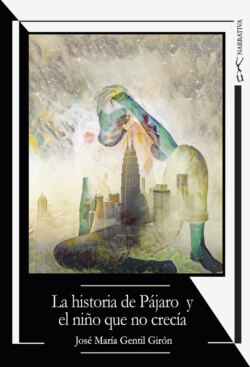Читать книгу La historia de Pájaro y el niño que no crecía - José María Gentil - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEl primer viernes de junio, el día dos de la fase de demolición, Pájaro no fue a trabajar. Llamó por teléfono a las ocho de la mañana a Luis, el jefe del proyecto en el que estaba encuadrado durante ese mes y simplemente mintió:
—No me encuentro muy bien, creo que tengo algo de fiebre.
—A ver si va a ser que os pasasteis ayer de copas —le dijo el otro socarronamente. Sin maldad, según expresaba el tono.
—No, qué va, tío, en serio. El lunes recupero. Tengo casi acabado el cuadro de análisis de la conciliación de pagos. A media mañana del lunes lo tienes, te lo prometo.
—Vale, sin problema. El cliente ni se dará cuenta. Descansa y recupérate.
Luis solo tenía dos años más de antigüedad que él en la empresa, pero tres categorías; el primer verano, en las evaluaciones que se hacían terminado el ejercicio contable, lo habían puntuado tan alto que dio lo que llamaban un doble salto y ahora era jefe de proyecto. Se llevaban bien, alguna vez se habían quedado a tomar una copa después de la jornada, y cuando les tocaba estar fuera de Madrid solían cenar juntos. Se podía decir que eran casi amigos, o al menos Pájaro lo apreciaba así. Como superior, era ecuánime y eficiente: no dejaba que se apuntasen todas las horas extra, pero sí algunas; quedaba bien con los de abajo y con los de arriba.
Quizá por esa relación con él, no exactamente de amistad (Pájaro reservaba esa palabra para unas pocas personas, si bien no tenía ninguna en Madrid) pero sí de camaradería, se sintió algo culpable. Fingir una enfermedad era una excusa típica en el gremio para cuando se pensaba acudir a una entrevista de trabajo, y eso él no lo había hecho nunca; es decir, entendía que podría tomarse ese derecho por una vez, pero aun así no le gustó. Además, y aunque se lo había insinuado en broma, estar enfermo un viernes tenía otro problema: era altamente sospechoso de ser una resaca, y eso sí que no quedaba nada bien. Sin embargo, simplemente sentía que algo dentro del pecho le pesaba tanto que no podía levantarse de la cama.
Hasta las doce, de hecho, no lo hizo. Recorrió el apartamento echando en falta las cosas de Lucía: sin ellas el salón parecía ridículamente decorado a medias, como si aún estuviera de mudanza. En el sofá únicamente quedaba un cojín; una pared tenía tres láminas enmarcadas, y la otra estaba vacía; el cable de la antena estaba desparramado en el suelo, porque no había televisor. Quedaba pan de molde, pero no había tostadora.
—Joder, ¿en serio era tuya, Lucía? —se preguntó en voz alta.
En lugar de desayunar, volvió a sentarse en la terraza e hizo una lista mental mientras contemplaba el cielo gris que solía dejar el anticiclón sobre la ciudad:
1. Tenía que contárselo a sus padres.
2. Tenía que contárselo a sus amigos de toda la vida, o al menos a Ignacio y Salvador. Ellos podían darle la noticia a los demás.
3. Tenía que leer la nota de Lucía.
4. Una ocupación más mundana: tenía que comprar comida para el fin de semana. Y una tostadora.
No sabía qué orden seguir con los tres primeros puntos, así que resolvió ponerse con el cuarto: se duchó, se puso unos vaqueros y una camiseta gris y salió de casa. En la calle, a esa hora, ya apretaba el calor de principios de verano. En diez minutos llegó al supermercado; había otro a medio camino, pero era el que frecuentaba con Lucía y de pronto temió encontrársela. ¿Habría ido también ella? Quizá la pregunta era estúpida, porque de hecho ni siquiera sabía dónde habría dormido, ni siquiera sabía si ese seguía siendo su barrio. Se lo planteó: ¿estaría en casa de una amiga?, ¿tendría ya otro piso alquilado porque había planificado su marcha con tiempo?, ¿estaría con otro hombre?
Cuando tenía diecisiete, justo antes de empezar las clases en la facultad, Pájaro había dado un paso más con una chica que le había obsesionado durante el último año del bachillerato. La última noche del curso salieron a celebrarlo todos los alumnos, y después de muchas copas, ella le había preguntado:
—Pájaro, ¿yo te gusto, o qué? —Estaban sentados en una escalera, mientras algunos recogían los restos de las botellas de licor y los guardaban en los asientos de las motos para desplazarse a una discoteca. Aquella época era así.
—Pues claro.
Y ella le había besado sin más. Sintió, lo recordaría durante mucho tiempo, a la vez la alegría, la excitación y el miedo. Porque entendía que ella lo había sabido desde mucho antes, y ese conocimiento lo había utilizado cuando le convenía, y él, que había proyectado ese momento tantas veces, ahora no se veía capaz de conservarlo.
Pasó con ella esa noche, y pasó algunas más. Salieron a comer juntos, se sentaron a la orilla del río a pasar una tarde con unos litros de cerveza, se confesaron algunas cosas que no habían confesado a nadie. A las dos semanas fue su amigo Salvador el que lo avisó:
—Ester está enrollándose con Rufo. Creo que ha estado con él todo este tiempo.
Fue como una bofetada.
—¿Estás seguro? —Daba igual. El propio Pájaro estaba seguro.
—Yo no los he visto, tío —puso una expresión de inocencia—, pero creo que lo sabe todo el mundo. El otro día, en la fiesta en la que no estuvimos, me han dicho que se fue con él. Lo siento, macho, sé que te gustaba mucho.
Aún una tarde le preguntó a ella si era cierto. De algún modo, sintió el cuerpo agarrotado al decirlo, y el pecho encogido.
—Claro que no, tonto —le contestó. Él, por la expresión de los ojos oscuros que siempre llevaba exageradamente pintados, pero que aun así le encantaban, por el gesto de sus manos, quizá porque confiaba más en Salvador, supo que le estaba mintiendo, y a pesar de ello no tuvo fuerzas para rebatirlo.
No se vieron más y llevó la cicatriz de la traición durante algún tiempo. Tal vez, en realidad, ahí seguía, porque ahora se le despertaba una conexión con aquello, como si hubiera permanecido dormido en el cerebro durante más de diez años. ¿Estaría Lucía con otro? Por supuesto, ese golpe sería mucho más fuerte que el de la adolescencia, pero de algún modo creía que impactaría en el mismo punto del corazón, o del cerebro, y que el miedo o el dolor se compondría de los mismos ingredientes, solo que en mayor cantidad.
No tenía ni un mensaje suyo en el teléfono. No le sorprendía; dejar solo una nota pegaba más con su estilo.
Compró cervezas, ginebra, chocolate y algunas latas de atún; también una ración de confit de pato envasado al vacío. Cogió la tostadora más barata. Dejó todo en casa, dentro de las bolsas, y salió a pasear por la ciudad, sin un rumbo concreto. En Concha Espina, cogió el metro, y se montó en el primer tren en dirección Arganda del Rey. En Avenida de América hizo transbordo, y luego otra vez. No se dirigía a ningún sitio. Se quedaba sin más mirando a la gente: la mayoría se movían como si tuvieran prisa, aunque no era todavía hora punta. Un chico de rasgos sudamericanos llevaba puesta la música del móvil, ritmos latinos, a todo volumen. Una mujer mayor buscaba un asiento que nadie le cedía. Un joven de la edad de Pájaro, vestido con traje y corbata, leía un libro en edición de bolsillo, del que no alcanzó a ver el título. Una escandalosa familia de italianos arrastraba grandes maletas, probablemente hacia el aeropuerto. Dos chicas vestidas completamente de negro cuchicheaban muy bajito, como si se contaran un secreto. Un señor al que la chaqueta de hilo le caía naturalmente elegante pasaba las páginas de un periódico gratuito.
La primera vez que llegó a Madrid, este ambiente del suburbano le había parecido estimulante. En los intercambiadores, cientos de personas se cruzaban como en una coreografía, se echaban al lado derecho en las escaleras mecánicas si no iban avanzar con rapidez, se paraban a echar una moneda (pero casi nunca a escuchar) a una mujer que ensayaba unos acordes en la guitarra. En unos meses, eso mismo se le fue antojando diferente. Se dio cuenta, por ejemplo, de que al principio se había fijado en la gente como entes abstractos, como miles de estrellitas en un videojuego de marcianos, que aparecen en pantalla y se cruzan unas con otras y nunca se tocan, y eso le había parecido, de alguna forma, hermoso; pero esa magia moría si los mirabas a las caras: sí, algunos se reían, sobre todo los más jóvenes, pero la mayoría parecían tristes, parecían solos. Se movían por los pasillos, seguros de a donde se dirigían en aquel laberinto de túneles bajo la ciudad, pero en lo demás, en todo lo demás, parecían perdidos.
Él, aquel día, asumió que debía dar una imagen parecida. Tras dos horas dando vueltas, decidió que era momento de cumplir la tarea número dos. Escribió un mensaje de texto:
«Lucía me ha dejado. Otra vez soltero».
Se guardó el teléfono en el bolsillo como quien se guarda una bomba con el temporizador activado. A los cuatro minutos estaba sonando; no contestó. A los siete minutos vibraba otra vez; tampoco contestó. A los ocho minutos le entró un mensaje:
«Llama cuando te apetezca hablar».
Sabía que Salvador no estaba enfadado.
Cuando salió a la superficie, de nuevo en Concha Espina, era entrada la tarde, y todavía no había comido en todo el día. En un establecimiento pequeño y sin clientes, compró un kebab que no estaba especialmente rico y se lo terminó de camino a casa. Miró, cuando llegaba, la terraza del ático desde la calle. Parecía que estuviera altísimo; también muy lejos.
En lugar de entrar en el edificio, lo hizo en la librería de la esquina. La puerta no era muy gruesa, pero, una vez dentro, el ruido de la calle se atenuaba al instante. Por un momento le pareció el efecto de un encantamiento. Miró a través del escaparate y allí seguían, los coches, la gente a toda prisa, los repartidores de comida rápida en bicicleta, pero su sonido había desaparecido.
El local era amplio, se sentía acogedor, y él, que ya lo conocía, no tenía prisa. Se paseó entre las estanterías disfrutando del silencio que se rompía de vez en cuando por el susurro de algún cliente o la apertura y cierre de la caja registradora. Escogió pronto uno de Montalbano. Su lectura siempre le parecía una delicia, y ya estaba totalmente enganchado a los personajes. Su padre, también lector de Andrea Camilleri, se había aficionado a la serie de televisión basada en las novelas que ponían en La 2 los domingos, pero él la quiso ver una vez y enseguida encontró que los actores que los encarnaban eran una impostura. Ya tenía otra imagen de Catarella, de Fazio, de Livia. Los de la tele llevaban sus nombres y hablaban como ellos, pero no eran ellos. No logró superar esa decepción.
Después de un rato también se decidió por uno de los que estaban en plena promoción: La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker, un joven autor suizo que había roto las listas de ventas. Se la habían recomendado ya un par de veces, y aunque no le gustaba comprar las últimas novedades, esta vez hizo una excepción.
Para el fin de semana en casa, sin televisor, aún quiso perdonarse el pecado de comprar un best-seller con una mirada en la pila de los libros de segunda mano. Entre manuales de cocina de los noventa, totalmente desfasados, y cómics de Zipi y Zape, un título le llamó la atención: ¡Hamlet, venganza! En la portada, de estética ochentera, aparecía un actor vestido de época saliendo al escenario. Lo giró para saber algo más: «Durante una representación amateur de Hamlet en Seamnum Court, la mansión del duque de Horton, es asesinado el actor que hace el papel de Polonio, un personaje que de hecho muere en la obra. La víctima, Lord Auldearn, una importante figura de la política, estaba al cargo de la coordinación de asuntos de secretos de defensa. El detective John Appleby acudirá a resolver el misterio». El autor era Michael Innes, que según parecía era un seudónimo. Solo costaba tres euros, y lo incluyó en el lote.
Entonces sonó una voz a su espalda:
—¿Te gustan las novelas de misterio?
Y en el día dos de la fase de demolición, Pájaro se giró para tener uno de los encuentros más extraños de su vida.