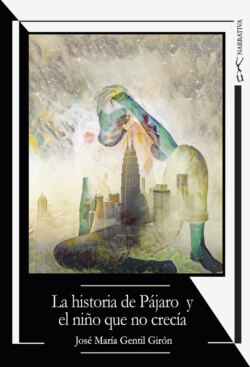Читать книгу La historia de Pájaro y el niño que no crecía - José María Gentil - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7 LA HISTORIA DEL SARAH JOE
ОглавлениеEl 11 de febrero de 1979 amaneció con un sol radiante en la isla de Maui, que forma parte del archipiélago de Hawái. El lugar es batido muy a menudo por los vientos del noreste que traen olas a la bahía, y esas mañanas, esas inusuales mañanas en que ya desde la costa se aprecia el mar calmado como un plato y los desordenados griteríos de las gaviotas avisan de que, sin embargo, el agua hierve como un caldero por el movimiento de los túnidos cerca de tierra, cambian a menudo la planificación de la jornada y aun de la semana. Scott Moormon, que había crecido en San Fernando Valley y que había llegado a la isla en 1975 llevado por un idealismo no del todo infrecuente en aquella época entre los jóvenes de su edad, sin contar aún los treinta años, terminó de desayunar huevos revueltos con beicon en el jardín de su casa de la pequeña localidad de Hana y ya tenía claro que el día solo merecía ser honrado saliendo a pescar.
En apenas media hora lo tuvo organizado con otros cuatro amigos. No fue difícil; juntos habían estado trabajando la semana anterior en la construcción de una casa en el monte Kawaipapa para turistas del continente, que aún hoy existe. Sus nombres no merecen ser olvidados: Peter Hanchett, Benjamin Kalama, Ralph Maliakini, Patrick Woesner. Todos, o quizá acaso solo alguno de ellos, aprovisionaron una nevera portátil con bebidas y cabezas de sardinas que usar de cebo para buscar las capturas del día.
El nombre de la barca, que tenía una eslora de seis metros y estaba construida de fibra de vidrio y pintada con líneas azules sobre el fondo blanco, era Sarah Joe. La echaron al agua por un lugar todavía indeterminado. En aquella zona existen al menos un par de playas cercanas a la carretera que pudieron permitirlo. Será válido suponer, sin que eso desvirtúe la historia, cualquiera de ellas.
Uno puede, desde la perspectiva forzosa que dan los años que han caído sobre el asunto, imaginar dos o tres escenas, que, si bien pudieron ser inocuas, o incluso no existir del todo, nos ayudan a entender la situación. Por ejemplo, el color del agua partiendo de la costa, de un turquesa muy claro que no impide ver las rocas y los colores en un fondo de apenas pocos metros, y que luego, conforme avanzan millas, se va tornando de un azul oscuro. El aire caliente que trae el salitre del mar y lo pega impiadosamente en las caras y lo introduce en los ojos que se deben entrecerrar para seguir mirando el horizonte sin que se les dañen las pupilas. La franca camaradería de la primera cerveza entre risas, tal vez acompañada de bromas que ya conocían los cinco y que no habían dejado de hacerles reír a lo largo del tiempo. La excitante lucha al otro lado de la caña y el hilo con animales que, para ellos, aunque hablan inglés, tienen nombres que evocan culturas antiguas, como uku, kahala, kamanu, ulua la, mahi mahi, nombres que en las islas no se han olvidado ni nadie está dispuesto a olvidar.
A media mañana de aquel fatídico 11 de febrero de 1979, un sistema de bajas presiones se acercó a velocidad considerable a las islas más orientales del archipiélago. Tal vez hoy cualquiera lo hubiera previsto antes de salir al mar. No entonces; no había probablemente acceso al parte meteorológico tan fácilmente como podemos imaginar y el día calmado de pesado aire cálido invitaba a los pescadores costeros a no pensar en más cosas. Solo se lo hubiese podido anunciar, a los más experimentados, la ligera brisa entre las hojas de los eucaliptos que crecen en la playa de Kaihalulu, y que algunos dicen que más de una vez ha avanzado los cambios de tiempo.
La tormenta cayó con una fuerza que no muchos recordaban. Las olas, según relataron los tripulantes de barcos que pescaban cerca de la zona que solía frecuentar el Sarah Joe, se alzaron de pronto, altas como colinas que impedían volver a divisar tierra. Aquellos chicos contaban con un motor de cuarenta caballos y una batería de sesenta amperios para arrancarlo que debiera haber resultado fiable, pero jamás volvieron a puerto. A las siete de la tarde se dio aviso a los guardacostas y salió la primera patrulla aérea en su busca. Ante las adversas condiciones meteorológicas, el piloto tuvo que abandonar el intento antes del anochecer.
El operativo de las fuerzas de seguridad del estado de Hawái que intentaba dar con los desaparecidos duró cinco días. No exenta de polémica la decisión, se dio por cancelado el rescate ante la constatación de que el huracán podía haber arrastrado los restos a cualquier sitio y los esfuerzos no obtenían ningún avance.
No fue aún el final. Patrullas marinas compuestas por familiares de los jóvenes salieron a hacer millas durante dos semanas más, sin resultado alguno. El océano, de nuevo calmado, parecía haberlos hecho desaparecer sin más.
Lo cierto es que no fueron las únicas víctimas de un huracán que asoló la costa de Maui y que los más mayores no han olvidado. Pero sí los únicos a los que las familias nunca pudieron enterrar.
Los nativos, sensibles a este duelo, ensayaron una ceremonia, ya casi olvidada, para esas personas que se adentran en el mar y nunca vuelven.
La historia, aunque capaz de conmovernos, es calco de otras muchas repetidas a lo largo del tiempo. El final inesperado en cambio le reserva un lugar en los libros.
Casi diez años después, un biólogo norteamericano estudiaba el comportamiento de las tortugas que anidan en el atolón de Taongi, al que los antiguos habitantes de las islas cercanas habían llamado Bokak, aunque decían que nadie de la tribu lo había pisado nunca. Se trata de una franja de tierra que, vista desde el cielo, tiene la forma de un arco, y que se cierra al oeste por un arrecife de coral que crea una laguna salada donde las aguas cristalinas siempre están calmadas. Únicamente en su extremo sur crece algo de vegetación, y siempre, hasta donde se sabe, ha estado deshabitada. Desde la lancha que les permitía desplazarse alrededor del barco nodriza, un tripulante divisó los restos de una barca en la playa.
Una vez desembarcaron, vieron la estructura de fibra y las líneas azules sobre el fondo blanco. El fueraborda había desaparecido. Con pintura negra aún resaltaban los números de una matrícula de Hawái. Una rápida consulta por radio les puso en conocimiento de que estaban ante lo que quedaba del Sarah Joe.
Alejados de cualquier civilización, ausentes de todo reproche social, se vieron en cambio obligados moralmente a peinar la isla en busca de supervivientes. A última hora del día encontraron un montón de piedras y corales muertos que sujetaba una cruz construida con maderas pulidas de las que el mar arroja de cuando en cuando, y apenas, entre la arena blanca y finísima, un resto óseo que tomaron sobrecogidos.
A partir de aquí no nos queda más que imaginar. El ADN del hueso reveló que la persona sepultada era Scott Moormon. No había nadie más enterrado allí. Nada se supo de quién construyó la cruz, ni qué fue de él, ni cómo arribó la barca a aquel lugar, ni cuánto tiempo vivieron en aquellas condiciones. El agua de los cocos y la abundancia de pesca en el arrecife permite suponer que pudo ser largo. Aún hoy se desconocen todas estas claves.
El atolón de Taongi, que forma parte de las islas Marshall, está a más de tres mil seiscientos kilómetros de Maui.