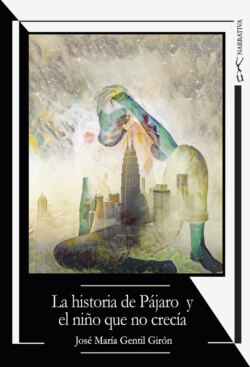Читать книгу La historia de Pájaro y el niño que no crecía - José María Gentil - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEl primer jueves de junio, Pájaro volvió a su piso y lo encontró vacío de la mitad de cosas. De esa mitad de cosas que eran de Lucía. Por supuesto, tampoco estaba Lucía. Sin que él lo supiera, acababa de empezar la fase de demolición.
Si el nombre por el que te conocen dice algo de las personas, sería difícil saber qué decía de él. En ocasiones pensaba en ello; hay tantos pájaros que no sabía a cuál podía parecerse: el tucán tiene un pico largo y naranja y duerme en los agujeros de los árboles, el pingüino no sabe volar, el ganso viaja hacia las tierras del frío donde estuvo el año anterior y donde estuvieron sus antepasados y estarán sus descendientes, el pavo real grita por las noches sin motivo aparente, la milana caza lagartijas y ratones de campo, el petirrojo canta desde las zarzas y parece que se estuviera divirtiendo, la urraca almacena los pequeños objetos brillantes como si fueran tesoros. El apodo se lo puso en la época de párvulos un chaval con el que no se llevaba muy bien, que tenía el pelo rubio y exceso de peso. Aquel día también puso Lagarto, Gato y Mariposa, demostrando quizá que la imaginación no era su fuerte. Solo perduró el suyo.
Con el tiempo se acostumbró tanto que ya siempre se presentaba así y muy poca gente conocía su verdadero nombre. Un año atrás, a Lucía también le había dicho:
—Me llamo Pájaro.
Y ella se había reído, y así había comenzado todo.
Vivían juntos desde el principio del invierno. Habían buscado un ático pequeño, pero con una terraza espaciosa, que pensaban disfrutar en las noches de calor de Madrid, aunque daba a una avenida ruidosa y colapsada de tráfico. Lo habían amueblado con sencillez y lo habían convertido en un hogar.
Él trabajaba como auditor. Cuando salió de la universidad había hecho algunas entrevistas y pronto había conseguido este puesto. Implicaba muchas horas, algunos viajes y habitaciones de hotel, un sueldo decente y vestir traje y corbata, aunque pasaba el tiempo haciendo números sin que nadie se fijase en él. Pero la corbata era el uniforme del auditor, da igual que te vean o no.
Ella era periodista en una cadena de televisión. Implicaba quedarse hasta tarde de lunes a viernes, redactar noticias para que las leyesen otros ante la cámara, un sueldo indecente y retorcer la realidad hasta que coincidiese con lo que los jefes querían que el público viese, aunque no estuviese muy de acuerdo. Pero se decía a sí misma, para perdonarse, que la precariedad era el uniforme del periodista, da igual que te vean o no.
Ninguno era de la ciudad. Los dos habían dejado atrás otra vida, otros amigos y otras parejas. Los dos habían construido juntos ese pequeño mundo que se compone de rutinas, conocidos y proyectos, y se completa con cosas mundanas como cuentas corrientes o facturas de la luz. Pero algo, tal vez, se había ido deshilachando. Lucía llegaba más tarde y le contaba menos cosas; le preguntaba por ciertos aspectos repetidos (¿has hablado con tus padres?, ¿qué tal en el trabajo?) de forma mecánica, y las respuestas no le interesaban.
Cuando estaban con otra gente, todo era diferente. Se reían y se abrazaban, y hacían bromas. Pero al llegar a casa, como si fuera un hechizo que se acababa, poco a poco se iban distanciando, y se iban a la cama a horas diferentes, y Lucía, que se despertaba antes, desayunaba sola y salía a pasear por su cuenta los domingos, y Pájaro leía en la habitación novelas de detectives mientras ella se ponía una película.
¿Cuándo había pasado todo eso? A lo mejor desde el principio. Ya daba igual.
—Si quieres podemos dar un paseo —le había dicho aquel día de nubes grises que amenazaban tormenta, aquel día en que se conocieron y el ruido de la gente no permitía hablar en serio.
—Venga —aceptó el, intuyendo que la sorpresa de su nombre habría influido positivamente. Si se hubiera llamado (se dijo) simplemente Juan, a lo mejor no le habría interesado. En ocasiones pensaba esas cosas, pensaba qué pasaría si se llamara Juan, pensaba por ejemplo en la importancia de llamarse Ernesto.
—¿Ellos son tus amigos?
—Compañeros de trabajo. No soy de Madrid; en realidad no tengo muchos amigos aquí.
—A veces pasa.
¿Qué fue, luego, durante tanto tiempo, la estación de Príncipe de Vergara, sino el lugar donde encontrarse con ella? Él subía la escalera y contaba uno, dos, tres, diecinueve, veintiséis escalones, y salía al exterior, donde se veía difusamente el cielo, donde siempre estaba amarrada con una cadena a la barra una vespa blanca con matrícula de Sevilla, donde justo a esa hora un portero de rasgos aindiados, con un ojo azul y el otro verde («¿lo podrás creer, Lucía?, tiene un ojo azul y el otro verde») sacaba la basura del edificio doscientos setenta y cinco, donde la luz tenue del bar invitaba a entrar solo a los que ya eran clientes habituales; donde ella le esperaba, y eso basta para describirlo.
—¿Y si nos vamos a vivir juntos? —le había propuesto una tarde al salir del cine de la calle Goya al que iban algunos domingos. Lo había dicho con la naturalidad de quien propone, no sé, tomar una pizza, comprar un vuelo de ryanair para ver a una amiga que está de erasmus.
—Venga —aceptó él, que no tenía amigos de erasmus.
¿Qué sería Ikea sino ese laberinto donde compraron la primera cama, con un presupuesto máximo de trescientos euros? ¿Esas lámparas de estudio que reconvirtieron en lamparitas de noche? ¿Esos faroles blancos, vulgares imitaciones de los que los marroquíes venden en Essaouira, que pusieron en la mesa de la terraza?
La felicidad, había pensado, suele ser solo un burrito en un restaurante mejicano en el que no le ponen exceso de chile, una canción de The Tallest Man on Earth que suena en la minicadena mientras llueve afuera, una llave allen que no entra en el último tornillo que te queda para montar un mueble.
Romper una pareja, en cambio, puede hacerse de cosas más sutiles (si es que las otras no lo son), como una mirada a destiempo o una contestación con ese tono que yo no quería darle ni tú querías escuchar, o una disculpa que llega pero demasiado tarde; se agradece pero ya es demasiado tarde.
En su lado de la cama ella había dejado un sobre blanco con una nota en su interior. En lugar de leerla, Pájaro se abrió un botellín y salió a la terraza. Ya era de noche en la ciudad, pero el ruido no cesaba hasta mucho más tarde. Los coches se arrastraban diez pisos más abajo a la ridícula velocidad que les permitía el tráfico congestionado. Imaginó las personas en su interior, escuchando la radio, desesperados por llegar a casa, para volver a coger el coche al día siguiente, y escuchar la radio, y desesperarse por llegar a la oficina. Cada siete minutos, la boca del metro expulsaba decenas de viandantes, como un hormiguero, y luego iba absorbiendo a otros, uno a uno, hasta que a los siete minutos llegaba otro tren. Y de nuevo a empezar. Se bebió la cerveza en menos tiempo de lo habitual, y fue a por otra. Tampoco le duró mucho. La siguiente vez trajo el cartón con los cuatro botellines que quedaban. Las luces de la ciudad no se apagaban nunca.
No pensaba en nada concreto. Rumiaba sin más la sensación de fracaso, de algo roto. No era diferente a la que tenía otro día cualquiera, sino más intensa, evidenciada por el hecho incontrovertible de que ella se había ido.
Un día había preguntado él: ¿qué es lo que está pasando?
Un día había preguntado ella: ¿me quieres?
Muchas preguntas sin respuesta habían sido similares, durante demasiado tiempo, pero era como una de esas novelas en las que ya ha quedado claro que el mayordomo es el culpable. Daban igual las respuestas, daban igual las razones. Se trataba de un pecado original que se agarraba a la garganta hasta cuando eran felices y que convertía su relación en una campana de Gauss en la que ya habían pasado el punto de inflexión.
Se fue a la cama con el alcohol embotándole los sentidos. Sabía que así se quedaría dormido enseguida. No leyó la nota de Lucía: la introdujo en el libro que estaba leyendo y sustituyó con ella al marcapáginas.
«Pájaro», pensó aún. Y se acordó de un periquito enjaulado.