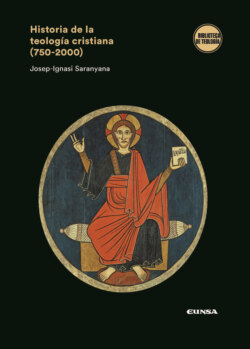Читать книгу Historia de la teología cristiana (750-2000) - Josep-Ignasi Saranyana Closa - Страница 12
CAPÍTULO 2 De camino hacia la teología escolástica (1050-1200)
Оглавление1. EL MARCO HISTÓRICO DE LA TEOLOGÍA PRE-ESCOLÁSTICA
Los años finales del siglo IX fueron tiempos de profunda decadencia de la sede petrina, pero por poco tiempo, pues ya a comienzos del siglo X se inició la recuperación, primero espiritual, por obra de los benedictinos cluniacenses1, y después también cultural y eclesiástica. En esta reforma jugaron un papel destacado los otones (936-1002), emperadores del Sacro Imperio, que se empeñaron directamente en los asuntos organizativos de la Iglesia, interviniendo en la designación de las principales dignidades eclesiásticas (papas, obispos y abades más influyentes) y en otros muchos asuntos. Fueron, sin duda, unas medidas extraordinarias para tiempos también extremos. De este modo, el emperador Enrique IV (1056-1106), hijo de Enrique III, se encontró, al alcanzar la mayoría de edad en el año 1065, un papado floreciente y prestigioso, pero ya celoso de su autonomía, que desde Nicolás II (1059-1061) ya no toleraba intromisiones del emperador en las elecciones pontificias.
Cuando fue elegido el papa Gregorio VII (1073-1085), monje cluniacense, estalló la lucha por las investiduras laicas, es decir la disputa acerca del nombramiento de los oficios eclesiásticos por parte del emperador y la adjudicación de los beneficios eclesiásticos. Y así, en el 1075 se escribieron los famosos Dictatus Papæ, que sancionaban la superioridad del orden espiritual sobre el temporal y, en concreto, la primacía del romano pontífice en la designación de los obispos y en otros temas debatidos2. Como respuesta a estas «reticencias» del papado, el emperador convocó la Dieta de Worms (1076), donde los obispos alemanes depusieron al papa. La excomunión del emperador no tardó en llegar (1076). Al año siguiente, abandonado por todos sus vasallos, Enrique IV fue a Canosa donde el papa le levantó la excomunión. No obstante, el emperador volvió a la política antirromana y nombró un antipapa. Gregorio VII murió en el exilio, pero su fortaleza y su sacrificio no habían resultado en vano. El acuerdo llegó, por fin, durante el pontificado de Calixto II (1119-1124), siendo emperador Enrique V, por el concordato de Worms (1122), posteriormente ratificado en el Concilio ecuménico Lateranense I (1123).
Contemporánea a la lucha entre el emperador y el papa, fue la disputa por las investiduras a nivel nacional entre los reyes de Inglaterra Guillermo II (1087-1100) y Enrique I (1100-1135), y san Anselmo de Canterbury, primado de Inglaterra desde 1093 hasta su muerte en el año 1109.
Hay que reseñar otro acontecimiento, que tendría decisiva influencia en el futuro de la teología: el Cisma de Oriente. La definitiva ruptura se incubaba de tiempo atrás, como se ha explicado en el capítulo anterior. Ante todo, influyó la rivalidad política y cultural, nunca resuelta, entre Roma y Bizancio, considerada por los orientales como la Nueva Roma. Tampoco contribuyó al entendimiento la intervención del romano pontífice en los concilios ecuménicos de Éfeso y Calcedonia, censurando primero a Nestorio, patriarca de Constantinopla, y exigiendo después que no se equiparasen los privilegios de Roma con los de Constantinopla, sino que se destacase la primacía y la condición excepcional de Roma frente a la «Nueva Roma»3. Más tarde, las disensiones sobre la iconoclasia y el Filioque ensancharon más la brecha. Así mismo las diferencias litúrgicas relativas al momento de la consagración (en la epíclesis o invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, o bien en las palabras de la institución), y la polémica sobre el pan ácimo, ahondaron la separación. Estas y otras razones confluyeron, pues, en la ruptura total en tiempos del papa León IX y de Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla. En efecto, el 16 de julio de 1054, Humberto de Silva Cándida, legado romano en Constantinopla, depositó la bula de excomunión contra Miguel Cerulario sobre el altar de santa Sofía, a la que respondió el patriarca excomulgando a los legados romanos. Así comenzó el cisma, que al principio pasó totalmente inadvertido al pueblo cristiano, tanto oriental como occidental.
2. SAN ANSELMO DE CANTERBURY
San Anselmo ha sido el representante más característico de la teología monástica. De origen italiano (nacido en el Valle de Aosta, en 1033/34), profesó como monje en el monasterio benedictino de Bec (1060), en Normandía, y fue después arzobispo de Canterbury (1078), hasta su fallecimiento, acaecido en 11094.
A) RAZONES NECESARIAS
Ha pasado a la historia por su famoso argumento, que se halla al comienzo del Proslogion. En él intenta demostrar la existencia de Dios a partir de la fe en Dios, con un razonamiento que, supuesta la Revelación, se desarrolla después independientemente de cualquier autoridad (sea bíblica o patrística): «Tú [Señor] que das la inteligencia de la fe, concédeme, en cuanto este conocimiento me puede ser útil, el comprender que Tú existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos»5. Posteriormente, Kant lo denominó «argumento ontológico», porque pretende demostrar la existencia de Dios a partir de la idea de Dios, sin necesidad de recurrir a la creación, como lo hacen santo Tomás y otros autores que optaron por las demostraciones cosmológicas de la existencia de Dios (e incluso el mismo Anselmo en alguna ocasión).
El «argumento ontológico» es —por su estructura y su contexto— una «razón necesaria», quizá el método teológico más característico de san Anselmo. Las razones necesarias son argumentaciones racionales de carácter apodíctico, es decir, que no admiten ninguna réplica, y que se llevan a cabo en el interior de la propia fe, una vez supuesta la fe. Lejos de demostrar la fe misma, la «razón necesaria» muestra que el acto de fe no violenta las leyes del razonamiento, es decir, que no procede de un modo absurdo o ilógico. Veamos cómo lo explica el propio Anselmo:
Algunos hermanos me han pedido con frecuencia y con insistencia que ponga por escrito y en forma de meditación ciertas ideas que yo les había comunicado en una conversación familiar sobre el método que se ha de seguir para meditar sobre la esencia divina y otros temas afines a éste. […] me trazaron el plan por escrito, pidiéndome que no me apoyase en la autoridad de las Sagradas Escrituras y que expusiera, por medio de un estilo claro y con argumentos al alcance de todos, las conclusiones de cada una de nuestras investigaciones; que fuese fiel, en definitiva, a las reglas de una discusión simple, y que no buscase otra prueba que la que resulta espontáneamente del encadenamiento necesario de los procedimientos de la razón y la evidencia de la verdad6.
Algunos autores (como Hegel, hacia 1820, en sus famosas Lecciones de Historia de la Filosofía) han sostenido que el «argumento ontológico» es un recurso intelectual para alcanzar la realidad a partir del pensamiento: o sea, para mostrar la existencia de una realidad a partir de la idea que previamente se tiene de esa realidad. Anselmo habría empezado por comparar dos ideas: la idea de un «ser-simplemente-pensado-como-el-mayor-posible» con la idea de un «ser-pensado-como-el-mayor-posible-y-existente», y habría concluido que esta segunda idea sería «superior» cualitativamente a la primera, por ser más «extensa» (en su sentido lógico). Después, por la estricta correspondencia entre pensamiento y realidad (postulada por el hiperrealismo altomedieval), habría deducido que ese «ser-pensado-como-el-mayor posible-existente» debía existir. Leyéndolo bajo tal perspectiva, Hegel habría intuido en san Anselmo un antecedente de su sistema idealístico. Si nada hay fuera del pensamiento, sino que el pensamiento (o el espíritu) todo lo abarca, cualquier idea pensada existe, porque nada hay extramental. Esto no fue, sin embargo, lo que pretendía san Anselmo, aunque sus palabras, en algún caso, puedan interpretarse así. Según el Becense, solamente se da el supuesto aducido (la necesaria existencia en el fuero extramental de un ser pensado), en el caso de la idea del ser-mayor-que-pueda-pensarse». Y aquí es, justamente, donde incidió la crítica de Aquino, siglo y medio más tarde.
En efecto, Tomás de Aquino consideró que la argumentación anselmiana sería válida en el supuesto de que todos tuvieran la idea exacta y completa de lo que es la divinidad. Pero esto, según observa Aquino, no ocurre siempre. Precisamente el ateo no tiene una idea correcta de Dios y por ello mismo el ateo no está dispuesto a aceptar que la idea de Dios corresponda al ser mayor que el cual ningún otro pueda ser pensado7. Además, los frecuentes casos de idolatría, incluso en culturas superiores, prueban que muchos pueblos tuvieron una idea equivocada de Dios, aun considerándolo el ser máximo y todopoderoso.
Si dejamos a un lado el famoso argumento ontológico, descubrimos que Anselmo desarrolló otras cuestiones teológicas importantes. En el Monologion y en el Proslogion presenta un análisis notable de los atributos divinos. Expone con amplitud que en Dios la esencia divina y su existencia se identifican en soberana unidad. Así mismo explicita el tema del ejemplarismo divino al tratar acerca de la creación, que considera un reflejo de la belleza divina. Estima, además, que la creación tuvo lugar en el tiempo y afirma lógicamente que fue ex nihilo.
B) SOBRE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y LA POLÉMICA CON ROSCELINO
San Anselmo también ofreció una exposición, según razones necesarias, del misterio de la Santísima Trinidad: no pretendió demostrar que Dios es trino (porque no es posible demostrarlo), sino sólo exponer que no es absurdo que Dios sea uno y trino, de modo que la razón pueda aceptar a la fe sin repugnancia, aunque no alcance a comprehenderla en ese tema.
A propósito de la Trinidad, sostuvo una importante polémica con Roscelino († ca. 1120), teólogo prenominalista, bretón de nacimiento y después canónigo de Compiègne. Roscelino partía de bases nominalistas al estudiar el dogma de la Santísima Trinidad. Los universales —decía Roscelino— son sólo flatus vocis, puras palabras, meros sonidos arbitrarios o vibración del aire; se aplican a las cosas por pura convención o acuerdo. Cuando usamos la misma palabra para significar varias cosas, lo hacemos porque esas cosas nos parecen semejantes; pero, en última instancia, cada cosa es ella misma y nada en común tiene con otras denominadas por el mismo término, salvo ser semejantes a nuestra vista. Así, pues, sólo existen los individuos; las esencias no tienen realidad alguna. La Santísima Trinidad, por tanto, sería el conjunto de tres realidades independientes; la esencia divina, no sería nada, sino sólo un nombre. A lo sumo se podría hablar de un colectivo o unidad moral, o sea, de una sociedad moral de tres personas. Tales doctrinas fueron condenadas en el Sínodo de Soissons, celebrado en 1092. Bajo tal perspectiva, Roscelino falseaba, además, la fe católica sobre la encarnación del Verbo. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuesen unum —decía— se habrían encarnado las tres personas a la vez.
San Anselmo respondió muy atinadamente, señalando que nosotros podemos distinguir en toda persona divina lo que es común a las otras personas, o sea, la esencia, con la cual cada persona se identifica, y lo que es propio de cada una de las personas y sólo de cada una de ellas, por lo cual se distinguen entre sí. Los caracteres propios del Padre son la «innascibilidad» y la paternidad; es propio del Hijo la filiación; del Espíritu Santo es propio la espiración pasiva; es propio a la vez del Padre y del Hijo la espiración activa. Hay, por tanto, cinco nociones o caracteres por los que se distinguen entre sí las Personas divinas8.
C) SOTERIOLOGÍA Y CRISTOLOGÍA
Con todo, el trabajo teológico que más fama ha dado al Becense ha sido la soteriología. Anselmo parte de la soteriología para llegar a la cristología (cfr. su opúsculo Cur Deus homo). Su doctrina podría formularse brevemente en los siguientes términos: previendo el pecado de Adán, Dios dispuso que la salvación del hombre se hiciese en términos de satisfacción plena; tal satisfacción consistió, según la doctrina paulina, en pagar un precio justo por la salvación del hombre. Este pago recibe el nombre de «redención», porque es una especie de recompra. Obviamente, ese precio no se pagó al demonio, pues, aunque el demonio tuviese ciertos derechos sobre el hombre después del pecado, no era su dominador propietario. Por lo tanto, no tenía que percibir ningún precio a cambio de la liberación del hombre. El precio por esa liberación lo pagó Cristo, satisfaciendo la justicia divina ofendida. Fue un precio perfecto, porque Cristo era perfecto mediador, por ser el hombre-Dios. Sus acciones, por tanto, tenían siempre un valor insuperable por ser acciones teándricas, es decir, humano-divinas.
Algunos teólogos liberales (Adolf von Harnack, Albrecht Ritschl y Louis Auguste Sabatier), determinados teólogos modernistas (Joseph Turmel y Paul Sabatier) y más recientemente Hans Küng y Edward Schillebeeckx han considerado que las tesis soteriológicas anselmianas fueron excesivamente juridicistas, como si la redención hubiese sido una operación de compra-venta, en la cual Cristo hubiese pagado el justiprecio exigido por el Padre eterno9. Les pareció que san Anselmo había ignorado que la razón formal de la encarnación del Verbo ha sido el amor de Dios a los hombres, o sea, «propter nos homines et propter nostram salutem». Si la encarnación hubiese tenido como fin la pura satisfacción o el simple pago de la deuda contraída, preanunciaría la theologia crucis luterana10. Mal leyeron al Becense, porque para éste la satisfacción no es un estricto negocio jurídico de compra-venta. Anselmo no ignoró, ni mucho menos, que el amor fue el motivo principal de la Encarnación y de la salvación del hombre11. Sin embargo, al buscar razones necesarias que justificasen plenamente el misterio de la Encarnación, después de conocerlo por la fe (credo ut intelligam), le pareció que la argumentación resultaba más convincente razonando desde la soteriología a la cristología que a la inversa. Supuesto el pecado del hombre y que el hombre no podía auto-salvarse (cosa que conocemos por la fe), la única forma de que la justicia divina no quedase lesionada para siempre era que el Verbo se encarnase para pagar ese precio justo (satis-facción). Por tanto, de la fe en el pecado de origen (y de los pecados consecuentes), a la fe en la Encarnación.
D) EL PECADO ORIGINAL Y LA MARIOLOGÍA
San Anselmo comprendió, además, que su soteriología exigía todavía un ulterior análisis. Había que estudiar cómo puede transmitirse un pecado cometido originalmente por Adán, de modo que sea de alguna manera verdadero pecado en cada hombre, aunque no haya sido cometido directamente por ninguno de sus descendientes. Este tratado, posterior al Cur Deus homo, se titula De conceptu virginali et de originali peccato.
Su análisis preanuncia el método de las sumas, o sea, el sic et non, que habría de consagrar pocos años después Pedro Abelardo. Anselmo se propone discutir, ante todo, si el pecado original es un pecado contraído desde el origen mismo de la naturaleza humana. «Sin embargo, parece que este pecado no viene del comienzo de la naturaleza humana, puesto que este origen ha sido justo, ya que nuestros primeros padres (primi parentes) fueron creados sin ningún pecado»12. Distingue, luego, entre naturaleza y persona. Es un pecado que está en la naturaleza (común a todos los hombres) y que radica, a la vez, en la persona (por la cual cada uno se diferencia de los demás hombres). Conviene, por tanto, deslindar entre los pecados que uno contrae con la naturaleza (cum natura) y los pecados que no contrae con la naturaleza, sino que cada uno «comete después de haberse hecho persona, distinta de las demás».
En consecuencia, el pecado original es original o natural, «no porque venga de la esencia de la naturaleza, sino porque es contraído con la naturaleza a causa de la corrupción de ésta». Por su esencia, la naturaleza no es corrupta en sí misma, sino que se ha corrompido. Además, el pecado original se distingue del pecado personal, que es el que cada uno comete, cuando ya es una persona. Éste se denomina personal, porque se comete con un acto personal, es decir, que radica en la persona.
Y de una manera semejante hay que distinguir entre las nociones de justicia original y justicia personal. Adán y Eva fueron justos originalmente, es decir, en su mismo principio, o sea, desde el instante en que fueron creados hombres13. No hubo un hipotético estado de pura naturaleza anterior a la elevación o justicia original, como un interregno o ínterin antes de la elevación al orden sobrenatural. La justicia personal se refiere, en cambio, a la reparación, posterior a la caída: «cuando un hombre injusto recibe la justicia que no ha tenido desde el principio» (obviamente se refiere a los descendientes de Adán).
Después de su pecado, Adán y Eva se debilitaron y se corrompieron, y con ellos toda su descendencia: «Y pues toda la naturaleza humana estaba en ellos, y fuera de ellos no había naturaleza humana, toda la naturaleza humana está enferma y corrompida»14. Las expresiones son agustinianas, pero el fondo no lo es tanto. Para comprender que toda la naturaleza ha quedado corrompida, perdiendo la justicia original, es preciso admitir que, aparte de nuestros primeros padres, no había entonces otra naturaleza humana. En aquella hora, toda la naturaleza humana estaba en nuestros primeros padres15. En consecuencia, todos han nacido, nacen y nacerán después de ellos con esta deuda, porque la naturaleza humana por sí misma no tiene cómo pagar por esa deuda; bien entendido, sin embargo, que los pecados personales de cada uno de los descendientes no son el pecado original, sino que difieren de él16.
Ahora bien, por este camino analítico no habría manera de salvar a Cristo, en cuanto hombre, de la contaminación del pecado original, porque también Cristo, en cuanto hombre, es hijo de Adán. Anselmo afirma, por ello, que el pecado original no se encuentra en el niño antes de la infusión del alma racional («antequam habeat animam rationalem»), del mismo modo que Adán no pudo ser hombre-justo antes de ser un hombre racional17. La distinción entre ser simplemente hombre y ser hombre-racional implica la animación retardada18. En consecuencia, si Adán y Eva hubiesen engendrado antes de cometer su pecado, tampoco la justicia original habría estado en el engendrado antes de que éste fuese hombre racional (es decir, antes de que se le infundiera el alma racional), porque, si no se es hombre (persona humana), tampoco se puede ser hombre íntegro. Y, por paralelismo, lo mismo vale para la situación de injusticia.
El pecado original está en la naturaleza, aunque no se contrae con la naturaleza. Para mostrarlo, apela san Anselmo a la distinción entre naturaleza y persona, ya apuntada en los anteriores capítulos de su opúsculo De conceptu virginali. El pecado original, dice, sólo adviene a la naturaleza humana cuando el hombre resulta ser animado racional.
Por otra parte, cualquier pecado (original o personal) ontológicamente es nada. Y Dios no castiga por nada, sino por algo. Ese algo no es, por ello, la injusticia en sí misma, que nada es, sino no haber rendido los hombres a Dios el honor que éste exige de ellos. El pecado es, en consecuencia, algo cometido o descuidado, algo en la voluntad del hombre, es decir, una acción del apetito racional humano, lo cual exige, obviamente, la animación19.
De la argumentación anterior surge una gran pregunta: ¿cuándo se produce la animación? Anselmo responde con un interesante dilema: o el niño tiene alma racional desde el instante mismo de su concepción y, en tal caso, todo concebido humano tiene pecado original desde el mismo momento en que comienza a ser hombre (y, entonces, cómo librar a Cristo del pecado original); o el pecado original no se encuentra en el niño inmediatamente después su concepción, sino después. Como ya se ha dicho, el Becense fue partidario de la animación retardada (que el alma se infunda en el mismo momento de la concepción, dijo, «es contrario a todo sentimiento humano»). «Así, pues, en lo que recibe el niño de sus padres [que es la naturaleza no animada racionalmente] no hay pecado, porque no hay voluntad»20. Por lo mismo, en lo que Cristo tomó de María, para unirlo a su persona, no había mancha de pecado alguno21. Es más: la naturaleza de humana de Cristo no resultó siquiera contaminada al ser animada, pues lo que transmite el pecado es la voluntad de los padres al engendrar. Y es evidente que Cristo no fue concebido por obra de varón.
¿Por qué la voluntad de los padres transmite el pecado original al engendrar? Porque «es propio de los animales el no querer nada con razón, mientras que es propio de los hombres no querer nada sin razón»22. El engendrar humano no es meramente animal, sino un acto humano, que implica voluntariedad. Y es obvio que la «concepción» de Cristo en la Virgen, por obra del Espíritu Santo, no fue ni natural ni voluntaria en este sentido, sino milagrosa. Por consiguiente, el alma de Cristo no quedó contaminada por el pecado original.
En definitiva: no se transmite el pecado original por la naturaleza humana que nos dan nuestros padres, sino por la voluntad que tienen los padres de engendrar. Y sólo después de la animación racional, el pecado contamina realmente a la persona engendrada.
Por todo lo dicho, la doctrina anselmiana sobre la Inmaculada Concepción no está clara: por una parte, ofreció razones de conveniencia que apuntan hacia la doctrina inmaculista; pero, por otra, sostuvo que la Virgen María habría sido purificada completamente en un momento de su vida terrestre, concretamente por su acto de fe al aceptar ser Madre de Dios. Tales vacilaciones, entre lo que él intuía que era una exigencia de la maternidad divina de María y la dificultad para formularla técnicamente, denotan las mismas dudas que tuvo la teología católica hasta descubrir el famoso argumento, tan desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XIII, en el sentido de que la redención que preserva es la más perfecta de las redenciones. Aunque Anselmo corrigió a san Agustín, para quien toda concepción natural —es decir, según obra de varón— es necesariamente transmisora del pecado original, por ser causada por concupiscencia viciosa, no halló argumento para la concepción inmaculada de María.
E) GRACIA Y LIBERTAD
También se interesó por las relaciones entre la libertad y la gracia, y consiguientemente por la predestinación, tan discutida en la época carolingia, como ya he señalado en el capítulo 1 (§ 4c). Al respecto redactó tres obras: De libertate arbitrii, De concordia præscientiæ, et prædestinationis, et gratiæ Dei cum libero arbitrio y finalmente De casu diaboli, escritas entre las dos obras teológicas Monologion y Proslogion, por una parte, y el Cur Deus homo, de carácter eminentemente soteriológico, por otra.
Le preocupó mucho encontrar una definición de libertad, entendida como capacidad de elección o libre albedrío, que fuese válida tanto para la situación de viadores, como para la situación de los bienaventurados, y que por analogía se pudiese predicar de Dios. Sería absurdo, pensaba él, que en el cielo los bienaventurados no fuesen libres, aunque no puedan elegir el mal; también sería absurdo decir que Dios no es libre; y así mismo carecería de sentido afirmar que los ángeles bienaventurados no tienen libertad.
Su concepto de libre albedrío (o libre arbitrio) se apoya sobre la noción de «rectitud». Para él, la libertad de elección se define como «la capacidad de conservar la rectitud de la voluntad, considerada esta rectitud como rectitud de la misma voluntad y no tanto como rectitud de su acción»23. No se trata, por tanto, de la rectitud de la elección en sí misma considerada (es decir, de que la voluntad haya elegido correctamente, como efecto seguido), sino, por el contrario, se trata de que la voluntad se comporte rectamente al elegir, o sea, que elija según su modo de ser natural, en el que Dios la ha creado.
La discusión anselmiana sobre la libertad se sitúa, pues, en los inicios de un largo proceso especulativo que corrige a Aristóteles. El Estagirita, en efecto, había hablado del acto voluntario como opuesto a acto violento (acto que se ejerce bajo violencia) y a acto realizado por ignorancia. El acto voluntario aristotélico, cuyo principio reside en uno mismo, consta de tres elementos: el deseo, la deliberación y la elección. Por ello, todo acto voluntario es eo ipso un acto libre y, por ello, deliberativo. La corrección era obligada, porque en Dios, aunque haya voluntad (Él es su voluntad), tal voluntad es amorosa, pues Dios nada desea ni necesita ni cavila. Por ello, la filosofía y la teología se aplicaron a distinguir entre el acto voluntario y el acto libre. En la criatura racional, la voluntad es un apetito racional de un bien ausente (deseo); un apetito que descansa cuando alcanza y posee ese bien (fruición o gozo). En consecuencia, la voluntad tiende naturalmente al bien (voluntas ut natura); y sólo delibera y es libre respecto de los medios (voluntas ut ratio)24.
Finalmente, y por lo que se refiere a la libertad o libre arbitrio, conviene señalar que san Anselmo abrió el paso a la definición que se haría clásica en la escolástica: «Liberum arbitrium est vis electiva mediorum, servato ordine finis» (el libre albedrío es la capacidad de elegir los medios, respetando el orden de la finalidad). Por ello, elegir el mal en cuanto tal no pertenece a la capacidad de elegir, porque el mal no respeta el fin o naturaleza de la voluntad, que siempre pretende el bien. En términos más técnicos: a la voluntas ut ratio, es decir, al liberum arbitrium no le es dado elegir el mal en cuanto mal; el mal en sí mismo no puede ser apetecido y, por ello, no puede entrar en la toma de la decisión como una alternativa. El hombre sólo es libre verdaderamente cuando quiere rectamente.
3. LA VIDA EUROPEA EN EL SIGLO XII A LA MUERTE DE SAN ANSELMO
A finales del siglo XI y, sobre todo, a lo largo del siglo XII, Europa experimentó un auge extraordinario. La vida económica conoció los primeros síntomas de desarrollo después de muchos siglos: se amplió la superficie de explotación agrícola, se incrementó el comercio, y las ciudades o burgos experimentaron un rápido crecimiento. Múltiples causas influyeron en tales cambios. En primer lugar, el progreso de las artes mecánicas, que afectó a la agricultura (nuevas técnicas de arado y regadío), a la arquitectura (invención del gótico), a las pequeñas industrias (forjas, curtidos, etc.), a los transportes (invención de la collera, para uncir las caballerías). También se aprendió a usar la fuerza del agua para mover pesos y prensas. Las cruzadas (expediciones militares contra la ocupación musulmana de los territorios de Palestina) reabrieron las rutas comerciales del Mediterráneo, cerradas desde comienzos del siglo VII. La primera cruzada (1099) conquistó Jerusalén. La segunda (1147-48), preparada para recuperar algunos territorios orientales nuevamente perdidos, fue un fracaso. Como consecuencia, Jerusalén cayó otra vez en manos musulmanas en 1187. La tercera cruzada (1189-92) fue la más universal, pues empeñó a toda la cristiandad, aunque sus frutos fueron más bien escasos. Tuvo, sin embargo, un gran influjo en la vida europea y en su organización política. En ella participaron el emperador Federico I Barbarroja, y los reyes Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra.
Mientras tanto, en la Península ibérica proseguía la reconquista. Toledo fue tomado por los cristianos en 1085, y Zaragoza en el 1118. No obstante, el hecho más significativo tuvo lugar en 1212, con la batalla de Las Navas de Tolosa, donde los reyes cristianos españoles, apoyados por cruzados llegados de toda Europa, abrieron el paso de Castilla a Andalucía. En Toledo, desde 1125 aproximadamente, se estableció la célebre Escuela de Traductores, en la que fueron vertidos al latín, vía romance castellano, las principales obras de la filosofía griega junto con las glosas de los filósofos árabes. Tales traducciones llegaron a las escuelas teológicas de París a partir del 1200.
Por esos mismos años se alcanzó la paz en la querella de las investiduras laicas, por el Concordato de Worms de 1122. Aprovechando la buena coyuntura, el papa Calixto II convocó el primer Concilio de Letrán (1123), que sancionó los acuerdos de Worms y legisló contra la simonía y otros temas de disciplina eclesiástica. El II Concilio de Letrán (1139) también tuvo por objeto la disciplina del clero y la reforma de las costumbres; pero, sobre todo, suturó las heridas provocadas por el cisma del antipapa Anacleto II (1130-1138).
En Francia reinaba la dinastía de los capetos. Luis VI (1108-1137) luchó contra los nobles y defendió a sus vasallos, protegió a los municipios de las agresiones de los señores feudales y mejoró la situación de los siervos de la gleba. Su hijo Luis VII (1137-1180) llevó a Francia a una situación muy delicada. Al repudiar a su esposa Leonor de Aquitania, perdió los territorios que ésta había aportado al matrimonio. Y al casarse Leonor con Enrique II Plantagenet, el rey de Inglaterra pasó a señorear sobre casi todo el occidente francés. Por el sur del Macizo Central francés, los condes de Toulouse ampliaban sus posesiones, amenazando al rey de Francia. Francia quedó reducida a un territorio mínimo cuyo centro era la Isla de Francia, un rectángulo en torno a París, de unas cincuenta leguas francesas de este a oeste, es decir, de unos 200 Km de lado. En ella se hallaban Laón, Soissons, Compiègne, Beauvais, Chartres, Sens y Reims, entre otros burgos importantes.
La suerte de los capetos empezó a cambiar con Felipe Augusto (1180-1223), que sería el gran impulsor de las catedrales (Notre Dame de París, comenzada en 1163 y terminada, en su primera fase, durante su reinado) y de la Universidad parisina, de iure creada por él en 1200. Al mismo tiempo, Felipe Augusto amplió sus territorios hacia el sur, con la excusa de la cruzada albigense, frenando definitivamente la expansión de la Corona de Aragón hacia el norte, por encima de los Pirineos.
Importa destacar un hecho relevante para nuestra disciplina, ocurrido en esos años. La enseñanza de la teología, que hasta entonces se había impartido casi exclusivamente en los monasterios, pasó también a las ciudades, estableciéndose principalmente en los aledaños de las catedrales. Así nacieron las escuelas catedralicias. Las tres principales escuelas catedralicias de la época fueron Chartres, Laón y París. San Bernardo y Pedro Abelardo representaron, respectivamente, el enfrentamiento entre la corriente tradicional y los primeros pasos de la escolástica, en el cual no sólo se ventilaron cuestiones de ortodoxia, sino también algunas opciones teológicas.
4. LA ESCUELA CATEDRALICIA DE LAÓN
Entre 1050-1117 vivió Anselmo de Laón, natural de Normandía y alumno de san Anselmo en el monasterio de Bec. Se estableció en Laón, a pocos kilómetros al noreste de París, donde llegó a ser maestro en la escuela catedralicia. Fue el sistematizador del método escolástico basado en las «quæstiones» y las «sententiæ». Con su hermano Radulfo inició la Glossa ordinaria25, que fue la explicación de la Biblia comúnmente usada por las escuelas a partir del siglo XII, durante mucho tiempo atribuida a Walafrido Estrabón. Esta obra fue continuada por Gilberto de Auxerre y acabada por Pedro Lombardo. Consistía en la aclaración de pasajes de la Sagrada Escritura por medio de sentencias de los padres. Además, escribió dos libros de «sentencias patrísticas»26. Posteriormente han sido descubiertas y editadas otras «sentencias» procedentes del mismo centro escolar.
Las Sententiæ de Laón y la Glossa ordinaria tienen precedentes remotos. Después del hundimiento del Imperio Romano de occidente, los cristianos sintieron la urgente necesidad de conservar los textos de la antigüedad y, muy especialmente, de guardar los mejores pasajes de los escritores eclesiásticos primitivos, sobre todo de san Ambrosio y san Agustín. De esta forma, desde finales del siglo VI se prepararon espontáneamente aquí y allá pequeños florilegios de sentencias patrísticas. Podemos recordar, a modo de ejemplo, las colecciones debidas a san Gregorio Magno, san Isidoro de Sevilla, Julián de Toledo y Tajón de Zaragoza, entre otras. Nada tiene de particular, por tanto, que Anselmo de Laón, el más reputado maestro de finales del siglo XI y primeros años del XII, haya empleado la misma metodología en sus comentarios a la Sagrada Escritura, es decir, haya tomado en consideración los florilegios ya existentes y haya preparado él mismo nuevas colecciones de textos patrísticos.
Por ello, la doctrina de Anselmo de Laón y de sus discípulos más inmediatos resulta difícil de sistematizar, porque en ocasiones es complicado discernir qué es de ellos y qué está tomado de los Padres. Baste decir que Anselmo inició una forma de hacer teología que perduraría en los mejores teólogos posteriores, muy particularmente en Pedro Abelardo, que fue alumno suyo. Anselmo buscó desentrañar las reales o supuestas contradicciones entre diversas sentencias patrísticas e incluso bíblicas, acudiendo a la tradición de la Iglesia y a la especulación racional. A su escuela se atribuye, además, la depuración de la terminología teológica; por ejemplo, el paso del binomio sacramentum y res sacramenti, a la tríada sacramentum tantum, res et sacramentum, y res tantum, que resultaría después tan oportuna para distinguir entre la gracia sacramental y el carácter sacramental, y para explicar la reviviscencia de la gracia.
5. PEDRO ABELARDO
Pedro Abelardo (1079-1142) fue, en ese mundo que se abría a la escolástica, el teólogo más importante de la escuela catedralicia de París27. Consagró una forma diferente de hacer teología, muy dependiente de Laón, que acabó imponiéndose en el mundo latino medieval.
A) LA CUESTIÓN DE LOS UNIVERSALES
Fue fundamentalmente un controversista y un dialéctico extraordinario, aficionado a las cuestiones lógicas. Estudió el problema de los universales bajo la perspectiva de lo que ahora llamaríamos lógica material o lógica filosófica, polemizando con Guillermo de Champeaux (1070-1121), acreditado maestro parisino, que sostenía el más extremo hiperrealismo (es decir, que los géneros y las especies son subsistentes incorpóreos, que existen unidos a los seres sensibles)28.
Abelardo entendió, en cambio, que las ideas universales son concepciones del espíritu y que, por tanto, la predicabilidad (es decir, la atribución de un predicado a un sujeto) es una función lógica, aunque no sólo lógica. En consecuencia, los géneros o las especies no son subsistentes en sí mismos, aunque tampoco están sólo en el intelecto. Su gran descubrimiento fue que el universal tiene como una doble vertiente. Aunque está principalmente en la mente, tiene también cierto correlato extramental. Por consiguiente, estimó que el concepto no es meramente arbitrario, sino natural en algún sentido; sólo es completamente arbitraria la voz o la palabra que dice el concepto, porque el mismo concepto se podría expresar con voces distintas, según las lenguas o hablas: «canis», «perro», «chien», «gos», «dog», «Hund», etc.
El siglo XIII, repensando las críticas de Abelardo a Guillermo de Champeaux, alcanzó una síntesis más equilibrada, señalando que el universal es «unum in multis et de multis», o sea, algo que se dice de muchos (vertiente lógica), pero que está realmente en muchas cosas (vertiente óntica o extramental); en definitiva, que el universal se dice propiamente de muchos, porque esas cosas así denominadas son en la realidad de un modo determinado que justifica que de ellas se predique de verdad, y no arbitrariamente, el mismo universal. Por ejemplo: se dice la noción «perro» de todos los perros, porque el concepto «perro» expresa algo común y real en todos ellos y sólo en ellos.
B) TRINITOLOGÍA Y CRISTOLOGÍA
La cuestión de los universales incidió directamente en el tratado sobre la Santísima Trinidad. Abelardo había sido discípulo de Roscelino de Compiègne en Locmenach, cerca de Vannes (Bretaña), antes de viajar a París y disputar con Guillermo de Champeaux. Como ya se ha dicho, aunque criticó el hiperrealismo (como antes también lo había hecho Roscelino), subrayando el aspecto lógico de los universales, a la vez detectó que los universales tienen algún fundamento en la realidad. Denominó «estado» a esa realidad común a todas las cosas, de las cuales se predica una misma idea universal. Sin embargo, no supo concretar qué era el «estado» y, por ello, algunos coetáneos lo encasillaron en el grupo de los «nominalistas».
En todo caso, y desde la perspectiva abelardiana, predicar la divinidad de cada Persona (el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios) no es mera convención y nuda arbitrariedad —como había pretendido Roscelino29—, sino señalar que las tres Personas tienen el mismo «estado» o condición. El avance con respecto a Roscelino era importante, porque la unidad de la esencia divina ya no sería sólo la unidad moral de tres. Pero no despejó las ambigüedades, porque no aclaró, al menos en su opúsculo De unitate et trinitate divina (1119), qué es exactamente el «estado».
Aunque otorgó realidad extramental a la esencia divina, Abelardo temía la «cuaternidad», tan criticada por Roscelino (tres personas y una esencia). Por eso, situó la unidad del «estado» entre el mundo lógico y la realidad extramental, participando de ambas orillas, sin identificarse plenamente con ninguna de las dos. La inconcreción lo abocó a algunas imprecisiones, advertidas por san Bernardo. Lo arrastró, por ejemplo, hacia una doctrina de corte sabeliano30. A veces, en efecto, parece expresar que las personas no son algo substantivo o subsistente, si así se puede hablar, sino aspectos o manifestaciones de la única esencia divina. Esto es lo que se condenó en un Sínodo de Soissons, celebrado en 112131. Posteriormente retomó los temas trinitarios, apartándose de su primer conceptualismo, sobre todo en dos opúsculos titulados Introductio ad theologiam y Theologia christiana32.
Quizá influido también por el conceptualismo, planteó mal la «comunicación de idiomas»33. Acertó al señalar que los nombres absolutos y esenciales, como «potencia» y «sabiduría», pueden predicarse de las Personas divinas («el Padre es omnipotente», «el Hijo es omnisciente»). No advirtió, en cambio, que los nombres abstractos, referidos a cualidades esenciales, sólo se predican propiamente de la esencia divina (y no de las Personas), de modo que no hay tres omnipotentes, ni tres eternos, ni tres sabios, ni, en definitiva, tres divinidades o tres dioses, sino un solo Dios, aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios34.
Son asimismo dignas de consideración algunas tesis cristológicas abelardianas. Como en el caso de la Trinidad, también en cristología pagó el precio de trabajar con un instrumental filosófico inadecuado. Abelardo parte del principio de que toda naturaleza humana perfecta y acabada es eo ipso persona humana. Un hombre vivo, es decir, que tiene cuerpo y alma unidos orgánicamente, es un individuo acabado de la naturaleza humana y, por ello, es siempre una persona humana. En consecuencia, y según Abelardo, en Cristo no pudieron estar unidos el cuerpo y el alma, porque la unión de ambos habría producido de inmediato una persona humana, lo cual nos conduciría al error de Nestorio35. Por ello, Abelardo afirmó que Cristo tuvo, en cuanto hombre, un cuerpo verdadero y perfecto, y un alma verdadera y perfecta; pero no unidos entre sí, sino asumidos hipostáticamente, cada uno por separado, por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tal doctrina cristológica, que es errónea, recibe el nombre de nihilismo cristológico. Se llama nihilismo, porque, a la pregunta: ¿qué es Cristo en cuanto hombre?, la respuesta sería que, en cuanto hombre, no es nada, aunque tenga naturaleza humana completa (Lluch Baixauli, vid Bibliografía).
C) TEOLOGÍA MORAL
Muy polémicas fueron las tesis éticas de Abelardo, y de ellas se ocupó también san Bernardo, para criticarlas. En efecto, al estudiar la naturaleza del pecado Abelardo concluyó que el pecado, en cuanto tal, no es nada, pues pertenece más bien al no-ser (privación de bien) que al ser. Por otra parte, el vicio es sólo una inclinación al pecado y no es, de suyo, necesariamente pecado, puesto que se le puede resistir, en cuyo caso el vicio se transforma en ocasión de mérito. Estima, además, que la acción imperada por una buena intención es siempre buena, mientras que la acción resultado de una mala intención es siempre mala; pero puede ocurrir que una buena intención, seguida de una acción buena, produzca un resultado malo, es decir, una obra mala.
En consecuencia, para Abelardo lo decisivo en la calificación moral no es la obra hecha (opus operatum), ni principalmente la acción u operación (operatio), sino sobre todo la intención del agente (finis operantis). Es, pues, preciso centrarse en la intención y, luego, en la acción. En definitiva, hay que distinguir entre intención, acción y obra resultante; y no puede fundamentarse la moralidad sólo en el resultado de la acción, sino que es preciso tomar en cuenta muy en particular la intención del agente. Por esta vía, Abelardo afirmó indebidamente que la moralidad del acto se identifica, en última instancia, con la intención o fin del agente.
Un sínodo reunido en Sens (1140 ó 1141) resumió los puntos de vista de Abelardo en una proposición: «ni la obra hecha, ni la voluntad de esa obra, ni la concupiscencia, ni la delectación excitada por la concupiscencia, constituyen pecado» si la intención es recta36. Esta tesis fue condenada juntamente con sus puntos de vista sobre la comunicación de idiomas.
Es innegable que el giro abelardiano hacia la subjetividad enriqueció la teología moral medieval, aunque exageró la solución por su unilateralidad. Los autores posteriores armonizarían los dos aspectos (el objetivo y el subjetivo), y reconocerían que tanto la obra hecha, como la operación misma y la intención intervienen en la calificación moral del acto, aunque de diversa forma. La cuestión era establecer la verdadera jerarquización de estos principios de la moralidad. La escolástica reivindicó que la primera y más fundamental fuente de moralidad es la misma obra hecha, es decir, el opus operatum.
D) EL MÉTODO ESCOLÁSTICO
Abelardo ha pasado también a la manualística por otros dos temas. El primero, por haber sido el inventor, o por lo menos el sistematizador, del método escolástico en su obra Sic et non37. Había aprendido, en la escuela de Laón, a manejar las sententiæ patrum. Allí el maestro Anselmo le había enseñado que es preciso recoger en florilegios las afirmaciones más relevantes de la tradición patrística, y contrastarlas entre sí para intentar descubrir la verdad escondida detrás de aparentes contradicciones. Esto es justamente lo que Abelardo va a hacer en la obra Sic et non. En el prólogo ofrece el esquema del método: primero, aquello que parece afirmar la proposición, el artículo de la fe; segundo, lo que parece negarlo; y, en tercer lugar, la solución a la aparente antinomia.
También alcanzó fama por haber usado con un sentido técnico preciso el nombre de theologia para referirse a la ciencia que estudia las cosas de Dios. Los Padres de la Iglesia habían evitado la palabra theologia, entendida como logos sobre Dios, porque los filósofos griegos la habían reservado para los mitos relativos a las divinidades y al origen del mundo; y en su lugar habían empleado expresiones como sacra pagina, o bien sacra doctrina. Abelardo usó la locución incluso como título de dos de sus obras de madurez más importantes: Introductio ad theologiam y Theologia christiana, para caracterizar la ciencia que trata de manera sistemática y ordenada acerca de la revelación.
* * *
Así, pues, y aunque Pedro Abelardo tuvo algunas intuiciones teológicas geniales, fue víctima de una filosofía insuficiente. Esto le llevó a imprecisiones en determinadas afirmaciones. La opción filosófica resulta decisiva para el teólogo, pues la teología es, con la luz de la fe, la profundización racional del misterio revelado, con ánimo de esclarecerlo. Una deficiente herramienta filosófica o una opción filosófica inadecuada conducen a una solución teológica incorrecta o, al menos, poco satisfactoria.
6. SAN BERNARDO DE CLARAVAL
San Bernardo (1090-1153), monje cisterciense, fundador de la Abadía de Clairvaux (Claraval), destacó sobre todo por sus doctrinas místicas, pero fue también un teólogo especulativo38. En primer lugar, ha llamado la atención su particular manera de plantear las relaciones entre la fe y el conocimiento de Dios. Tales relaciones se establecen en polémica con Pedro Abelardo y, en definitiva, en discusión con la incipiente teología escolástica. Critica a Abelardo, porque, «¿qué cosa más contraria a la razón que intentar trascender la propia razón? ¿Y qué cosa mayor contra la fe, que no querer creer aquellas cosas que la razón no puede alcanzar?»39. Los campos de la razón y de la fe deben estar bien determinados. La razón tiene sus límites, a partir de los cuales comienza el dominio de la fe. Esos límites no deben ser traspasados, porque esto sería impiedad, casi una profanación del misterio divino. Para Bernardo, en efecto, las artes liberales no son una ayuda imprescindible para alcanzar a Dios y conocerle, sino incluso una dificultad, pues la filosofía puede ser origen de orgullo y de soberbia.
Ha pasado también a la historia por su importante contribución al desarrollo de algunas devociones cristianas. Contribuyó decisivamente a difundir la adoración a la humanidad santísima de Cristo, especialmente los misterios de la infancia de Jesús. En cuanto a la mariología, no fue inmaculista, pero desarrolló el tema de la mediación universal de María y exaltó su eximia santidad. A él se atribuyen importantes oraciones que divulgaron la mediación universal de María, como la famosa oración Memorare (Acordaos), o bien la antífona Salve Regina. En cuanto a la josefología, fue mérito suyo orientar los corazones hacia san José, que todavía no era objeto de culto especial en el siglo XII. San José fue el fiel guardián de la virginidad de María y confidente de sus secretos celestiales. También contribuyó Bernardo a divulgar la devoción a los ángeles custodios, tan antigua que se remonta a los orígenes mismos de la predicación apostólica. Difundió asimismo la devoción a los fieles difuntos, particularmente a las benditas almas del Purgatorio.
París en el siglo XII y primeros años del siglo XIII. La Universidad fue fundada por el rey Felipe Augusto en el 1200
La obra cumbre de la teología mística bernardiana es su comentario al Cantar de los cantares (PL 183, 785-1198), en ochenta y seis sermones, comenzado en 1128 e inconcluso. En esta obra expresa con claridad sus ideas sobre los estados místicos y los grados de oración. Son cuatro los protagonistas del pequeño drama revelado: el esposo, que es Cristo; la esposa, que es la Iglesia; las compañeras de la esposa, que son las almas que entran por caminos de vida espiritual; y los amigos del esposo, que son los ángeles. Pero también las doncellas de la esposa y los amigos del esposo constituyen la Iglesia, pues el alma que ama a Dios es esposa de Cristo. El amor, gran protagonista del Cantar, pasa por tres fases: amor carnalis, que tiene por objeto la humanidad santísima de Cristo y los misterios de su vida mortal; amor rationalis, que consiste en creer firmísimamente todo cuanto nos enseña la fe, es decir, la ratio fidei; finalmente, amor spiritualis, que es amar a Dios mismo sobre todas las cosas, con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando el alma ha alcanzado el amor espiritual, está ya plenamente purificada y puede ser elevada a la unión mística, el spirituale matrimonium, es decir, ser conducida al tálamo nupcial del Esposo. Tal unión es un fenómeno sobrenatural de corta duración y no frecuente.
Es obvio que sus palabras no se deben interpretar como si la humanidad santísima de Cristo fuese un obstáculo para la unión mística. La contemplación de Cristo es la puerta para entrar en la unión; no constituye, en absoluto, un estorbo, sino más bien un camino necesario según la providencia ordinaria de Dios.
7. LA ESCUELA DE SAN VÍCTOR
En 1109, Guillermo de Champeaux, desilusionado después de las dos fatigosas polémicas que había mantenido con Pedro Abelardo sobre la condición de los universales, abandonó su cátedra catedralicia y se retiró a una ermita, entonces fuera de París, pero muy próxima a la muralla denominada de Felipe-Augusto, al pie y al este de la colina de Santa Genoveva. Allí fundó la Abadía de San Víctor, de canónigos regulares, que al poco tiempo sería un centro intelectual de primer orden40. En esa escuela, que se nutrió de las mejores esencias de la teología monástica, brillaron dos teólogos: Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor.
A) HUGO DE SAN VÍCTOR
Las dotes pedagógicas de Hugo de San Víctor (ca. 1110-1141), de origen sajón y de noble familia, fueron extraordinarias. Lo muestran las primeras líneas del diálogo entre el maestro (M) y el discípulo (D), en una de sus más célebres obras catequéticas:
D: ¿Qué hubo antes de que el mundo fuese hecho? M: Sólo Dios. D. ¿Cuánto tiempo antes? M: Desde siempre. D: ¿Y dónde estaba si sólo era Él? M: Donde está ahora, allí estaba también entonces. D: ¿Y dónde está ahora? M: En Sí mismo, y todas las cosas están en Él, y Él mismo está en todas las cosas. D: ¿Y cuándo hizo Dios el mundo? M. Al principio. D: ¿Y dónde fue hecho el mundo? M: En Dios. D: ¿Y de qué fue hecho el mundo? M: De la nada41.
Este diálogo catequético quizá tuvo a la vista las palabras de san Pablo en el Areópago de Atenas, inspiradas en el poeta Arato, un estoico del siglo III antes de Cristo: «Ya que en él [en Dios] vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas: ‘Porque somos también de su linaje’» (Act. 17:28). En todo caso, es una espléndida exposición teológica del misterio de la creación, entendida como «productio rerum ex nihilo sui et subiecti», que abre la posibilidad, al menos teórica, debatida con gran pasión un siglo más tarde, acerca de la hipotética «creatio ab æterno».
La obra magna de Hugo de San Víctor fue De sacramentis christianæ fidei, escrita al final de su vida42. Es una exposición «more historico» de todos los misterios cristianos, según la sucesión de los hechos. Está dividida en dos libros: opus conditionis et opus restaurationis (la obra de la creación y la obra de la restauración). El primero trata todos los misterios anteriores a la venida de Cristo; el segundo libro desarrolla los misterios de la nueva ley. En el primero se estudia la creación (el hexamerón bíblico o relato de los seis días); Dios como causa de la creación y el conocimiento de los atributos divinos; la esencia de Dios (Dios uno y Trino); la voluntad divina y todo cuanto Dios ha dispuesto (el orden de la creación y la ley); la creación de los ángeles y su caída; el hombre, su estado original y su caída; la reparación del pecado dispuesta por Dios; la institución de los sacramentos; la fe; la ley natural; y finalmente la ley escrita. El segundo libro está dedicado a Cristo y a su Iglesia; y, al estudiar la Iglesia, analiza detenidamente cada uno de los siete sacramentos, junto con las principales disposiciones litúrgicas. Finalmente, el tema de los novísimos.
Esta obra es una magnífica summa, quizá la más perfecta de las primeras. Todos los misterios han sido integrados orgánicamente en una síntesis superadora, que da razón de todos ellos en el conjunto de la historia de la salvación. Al comienzo, la historia de la creación; seguidamente la historia del hombre, creado en gracia y después pecador; en medio de la historia, la encarnación del Verbo; en la etapa de la Iglesia in terris, los sacramentos y la gracia merecida por Cristo. A pesar de algunas repeticiones, es preciso reconocer la magnificencia de la síntesis. Hugo demostró con este tratado que tenía una madurez teológica extraordinaria, sorprendente para la época. Con razón Tomás de Cantimpré (1201-1272) lo llamó «segundo Agustín». También Tomás de Aquino le tuvo en mucho aprecio, citando la síntesis hugoniana como autoridad en varias ocasiones.
Hugo expone correctamente la doctrina cristológica, rebatiendo la cuestión del nihilismo cristológico abelardiano. «Él mismo es hombre y Dios. ¿Qué es el hombre? Si preguntas por la naturaleza: cuerpo y alma. […] Si buscas la persona, es Dios»43. El cuerpo y el alma están unidos, de modo que cuando Cristo muere en la cruz, el alma se separa del cuerpo: «recessit anima, et mortua est caro» (se separó el alma y murió la carne)44. Se separan, aunque cada uno por su cuenta (cuerpo y alma) mantienen la unión hipostática. La resurrección será, por consiguiente, el «regreso» del alma de Cristo a su cuerpo de Cristo, para volverlo a informar.
También resulta interesante su eclesiología. «La Iglesia santa es el cuerpo de Cristo, vivificada, unida en una fe y santificada por el Espíritu, que es uno»45. Esta Iglesia, que es la multitud de los fieles, o sea, la universalidad de los cristianos, está constituida por dos órdenes, los laicos y los clérigos, que suponen como los dos lados del cuerpo. A los fieles laicos cristianos les ha sido concedido poseer las cosas terrenas; a los clérigos, ocuparse de las cosas espirituales46. En términos modernos, podríamos decir, sin incurrir en un anacronismo excesivo, que Hugo intuyó la unidad orgánica de sacerdocio y laicado en la unidad de la Iglesia, cada uno con funciones propias y específicas.
El De sacramentis tuvo, además, una gran influencia en la elaboración teológica posterior, porque sentó las bases para una sacramentología correcta que sería desarrollada por Pedro Lombardo y por los teólogos académicos del siglo XIII. Es preciso reconocer que, después de las intuiciones de san Agustín, que había definido el sacramento como un «signo constituido por cosas y palabras», ese concepto se embarulló a partir de las Etimologías de san Isidoro de Sevilla, para quien sacramento derivaría etimológicamente de «cosa sagrada». Así entendido, sería sacramento cualquier realidad que de una forma u otra significase misterios sagrados. Por eso el alto medievo llegó a establecer listas de sacramentos que en algunos casos llegaron a la veintena, incluyendo en tales relaciones, además de los siete sacramentos instituidos por Cristo, otros muchos ritos sagrados, como la unción de los príncipes (particularmente del emperador), la consagración de los abades, la profesión de las monjas, la dedicación de las iglesias, la ceremonia de la imposición de las cenizas en la Cuaresma, etc.
Hugo de San Víctor recuperó la noción agustiniana de sacramento como signo: «sacramentum est sacræ rei signum» (sacramento es signo de una realidad sagrada); y añadió que, como signo, el sacramento es un elemento corporal, perceptible por los sentidos, que representa por semejanza, significa por institución y, por la santificación recibida, contiene la gracia espiritual e invisible47. Es preciso destacar que al hablar del signo sacramental como continente de la gracia, estableció una noción quizá excesivamente material del sacramento, como si el signo sacramental fuese un recipiente. A pesar de ello, abrió las puertas de la teología al tema de la causalidad sacramental, que sería posteriormente desarrollado en el siglo XIII, al entender que, por institución divina, el signo sacramental causa él mismo la gracia, y que no se limita a disponer o preparar a recibir la gracia. También distinguió entre sacramentos mayores y sacramentos menores, y de esta forma separó los siete sacramentos en sentido estricto, instituidos por Cristo, de aquellos signos instituidos por la Iglesia y que no son sacramentos en sentido propio, sino sólo sacramentales.
En De sacramentis, Hugo de San Víctor ofrece asimismo un amplio tratado acerca de la Sagrada Escritura: qué es la Escritura y en qué se diferencia de los escritos de los Padres; qué es la inspiración, quiénes son los hagiógrafos y cuáles los libros inspirados o canónicos. Distinguió los tres géneros literarios de la Biblia (histórico, alegórico y tropológico); destacó las propiedades de la Escritura, especialmente la inerrancia; señaló las reglas de una sana exégesis escriturística; etc. Sobre este tema volvió repetidamente, por ejemplo, en el libro cuarto de su Eruditionis didascalicæ libri septem y en su De scripturis et scriptoribus sacris.
B) LA «SUMMA SENTENTIARUM»
Poco después de la muerte de Hugo, un autor anónimo (que algunos han identificado con Odón de Lucca, obispo de esta ciudad italiana entre 1138-1146) escribió una extraordinaria síntesis teológica, que se conoce como Summa Sententiarum48. Es preciso reconocer que la influencia de Hugo es patente. Por ello ha sido adscrita con toda seguridad al círculo victorino. Pero, como Joseph de Ghellinck destacó en su día, el estilo breve e incisivo la emparentan también con el círculo aberlardiano y laoniano. En todo caso, la sistemática de la Summa Sententiarum difiere del De sacramentis christianæ fidei de Hugo. Está además inconclusa, faltándole los tratados acerca del matrimonio, el orden sacerdotal y los novísimos, que fueron añadidos después a muchos manuscritos, por otros autores medievales. Los medievalistas suelen fecharla con anterioridad a la gran síntesis de Pedro Lombardo, de la que hablaremos seguidamente.
La Summa Sententiarum abandona la sistematización more histórico. Está dividida en siete tratados, según la edición de Jean-Paul Migne, que la incluye entre las obras de Hugo: el primero, dedicado a la Santísima Trinidad y a la Encarnación; el segundo, a la creación considerada en general y a los ángeles; el tercero, a la creación en particular (el hexamerón) y a la creación del hombre y su caída; el cuarto, a los sacramentos y al decálogo mosaico; el quinto, al bautismo; el sexto, a la confirmación, penitencia, Eucaristía y extrema unción o unción de enfermos; el séptimo al matrimonio (de otra mano, como se ha dicho).
C) RICARDO DE SAN VÍCTOR
Otro gran teólogo de San Víctor fue el escocés Ricardo de San Víctor (†1173). Ha pasado a la historia por tres tratados. El primero sobre la Santísima Trinidad, titulado De Trinitate49, dividido en seis libros, que constituye como el paso intermedio entre el armonioso De Trinitate de san Agustín, y la síntesis que elaborará posteriormente santo Tomás de Aquino en la segunda mitad del siglo XIII. Así, pues, para conocer la evolución técnica de la trinitología conviene tomar en cuenta estos tres eslabones de una cadena que va de comienzos del siglo V a mediados del siglo XIII. Sin olvidar, obviamente, el tratado un poco anterior de san Hilario de Poitiers (†367).
La estructura del De Trinitate de Ricardo es muy curiosa. Se abre con un prólogo y un capítulo primero que sientan las bases gnoseológicas y metodológicas. Ante todo, se compara el ascenso de la mente hasta el conocimiento de los misterios sublimes de la divinidad con la Ascensión de Jesucristo a los cielos, después de la Resurrección. Pero con una diferencia: Cristo ascendió corporalmente y nosotros ascendemos intencionalmente. Tal ascenso intelectual tiene tres momentos: partiendo de la concepción simbólica del cosmos, el intelecto se convence de que todos y cada uno de los elementos del universo son símbolos o representaciones de la divinidad; después medita intuitivamente sobre la naturaleza, descubriendo lo divino oculto en ella y, de este modo, sube por una escala, peldaño a peldaño, elevándose hacia lo alto; finalmente termina en la cúspide, que es la contemplación intelectual de los misterios divinos. Por ello, no hay oposición entre razón y fe. Cuando parezca que los misterios son contrarios a la razón, profundicemos en los argumentos racionales y comprobaremos que la razón nunca se opone a la fe.
En este punto Ricardo formula una máxima que conviene retener:
No nos conformemos con la noticia de las cosas eternas que tenemos por la fe; aprehendamos también la noticia que tenemos por la inteligencia, si acaso todavía no hemos alcanzado la noticia experiencial [es decir, el conocimiento místico].
Considera, en definitiva, que la fe se alimenta con el conocimiento intelectual o de la razón raciocinante, para alcanzar al final el conocimiento experiencial o místico. Dicho en otros términos: Ricardo consideró que la ciencia teológica (y de algún modo también la filosofía) constituye un momento interior del desarrollo de la fe.
En el prólogo del De Trinitate, formula la máxima que preside todo su quehacer teológico: «Ex fide vita interna, ex cognitione vita æterna» (por la fe, la vida interior; por el conocimiento, la vida eterna).
Este método recuerda al «argumento ontológico» de san Anselmo de Canterbury, que, como ya se dijo es una argumentación por «razones necesarias». En efecto:
Es nuestra intención en esta obra ofrecer no razones probables, sino necesarias, de las cosas que creemos, y explanar y aclarar la verdad de los artículos de nuestra fe. Pues estoy convencido de que en la aclaración de aquellas cosas que son necesarias hay argumentos no sólo probables, sino necesarios, aunque alguna vez suceda que tales argumentos estén ocultos a nuestra diligencia. […] Es absolutamente imposible que las cosas eternas no sean; por ello son siempre lo que son y no pueden ser nada distinto ni de otra manera. Parece, pues, que es absolutamente imposible que todo lo necesario no sea y que carezca de razón necesaria […]50.
Ricardo da por supuesto que Dios ha hecho al hombre capaz de alcanzar esas razones necesarias, pues en ello le va el conocimiento del camino de su salvación. Desarrolla en el resto del libro primero y a lo largo del segundo los misterios divinos relativos a la esencia divina. Los cuatro libros restantes son una exposición del misterio trinitario.
Así mismo es muy notable su teología espiritual, que tiene la misma impronta intelectualista que se detecta en el De trinitate. Escribió dos obras místicas destacables (Benjamin minor y Benjamin major51), donde desarrolla expresamente y con mayor detalle el proceso de la escala intelectual. Ha dejado también un comentario al Cantar de los Cantares52.
El proceso de ascenso contemplativo hacia Dios se divide en seis fases. Las tres primeras consisten en descubrir a Dios a partir de las criaturas inferiores, leyendo en el libro de la creación, y viendo allí la mano divina. La cuarta etapa de la contemplación pretende descubrir a Dios en el alma, viendo que ésta es imagen de Dios. Las dos etapas finales buscan encontrar la verdad en sí misma, es decir, ver a Dios directamente. Para caracterizar la contemplación no basta con tomar en cuenta qué es lo que se contempla, es preciso además considerar la naturaleza misma del conocimiento que tiene lugar, es decir, cómo se produce tal conocimiento. Para ello Ricardo distingue tres tipos de contemplación. Una primera es la contemplación humana, en la cual la mente, por sus propias fuerzas, concentra su atención sobre el objeto que estudia. Una segunda forma es divino-humana, por la cual Dios ayuda al hombre por medio de su gracia, de modo que éste puede profundizar más en las cosas que contempla. Y finalmente, el tercer grado, estrictamente divino, consiste en una gracia poderosa que embarga la actividad del espíritu humano y lo eleva al exceso de la mente. Este excesus mentis es la contemplación en sentido propio.
Los victorinos distinguieron, pues, entre la contemplación estrictamente intelectual y la contemplación sobrenatural, que es el núcleo de la oración mística. Sin embargo, su planteamiento, tan intelectualista en ocasiones, reivindicativo de las posibilidades de la razón en la aclaración de los misterios divinos, pudo incurrir en algunos excesos racionalistas, al menos en la expresión.
Esta mística intelectualista influyó en la corriente neoplatónica alemana del siglo XIV y fue objeto de crítica y discusión en el siglo XVI, cuando algunos místicos, como Landulfo de Sajonia, Francisco de Osuna o Teresa de Jesús, reivindicaron la contemplación de la vida de Cristo como camino necesario para alcanzar la contemplación mística.
8. LAS «SUMAS» DE DERECHO CANÓNICO
La ciencia canónica, que había sido cultivada como una parte de la teología, adquirió autonomía científica a comienzos del siglo XII, cuando los canonistas comenzaron a utilizar el derecho civil de Justiniano, es decir, el Corpus iuris civilis y, sobre todo, el Digesto, redescubierto por Irnerio de Bolonia (†1130) a finales del siglo XI o comienzos del XII, en una biblioteca de Pisa. En la tarea de independizar epistemológicamente el Derecho de la Teología tuvo asimismo un papel relevante Graciano, natural de Chiusi o de Orvieto. Se ha dicho que fue monje camaldulense, aunque esta adscripción esté ahora muy discutida. Se ignora la fecha de su nacimiento, probablemente a finales del siglo XI, y parece que en 1159 ya había fallecido.
Graciano comenzó su trabajo hacia 1130 y lo concluyó hacia 1140. Enseñó artes liberales (el trivium) en Bolonia durante muchos años. Su compilación de las normas del derecho eclesiástico, titulada Concordia discordantium canonum, posteriormente conocida como Decretum53, asumió el método de la conciliación o armonización de sentencias o autoridades, popularizado por Anselmo de Laón y después por Abelardo. El Decreto tiene además importancia para la historia de la teología, porque ha dado origen a muchas tradiciones teológicas y ha conservado, asimismo, innumerables sentencias patrísticas. Se divide en tres partes. La primera consta de cien distinciones (las treinta primeras recopilan la teoría de las normas canónicas). La segunda parte, de treinta y seis causas (procesos judiciales y asuntos matrimoniales y penitenciales), algunas muy extensas, divididas a su vez en cuestiones. La tercera parte consta de un total de cinco largas distinciones sobre temas sacramentales.
9. PEDRO LOMBARDO
Contemporáneo de Graciano, y mientras en San Víctor se preparaban las primeras grandes «sumas», el italiano Pedro Lombardo (ca. 1095-1160) impartía sus lecciones en París. Había nacido en Novara y era clérigo secular. Al final de su vida recibió la consagración episcopal.
Lombardo aunó la tradición metodológica boloñesa con la sistemática victorina, e inauguró una nueva forma de ordenar los conocimientos teológicos. La influencia de Laón es también apreciable en su obra. Su texto más conocido es Sententiarum quatuor libri54.
Los Cuatro libros de las sentencias surgieron de sus enseñanzas parisinas. Como todo buen profesor, mejoró continuamente su libro añadiéndole nuevas consideraciones. Se conocen fundamentalmente dos redacciones. En todo caso esta obra fue empezada en la década de 1140, que es cuando comenzó su docencia, con un último retoque de 1157. En la redacción definitiva se cita el De fide orthodoxa de Juan Damasceno, traducido al latín después de 1146 por Burgundio de Pisa, y conocido por Lombardo durante su viaje a Roma, hacia 1151-1152.
El método de Lombardo se inspiró en el De doctrina christiana de San Agustín. El Hiponense había dividido todo cuanto existe en dos grandes clases. Por una parte, las cosas (res) y por otra, los signos (signa), o sea, «de rebus et de signis». Las cosas se dividen a su vez en dos bloques: las cosas que son para disfrutar o para gustar (de rebus quibus fruendum est), y las cosas que son para usar (de rebus quibus utendum est). Lo que sólo es para gozar, usando el término res en sentido muy amplio, es Dios en su unidad y trinidad. Sólo para usar es la obra de la creación. Y hay seres que son para usar, puesto que pueden tener carácter instrumental, y también para gozar de ellos (de his quæ fruuntur et utuntur) pues son fin en sí mismos: este sería el hombre-Dios, es decir Cristo, el Verbo Encarnado. Pedro Lombardo estimó que también hay que prestar atención a los signos. Los signos serían los sacramentos, en un sentido amplio.
De esta forma pudo ordenar todos los conocimientos teológicos en cuatro libros. El primer libro, aquello que debe ser sólo gozado, es decir, Dios. El segundo libro, aquello de lo cual se debe usar, o sea, la obra de la creación y, dentro de la obra de la creación, la antropología, con el tratado sobre la gracia, el pecado original y el pecado actual. El libro tercero recoge la cristología y soteriología, es decir, lo que debe ser usado y gozado. Por último, el libro cuarto, sobre los signos, que es la sacramentología, con un apéndice final sobre los novísimos o postrimerías del hombre.
La obra de Pedro Lombardo tuvo un éxito espectacular. Aunque ya se conocen algunas glosas de su obra, datadas en la segunda mitad del siglo XII, la gran proliferación de comentarios a las Sentencias del Lombardo comenzó en el siglo siguiente, cuando fue introducida como libro de texto por las Órdenes mendicantes en la Universidad de París. El plan de estudios parisino, que sirvió de modelo a las Facultades de Teología de todo el orbe, se dividía en cuatro cursos. En cada uno de los cursos el bachiller sentenciario «leía» cursoriamente —es decir, explicaba someramente, con rápidas glosas— uno de los libros de las Sentencias de Pedro Lombardo. En algunos casos las glosas no fueron tan someras, sino muy profundas y extensas, dando lugar a excelentes desarrollos especulativos, como los comentarios de san Buenaventura, santo Tomás de Aquino, el beato Juan Duns Escoto y, ya más tardíos, los comentarios de Guillermo de Ockham, Gabriel Biel o Domingo de Soto, por citar sólo los que han tenido un influjo posterior mayor.
Con todo, las Sentencias constituyen una «summa» un tanto abigarrada y compleja, en la que Lombardo ha recogido con bastante habilidad, pero con repeticiones, la mayoría de los pareceres teológicos de la época, con muy pocos pronunciamientos personales sobre las opiniones sistematizadas. Por ello resulta complicado advertir cuándo habla por sí mismo y cuándo es portavoz de otras opiniones. Pueden, no obstante, detectarse algunas opiniones propias y a ellas voy a referirme55.
El Lombardo prestó gran atención a las misiones del Espíritu Santo, que son de dos tipos: visible, como en Pentecostés y otras, e invisible, la que se da cotidianamente cuando se derrama en las mentes de los fieles56. En este contexto, es importante señalar que la misión invisible del Espíritu Santo se distingue de la virtud de la caridad, otorgada por Dios y en la cual amamos a Dios y al prójimo, aunque a primera vista podría parecer que el Espíritu Santo es la misma caridad57. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede ser la caridad con que amamos a Dios, porque la caridad puede aumentar o disminuir e incluso desaparecer por el pecado; el Espíritu Santo, en cambio, que es Dios, es inmutable e increado58. Además, aunque es evidente que Dios nos ama y que Él nos concede poder amarle, es preciso distinguir entre el amor eterno que Dios nos tiene, que es irrevocable, y el efecto creado en nosotros, que es revocable por nuestra parte, en virtud de nuestra libertad. Por consiguiente, la caridad es una afección del ánimo y un movimiento de la mente, y no es la misión visible del Espíritu, como se confirma por autoridades59.
Las precisiones del Lombardo supusieron un notable progreso teológico. Con todo, la doctrina sobre la gracia santificante no alcanzó su madurez hasta mediados del siglo XIII. Desarrollando las intuiciones de Felipe el Canciller, fue Alejandro de Hales el primer autor que, con la colaboración de san Buenaventura y de Juan de Rupella, concedió a este tema un tratado propio.
En el cuarto libro de las Sentencias, basándose en la definición de Hugo de San Víctor, según la cual el sacramento es «signo sensible de una cosa sagrada instituido por Cristo que contiene la gracia», introdujo la noción de causalidad sacramental. Esta novedad resultó capital para el desarrollo de la teología sacramentaria posterior. Y así, en lugar de recordar que los sacramentos de la Nueva Ley contienen la gracia, como una especie de vaso lleno de gracia que se derrama en nuestra alma, afirmó —siguiendo a san Agustín— que dan la gracia causándola, aunque no entró en el análisis sobre qué tipo de causalidad es la propia de los sacramentos60.
Así mismo, como antes Hugo de San Víctor, ofrece una relación completa y sistemática de cada uno de los siete sacramentos de la Nueva Ley, incluido el matrimonio, con la importante precisión, con respecto al matrimonio, de considerarlo instituido en dos momentos. Antes del pecado original y, por tanto, no para el remedio de la concupiscencia, sino para cumplir una misión61; y después del pecado, para remedio de la concupiscencia y, por supuesto, también para cumplir una misión. En el paraíso, para multiplicar la especie, sin ardor y sin dolor en el parto; después, una segunda institución, para levantar la naturaleza caída y frenar los vicios62. Algunos tratadistas anteriores habían omitido el matrimonio, entre los sacramentos de la Nueva Ley, por considerar que es de institución divina, pero de carácter natural; en consecuencia, Cristo se habría limitado a reconocer y a dar alguna virtualidad sobrenatural al contrato marital previamente existente63. Para Pedro Lombardo, en cambio, el matrimonio sería un sacramento, en algún sentido, desde los orígenes. Con todo, su visión, quizá un tanto peyorativa del matrimonio y de la unión marital, que se remonta a san Agustín, habría de lastrar las tradiciones teológicas posteriores.
Pedro Lombardo fue también un importante exegeta. Algunos le atribuyen haber culminado la Glossa ordinaria, que rodaba, con progresivas mejoras desde los comienzos del siglo XII, en los círculos de Laón. En cualquier caso, conviene señalar que trabajó durante toda su vida en un comentario muy rico al corpus paulinum, ultimado quizá con anterioridad a los últimos retoques introducidos en los Cuatro libros de las Sentencias.
* * *
La actividad académica de Pedro Lombardo terminó con su elevación al episcopado de París, que pudo ejercer sólo durante un año, ya que murió en 1160. Después del Lombardo, la vida académica parisina siguió más o menos por los derroteros que había fijado este extraordinario maestro.
En 1200 quedó constituida la Universidad de París, cuando Felipe Augusto, rey de Francia, otorgó algunos privilegios a la comunidad de maestros y discípulos que se agrupaban en la ciudad del Sena. Finalmente, la Santa Sede reconoció esta institución, concediéndole estatutos en 1215, por medio de su legado Roberto Courçon. De esta forma, la Universidad de París quedó plenamente establecida, con tres Facultades: Artes, Teología y Derecho. En la primera se estudiaban las siete artes liberales, que tenían carácter propedéutico para acceder posteriormente a la Facultad de Teología. La segunda tuvo el monopolio (compartido con Toulouse) de conferir la condición de magister in sacra pagina, el título de mayor rango entre los teólogos. En la tercera se preparaba los legisperitos al servicio de la administración pública y de la Iglesia.
BIBLIOGRAFÍA
LLUCH BAIXAULI, Miguel, «Tomás de Aquino y el nihilismo cristológico», en Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, vol. V, pp. 285-295.
REINHARDT, Elisabeth, «El concilio de Bari (1098) y la intervención de san Anselmo sobre la procesión del Espíritu Santo», en VV. AA., El Espíritu Santo y la Iglesia, Actas del XIX Simposio Internacional de Teología, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1999, pp. 119-130
REINHARDT, Elisabeth, «La metafísica de la persona en Ricardo de San Víctor», en SOTO BRUNA, María Jesús (ed.), Metafísica y antropología en el siglo XII, EUNSA, Pamplona 2005, pp. 210-230.
REINHARDT, Elisabeth, «Das Theologieverständnis Richards von Sankt Viktor», en OLSZEWSKI, M. (ed.), What is Theology in the Middle Ages? Religious Cultures of Europe (11th-15th Centurias) as reflected in their Self-Understanding), Aschendorff Verlag (Archa Verbi, Subsidia 1), Münster 2007, pp. 85-102.
SARANYANA, Josep-Ignasi, «San Anselmo de Canterbury, padre de la escolástica», en ID., Grandes maestros de la teología, Sociedad de Educación Atenas, Madrid 1994, cap. III.
SARANYANA, Josep-Ignasi, «Warum Hegel den Hl. Anselm bewunderte. Eine Revision», en Archa Verbi, 2 (2005) 128-139.
SARANYANA, Josep-Ignasi, La filosofía medieval. Desde sus orígenes patrísticos hasta la escolástica barroca, EUNSA, Pamplona 32011, caps. VI y VII.
SARANYANA, Josep-Ignasi, «La pre-escolástica», en ILLANES, José Luis - SARANYANA, Josep-Ignasi, Historia de la teología, BAC, Madrid 2012 (reimpresión de la tercera edición).