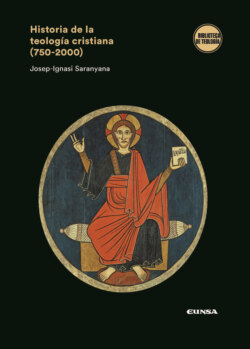Читать книгу Historia de la teología cristiana (750-2000) - Josep-Ignasi Saranyana Closa - Страница 18
Оглавление6. LA ESCUELA DE SALAMANCA
A) CARACTERÍSTICAS DE ESTA ESCUELA
Mientras en Augsburgo Felipe Melanchthon redactaba y presentaba la Confessio augustana y en París Juan Calvino comenzaba su tarea reformadora, en España surgía la Escuela de Salamanca, que años más tarde contribuiría decisivamente a la formulación de la doctrina católica, en las aulas tridentinas.
Con el nombre de Escuela de Salamanca se designa, en el habla historiográfica, el grupo de teólogos que ocuparon las cátedras prima y vísperas en la Facultad de Teología salmantina, desde 1526 hasta finales del siglo XVI. Juan Belda Plans (vid. Bibliografía) ha recapitulado los rasgos definitorios de estas dos generaciones, la mayoría de frailes dominicos:
1º) un nuevo método teológico, en el que se refleja un sano equilibrio entre la especulación y la teología positiva;
2º) una particular atención al rigor demostrativo de las conclusiones teológicas, basado en una cuidada jerarquización de los lugares teológicos65, desarrollando así una intuición que ya se insinúa en la primera parte de la Summa theologiæ aquiniana (q. 1, a. 8);
3º) el establecimiento de esta Summa como libro de texto, sustituyendo a los cuatro libros de las Sentencias, de Pedro Lombardo66; y
4º) una renovación de los desarrollos teológicos, con particular atención a los temas más discutidos de aquella hora (o sea, sacando la teología de su torre de marfil y llevándola a los intereses ciudadanos y de la ciencia política y jurídica).
Los más conocidos teólogos de la primera generación salmantina fueron: Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto y Bartolomé de Carranza. Entre los teólogos de la segunda generación sobresalió Domingo Báñez.
B) FRANCISCO DE VITORIA
El dominico Francisco de Vitoria (ca. 1483-1546) no publicó nada en vida, aunque dejó preparadas para imprenta trece de sus quince relecciones (lecciones ante el pleno de la Universidad), pronunciadas en ocasiones de especial solemnidad. También se conservan de él numerosas reportaciones o apuntes de sus clases, tomados por sus alumnos, editadas en buena medida por Vicente Bertrán de Heredia y, más recientemente, por Augusto Sarmiento.
La primera relección data de 1528, y lleva por título: De potestate civili. Le siguieron otras tres de temática similar: dos De potestate Ecclesiæ (1532 y 1533) y una sobre De potestate Papæ et concilii (1534). Estas cuatro, junto con las dos relecciones leídas en 1539, tituladas De indiis y De iure belli, expresan de forma sucinta y acabada su pensamiento sobre las cuestiones ético-políticas más candentes de aquellos años, o sea: el origen de la autoridad civil, los límites de la potestad papal y los derechos del concilio frente al papa (contra el conciliarismo), los títulos legítimos e ilegítimos de los españoles para conquistar América, el derecho o no a la guerra contra los aborígenes americanos, y la justificación de la guerra en casos de propia defensa o por otras razones.
Toda autoridad verdadera es legítima, según Vitoria, porque su fuente reside en Dios, que es causa del hombre, naturalmente social. Para la demostración de esta tesis apela a la doctrina aristotélica de las cuatro causas.
La causa eficiente de la sociedad política es Dios, autor de la naturaleza humana.
La causa material de la que se hace la «república», es decir, la sociedad organizada políticamente, es ella misma; ella se da a sí misma la forma concreta de organización política. Toda soberanía reside en el pueblo; pero, puesto que Dios ha creado al hombre social por naturaleza, también el poder político tiene a Dios por autor, pero a través de la mediación popular.
Vitoria tiene claro que no hay lugar para el anarquismo; pero no manifiesta especiales preferencias por una u otra forma de organización política; no tiene una opinión determinada sobre la causa formal de la organización política: «no hay menor libertad en el principado real que en el aristocrático». Supuesto que cualquier pueblo puede darse a sí mismo la forma de gobierno que considere idónea, hasta el punto de que la mayoría puede imponer a la minoría social una forma determinada de gobierno y un determinado sujeto detentador de la autoridad, «toda república puede ser castigada por el pecado del rey»: por el principio de solidaridad entre el gobernante y los gobernados, de modo que los gobernados son corresponsables de los pecados del gobernante.
La causa final es el bien público. Por último, sobre la justificación de la guerra, Vitoria aplica los criterios morales de la proporcionalidad: «Ninguna guerra es justa si consta que se sostiene con mayor mal que bien y utilidad de la república, por más que sobren títulos y razones para una guerra justa».
Fue, además, creador del derecho de gentes, el ius gentium, que justificaba sobre la base de la solidaridad internacional de los pueblos, es decir, por la fraternidad universal de los hombres entre sí.
En cuanto a la presencia de los castellanos en América, y la licitud de la conquista española, Vitoria estableció su célebre serie de siete títulos ilegítimos y ocho títulos legítimos, que manifiestan una particular manera de entender las relaciones sociales y, sobre todo, las relaciones internacionales, y una concepción bastante moderna, para su tiempo, y crítica de la doctrina medieval de las dos espadas, según la cual el emperador tendría delegada del papa una potestad universal sobre todo el orbe.
Los títulos ilegítimos de conquista serían: la soberanía del emperador sobre todo el mundo; la autoridad del papa, que habría donado las Indias a los españoles; el derecho derivado del descubrimiento; la obstinación de los indios en no recibir la fe cristiana, no obstante la predicación de los misioneros; una especial donación por parte de Dios, como en el caso de la tierra prometida a los israelitas; los pecados de los indios contra natura; y la elección voluntaria de los propios indios.
Serían títulos legítimos de conquista: la obstaculización del derecho de los españoles a recorrer libremente las tierras descubiertas; el derecho de los españoles a propagar la religión cristiana en América; la protección de los naturales que se convirtiesen a la fe católica, frente a la persecución por parte de otros amerindios todavía paganos; en el caso de que una gran parte de los indios se convirtiese a la fe católica, el papa podría, por justa causa, imponerles un príncipe cristiano, destituyendo al príncipe infiel; la tiranía de los señores indígenas, imponiendo leyes inhumanas; una verdadera y voluntaria elección por parte de los amerindios; la amistad o alianza de los aborígenes americanos con los españoles; y, finalmente, la escasa «civilización y policía» de los naturales, por lo que se les podría imponer un príncipe cristiano, aunque este octavo título le pareció dudoso.
La cuestión planteada por Vitoria era de mayor cuantía, no sólo práctica, sino incluso doctrinal. Se discutía, como se ha visto, si era lícito desposeer a las naturales de sus territorios, poseídos legítimamente, y si estaba justificado deponer las autoridades también legítimas, en virtud de un título aparentemente superior, como era el derecho a evangelizar, otorgado por la autoridad eclesiástica suprema. Reducida a sus elementos más esenciales, el debate recaía sobre la aplicación, en el caso concreto americano, del principio de inspiración tomista: «la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona». En otros términos: si el deber de evangelizar pasaba por encima de los derechos de la naturaleza o debía respetarlos. El solo hecho de plantearse la pregunta, ya concede a Vitoria y, en general, a los maestros salmantinos, una superioridad intelectual incuestionable sobre todos los iusnaturalistas de la época. El ius gentium fue, sin duda, la gran aportación de la Escuela de Salamanca a la historia de la teología y del derecho…
C) MELCHOR CANO
El dominico Melchor Cano (ca. 1509-1560) fue uno de los temperamentos teológicos más importantes de su siglo. Profesó en el convento de San Esteban en 1524. Siguió en Salamanca los cursos de Francisco de Vitoria. En 1536 obtuvo la cátedra de Teología del convento de San Gregorio, de Valladolid. En 1543 ganó la cátedra de Teología en la Universidad de Alcalá. Finalmente, en 1546, a la muerte de Francisco de Vitoria, pasó a Salamanca. Participó, como perito, en el segundo período del Concilio de Trento.
Ha pasado a la historia por su De locis theologicis, obra en la que trabajó durante veinte años, desde su estancia en Alcalá, y que, al fin, no pudo concluir, aunque se publicó poco después de su muerte tal como la había dejado. En el De locis plantea una cuestión capital para la discusión antiluterana: la jerarquía de los lugares teológicos, es decir, la ordenación, por su importancia, de los tópicos de los que se obtienen los materiales para la argumentación teológica. No habla, pues, de las fuentes de la Revelación, que es otro tema, que se discutirá ampliamente en Trento, aunque sin solución definitiva.
Cano sistematizó diez lugares teológicos, distinguiendo: dos lugares propios fundamentales: la Sagrada Escritura y las tradiciones de los Apóstoles; cinco lugares propios declarativos: la Iglesia Católica, los concilios, la Iglesia de Roma, los Padres de la Iglesia y los teólogos escolásticos; y tres lugares auxiliares: la razón, los filósofos y juristas, y la historia con sus tradiciones humanas.
Como ya se ha dicho, esta sistematización tiene algunos precedentes metodológicos en el estudio aristotélico de los tópicos y, sobre todo en la Summa theologiæ (I, q. 1, a. 8, ad 2) de santo Tomás. Aquino, en efecto, al estudiar el carácter argumentativo de la teología, había señalado varios niveles de argumentación: por la autoridad de la Escritura, según la autoridad de los doctores de la Iglesia y conforme a la autoridad de los filósofos. Es obvio que no concede la misma importancia a una autoridad que a otra. Melchor Cano sintió la necesidad de discutir con más amplitud el tema, primero como un comentario a la Summa theologiæ (en Alcalá) y después en un voluminoso infolio, que no pudo terminar. El De locis, escrito en un latín brillante y humanista, con maciza argumentación especulativa, buena base escriturística y de tradición, y una erudición rica, tuvo tanta aceptación, que dio nombre a una disciplina del curriculum teológico: la asignatura que ahora se denomina Teología fundamental.
Para la época en que Cano redactaba el De locis, Trento (1545-47) ya había determinado la «autenticidad» de la Vulgata de san Jerónimo y había declarado errónea la doctrina luterana de la «sola Scriptura». Esto le dio alas para desarrollar el tema de la tradición apostólica y analizar detenidamente los cauces por los que se trasmite y se expone tal tradición. Cano no descuidó analizar las peculiaridades que, con el tiempo y según los diversos lugares, se han adherido a la primitiva tradición, y que expresan, en definitiva, la forma particular de recibirla y de vivirla.
Muy importante, por adelantarse a su tiempo, es el libro XI del De locis, dedicado a la «historia humana». Considera de gran utilidad el argumento histórico como fuente de erudición y de cultura, y advierte, además, que muchas discusiones teológicas han girado en torno a un hecho histórico, lo cual resalta más todavía la importancia de la formación histórica para los teólogos. La historia profana contribuye así mismo a una exégesis verdadera de las Sagradas Escrituras. Pero no sólo esto; Cano subraya la importancia de la historia para interpretar correctamente las tesis teológicas de autores pasados, inscribiéndolas adecuadamente en su contexto temporal. Desde el punto de vista apologético, la erudición histórica es también destacable, porque, si bien la historia «se ha escrito no para probar sino para narrar, no hay duda de que demuestra, casi siempre probablemente y algunas veces incluso necesariamente»67. A pesar de su gran admiración por el argumento histórico, Cano ignora, al menos en De locis, la condición histórica de la Revelación y, por consiguiente, el protagonismo de la historia en el desarrollo y evolución de la teología. Su libro XI de De locis se inscribe principalmente en el marco de la polémica antiluterana y, por ello, se interesa más en defender a la Iglesia de los reproches históricos luteranos, que en analizar cómo los artículos de la fe se explicitan a lo largo de la historia.
Las anteriores consideraciones nos sitúan en la perspectiva controversista de Cano. Los luteranos están evidentemente en el punto de mira de su De locis. Pero su intención no es sólo controversista o apologética. Hay en la obra de Cano un notable interés por lo que ahora denominaríamos «inculturación de la fe». Esto se advierte claramente, por ejemplo, en el libro décimo, donde trata acerca de la autoridad de los filósofos. No puede menos que volver la mirada a Orígenes alejandrino, que llevó a cabo un trabajo admirable de inculturación. Con todo, el modelo de esa inculturación es el apóstol san Pablo, en su famoso discurso a los atenienses (Act. 17:28).
También le interesa, y mucho, la argumentación filosófica (como momento interior de la teología), pues conoce las polémicas de escuela, desatadas por las censuras de 1277, que tanto dificultaron el diálogo entre teólogos. Por ello se pregunta: ¿qué argumentos filosóficos tomados de la gentilidad son realmente útiles para los teólogos?
Según Cano, la primera consideración es mirar al consenso de los filósofos. La unanimidad de los sabios antiguos supone la primera condición a la que debe atender el teólogo. «Son, pues, certísimos los postulados comunes de los filósofos; y no es lícito apartarse de aquéllos, si todos consienten en ellos»68. Finalmente, conviene reseñar que no faltan en el De locis algunas críticas a la autoridad de Aristóteles, motivadas —como se advierte por el contexto— por las desviaciones doctrinales de los averroístas italianos (aristotélicos heterodoxos), censuradas en el V Concilio Lateranense (1513). Formula esos reparos, a pesar de las diatribas de Lutero contra Aristóteles y la metafísica en general.
D) DOMINGO DE SOTO
El dominico Domingo de Soto (1494-1560) fue el teólogo más influyente de la primera generación salmantina. Además de gran jurista, fue un excelente dogmático y un buen moralista. Siguiendo la estela de su maestro Vitoria, se ocupó de muchas cuestiones prácticas, ofreciendo soluciones cristianas a problemas difíciles de la vida política y social de su época. También, y a pesar de su carácter retraído, tuvo que sostener duras polémicas, con Ambrosio Catarino (1484-1553) y con otros teólogos del momento, y fue comisionado por la Universidad de Salamanca para resolver complejas cuestiones, como comprar grano para solventar las hambrunas que periódicamente azotaban la vida universitaria, por causa de las malas cosechas.
Su sincera conversión al tomismo, probablemente de la mano de Vitoria, cuando los dos coincidieron en París, no pudo borrar por completo la huella del nominalismo alcalaíno en el que había sido educado. Esto se nota cuando trata la distinción entre el ser y la esencia, distinción que él consideró irrelevante y de menor interés. Como se sabe, la reacción contra el verbosismo (excesos de tecnicismos) y contra las «formalidades» escotistas había desembocado en un cierto escepticismo frente a las —según se creía— «excesivas» sutilezas del análisis filosófico. Temas tan importantes como la distinción entre esencia y esse, o como el principio de individuación, fueron considerados, por algunos tomistas del XVI, como cuestiones escolásticas de menor cuantía. De esta forma se deslizaron hacia un difuso eclecticismo. Esto, evidentemente, tuvo influencia en las elaboraciones teológicas, poco todavía en Soto y mucho en sus discípulos.
En el opúsculo De natura et gratia, editado durante su participación en el Concilio de Trento, sostuvo la eficacia intrínseca de la gracia, no tanto como premoción física, cuanto como predeterminación moral objetiva: «Dios no nos atrae como si fuésemos un rebaño [o sea, a la fuerza, físicamente], sino iluminando, dirigiendo, atrayendo, llamando e instigando».
Al tiempo que publicaba el De natura et gratia, donde exponía su personal interpretación del decreto De iustificatione tridentino, era combatido por Ambrosio Catarino. Soto había sostenido que, sin una especial revelación divina, no se puede tener certeza absoluta del propio estado de gracia, aunque se puede alcanzar certeza moral. Esta era la opinión católica tradicional. Catarino imprimió, también en Venecia, su particular interpretación del decreto tridentino, donde mantenía, en cambio, que, de facto, basta la corriente asistencia del Espíritu Santo para que un alma tenga certeza de que se halla en gracia de Dios. La polémica resultó muy agria, especialmente por parte de Catarino, invadiendo éste otros temas teológicos: la imputabilidad del pecado original y el tema de la atención del ministro para la válida confección del sacramento. Soto respondió a su contrincante con un opúsculo titulado Apologia qua A[mbrosio] Catharino De certitudine gratiæ respondet.
Muy destacable fue la participación de Soto en las polémicas sobre los títulos legítimos de la conquista americana. En 1542 fueron promulgadas en Barcelona las Nuevas Leyes de Indias, que fueron resistidas e impugnadas por los españoles trasplantados a América. Recogiendo el descontento general, Juan Ginés de Sepúlveda, cronista del emperador, compuso un opúsculo, titulado Democrates secundus, donde sostenía que es justo someter por las armas, si no se puede de otro modo, a quienes son esclavos por naturaleza, pues —como habían enseñado los más célebres filósofos de la antigüedad— es justo hacerles la guerra si se resisten a aceptar pacíficamente el dominio de los hombres libres. Sepúlveda apuntaba a las conocidas tesis de Aristóteles sobre la esclavitud. Así mismo, Sepúlveda consideraba títulos legítimos de conquista los que Vitoria había declarado ilegítimos.
En 1547, Bartolomé de las Casas, ya obispo de Chiapas, había regresado de América, y rebatió con empeño las tesis de Sepúlveda. Para terciar en el asunto, fueron convocadas dos juntas en Valladolid: una en agosto y septiembre de 1550, y otra por abril o mayo de 1551. En ellas intervino Soto, que ya había tratado el tema en 1534, en su relección De dominio. (Nótese que esta relección de Soto había precedido en cinco años a la dos de Vitoria sobre el mismo tema). Allí, descartando el dominio universal del emperador sobre todo el orbe e, incluso, el derecho pontificio a donar esas tierras como pretexto de evangelización69, señalaba que había algunos títulos para justificar la ocupación de las tierras americanas, como, por ejemplo, el derecho a predicar el evangelio y el derecho a defenderse de quienes impidiesen esa predicación. Estimaba, no obstante, que el evangelio nunca había de imponerse por la fuerza.
Pues bien; en la primera junta o congregación, de 1550, Soto recibió el encargo de sistematizar las opiniones de los dos contrincantes (Sepúlveda y Las Casas), para facilitar el dictamen de los reunidos, lo cual hizo con gran brillantez, demostrando que estaba al corriente del asunto. La síntesis se halla en un interesante opúsculo titulado Sumario. En la segunda junta, de 1551, también estuvo Soto, y en ella se determinó que en adelante cesasen las guerras de conquista, por ser injustas.
¿Cuál era la opinión de Soto sobre tema tan embrollado? Beltrán de Heredia ha resumido la doctrina sotiana en tres tesis, espigando en las cuatro ocasiones en que el maestro salmantino abordó la cuestión, entre 1534, fecha de su relección De dominio, y su comentario al IV libro de las Sentencias, terminado en 1560.
Primero: no se puede imponer el bautismo con violencia, porque ello sería hacer injuria a la misma fe (contra la tesis de Duns Escoto y a favor de la tesis de Aquino).
Segundo: tampoco es lícito subyugar a los infieles por las armas, para poderles predicar y lograr así que abracen espontáneamente el bautismo.
Tercero: la concesión pontificia a los reyes fue para que enviasen misioneros a evangelizar los nuevos pueblos descubiertos; por consiguiente, si sus príncipes impidiesen la pacífica predicación, podrían los misioneros ser protegidos por las armas; y si algunos abrazasen la fe espontáneamente, podrían ser confiados al protectorado de príncipes católicos, para que no recayesen en sus prácticas gentilicias.
7. LA TEOLOGÍA TRIDENTINA
A) EL CONCILIO DE TRENTO (1545-1563)
Aunque todos clamaban por un concilio, especialmente en la Dieta de Worms, de 1521, en la que se trató de solucionar el cisma provocado por Lutero —después de su ruptura de 1517, la bula de condenación de León X (1520) y la excomunión del Reformador (1521)—, el concilio no pudo convocarse hasta 1545. Hubert Jedin (1900-1980) ha estudiado con detalle los avatares de la convocatoria y el desarrollo del concilio tridentino. Las condiciones que la mayoría imponía no eran fáciles de llevar a cabo: «un concilio general, libre, cristiano y en tierra alemana». Finalmente, y mientras Carlos V guerreaba todavía con los protestantes, pudo abrirse el Concilio de Trento el 13 de diciembre de 1545, obtenida la conformidad de Francisco I, rey de Francia. Comenzó con sólo la presencia de treinta y un obispos, en su mayoría italianos, y bajo la dirección de tres legados del papa Pablo III.
El Concilio de Trento se desarrolló en tres etapas o períodos: 1545-1549, 1551-1552, y 1562-1563. Por las razones apuntadas, tuvo a la vista sobre todo las tesis de Martín Lutero y de los luteranos (mucho menos las tesis de Juan Calvino y de otros reformadores protestantes). Son notables también los decretos de reforma, que pusieron las bases de un extraordinario florecimiento de la Iglesia católica y de su espíritu misionero, en los años siguientes a su clausura.
Es importante clarificar las funciones de los protagonistas en el aula conciliar. Hubo teólogos mayores (los que tenían derecho a voto), que ahora denominaríamos padres conciliares (cardenales, arzobispos, obispos, abades y generales de órdenes religiosas); y teólogos menores70. Éstos carecían del derecho a voto, aunque preparaban los documentos, primero en las congregaciones particulares, en que ellos deliberaban sobre los enunciados protestantes ante los teólogos mayores, que asistían en calidad de oyentes. Elaborados los documentos, se pasaban a las congregaciones generales, en las cuales ya participaban activamente los padres conciliares. Tras los debates, los decretos eran votados por los padres en una congregación general solemne.
B) DECRETOS DEL PRIMER PERÍODO TRIDENTINO
Sobre la supuesta responsabilidad de Trento en la ruptura eclesial
El primer período (que celebró diez sesiones) abordó directamente la cuestión luterana, por este orden: Escritura, pecado original y justificación.
El servita veneciano Paolo Sarpi (1552-1623) se preguntaba en la primera página de su Istoria del Concilio Tridentino71: «¿Cómo ha podido ser que este concilio [de Trento], anhelado y celebrado para restaurar la rota unidad de la Iglesia, ahondase, por el contrario, la escisión y exacerbase hasta tal punto a las partes, que se hizo imposible su reconciliación?»72. Sarpi inculpaba de la irremisible escisión a la asamblea ecuménica, y todavía hoy son muchos los que piensan como él. Según Sarpi, la escisión estaba todavía en sus comienzos, cuando se reunió Trento, y, con sus definiciones, el concilio cerró la puerta a todo arreglo.
Pero, si se leen con atención las actas del concilio, publicadas finalmente en el siglo XX por la Sociedad Goerres (Görres-Gesellschaft)73, se advierte que Sarpi no llevaba razón y que la separación doctrinal entre luteranos y católicos era ya tan honda, a la muerte de Lutero, en 1546, que las posibilidades de entendimiento eran casi nulas. En todo caso, hay que conceder a las provocativas afirmaciones del historiador veneciano el que haya suscitado un tema interesante: si los teólogos de Trento conocieron y valoraron debidamente las tesis de Lutero. La mejor ilustración de esta cuestión es el llamado «caso Carranza».
La discusión acerca de la doble justificación y el «caso Carranza»
Como consta en las actas conciliares, la asamblea tridentina ofreció a los teólogos menores la ocasión de conocer de primera mano, es decir, en sus fuentes, la doctrina protestante. Y ocurrió entonces —como han subrayado Hubert Jedin y José Ignacio Tellechea (vid. Bibliografía)— que la doctrina luterana sobre la doble justificación produjo en algunos una gran perplejidad. Parece que Bartolomé de Carranza (1503-1576), siendo todavía teólogo menor en Trento, fue uno de los que dudó al principio, pues la posición luterana de la doble justificación sólo parecía una radicalización de una tesis común bajomedieval. Así fue como, con ánimo de comprender la posición luterana y de acercar posiciones, algunos teólogos católicos distinguieron dos momentos en la justificación74. Primero, la justificación o remisión objetiva de los pecados por la justicia de Cristo; y después, la positiva justificación por medio de la justicia inherente al alma. La primera sólo implicaría la preparación del alma por parte de Dios, en atención a los méritos de Cristo, con vistas a la segunda justificación; la segunda supondría la colación efectiva de la gracia santificante en el alma, por la cual somos hechos justos de verdad. Por la primera, Dios decidiría perdonarnos, a la vista de los méritos infinitos de la pasión de Cristo. Por ella, Dios nos haría capaces de ser santificados. Posteriormente vendría la efectiva realización de la santificación. Una cosa sería la remisión de los pecados y otra la santificación interna, de modo que se postulaba una situación intermedia sin pecado original, aunque sin gracia (he aquí un precedente de la noción de «naturaleza pura», sobre la que tanto se debatió años más tarde)75.
La primera justificación, así formulada por algunos teólogos tridentinos, estaría más o menos próxima a la soteriológica del Reformador. Para Lutero, en efecto, Dios misericordioso nos justifica imputándonos los méritos de Cristo, exigiendo de nosotros sólo una respuesta confiada, es decir, la fe fiducial. Quedaría para un segundo momento, por así decir, la efectiva santificación; este segundo momento sería la real santificación, vinculada la glorificación o entrada en la bienaventuranza. La carta a los Romanos —leída unilateralmente por Lutero— parece favorecer este punto de vista, pues san Pablo insiste en que «no me avergüenzo del Evangelio […], porque en él se revela la justicia de Dios, pasando de una fe a otra fe [ex fide in fidem], según está escrito: ‘El justo vive de la fe’» (Rom. 1:16-17).
Sin embargo, y después de mucho cavilar, los teólogos tridentinos comprendieron el alcance de la cuestión discutida por Lutero, y así los padres conciliares votaron dos cánones que resultan inequívocos al respecto:
Si alguno dijere que los hombres se justifican o por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente; o también que la gracia, por la que nos justificamos, es sólo favor de Dios, sea anatema76;
y el siguiente canon:
Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza de que la divina misericordia perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con que nos justificamos, sea anatema77.
No hay, pues, dos momentos en la justificación, ni en el sentido que pretendían los teólogos tridentinos al comienzo de los debates (una preparación previa para la gracia y una posterior y efectiva infusión de la gracia); ni en el sentido luterano (no imputación del pecado por la fe, sin la infusión de la gracia, y una posterior instancia, en que se nos infunde efectivamente la gracia santificante y somos hechos realmente justos intrínsecamente). El perdón y la elevación se producen en un único acto, aunque, quoad nos, se puedan distinguir como dos momentos distintos.
La Sagrada Escritura y las tradiciones no escritas
En el primer período tridentino se abordó también (en la sesión cuarta) el tema de la Sagrada Escritura y las tradiciones apostólicas. Era una cuestión capital, porque de su solución dependía todo lo demás; y era, asimismo, un problema que venía de lejos, como ha mostrado el historiador Heiko Augustinus Oberman (vid. Bibliografía). Ya en el siglo XIV se hablaba de dos corrientes teológicas: por una parte, quienes sostenían que la revelación divina nos viene por una única fuente, o sea, la tesis de la sola Scriptura; y quienes afirmaban dos fuentes, o sea, una tradición oral además de la escrita. Lutero se adhirió al principio sola Scriptura, tema después desarrollado con amplitud por Calvino y por otros evangélicos. Tal principio no aparece explícitamente en la Confessio augustana, aunque el párrafo último, que antecede a las firmas de los príncipes y autoridades que presentaron la Confesión al emperador Carlos V, indica que estuvo presente en el trabajo de Melanchthon y de los demás redactores:
Hemos decidido remitir por escrito estos artículos para exponer públicamente nuestra Confesión y nuestra doctrina. Si alguien la ha encontrado insuficiente, estamos dispuestos a presentarle una declaración más amplia, apoyada en pruebas tomadas de la Sagrada Escritura.
Trento quería corregir el principio sola Scriptura señalando la importancia que la tradición tiene en la Iglesia, y para ello empleó una expresión que entonces pareció suficiente, aunque habría de provocar nuevas discusiones más adelante:
Esta verdad y esta disciplina [promulgadas oralmente por Cristo, quien ordenó a los apóstoles predicarlas] han llegado hasta nosotros en los libros escritos y en las tradiciones no escritas78.
Después de estudiar las actas de Trento, Josef Rupert Geiselmann (vid. Bibliografía) afirmó que los padres tridentinos habían previsto inicialmente emplear la fórmula «parte en los libros escritos, parte en las tradiciones no escritas» (partim… partim), y que se inclinaron después por «y» (et): «en los libros escritos y en las tradiciones no escritas», queriendo expresar, con esta fórmula más genérica, que tanto la Sagrada Escritura como la tradición nos trasmiten la revelación divina.
En cambio, para Joseph Ratzinger (vid. Bibliografía), los padres tridentinos se habrían limitado a sostener que revelar es una acción transeúnte, que exige un sujeto revelador, que es Dios, y un receptor de la revelación, que la puede conservar tanto por escrito como oralmente. La interpretación ofrecida por Ratzinger situaría a los teólogos tridentinos al margen de la ardua polémica sobre las fuentes de la revelación (si una o dos), que agitó la teología pretridentina y que continuó después de Trento. Ahora bien: ¿era esa realmente la pretensión de los teólogos tridentinos?
En mi opinión, la fórmula tridentina fue sólo una defensa de la teología católica ante el principio sola Scriptura, heredado del bajomedievo por los luteranos y radicalizado por éstos hasta el extremo. Frente a los reformadores, que decían sola Scriptura, los teólogos tridentinos afirmaron Scriptura et traditio, entendiendo con ello, no tanto que una u otra contienen toda la Revelación divina; sino más bien que la tradición custodia la Escritura y, a la luz de aquella, ésta se interpreta79.
No obstante, la teología barroca postridentina leyó el decreto tridentino como si el concilio hubiese sancionado la teoría de las dos fuentes. Por eso, cuando algún uso eclesiástico no se hallaba expresamente testificado en la Escritura, podía justificarse a partir de la tradición: bastaba que algunos testimonios patrísticos o litúrgicos concordasen, para dar carta de naturaleza inspirada a esa práctica. Aunque la solución funcionaba, no era buena teología, como se advirtió siglos después.
Sobre el pecado original y sus consecuencias
Además del debate sobre la doble justificación (o sea, la exégesis de Rom. 1:27) y la discusión sobre el principio sola Scriptura, el primer período tridentino, en el que tuvo un protagonismo tan acusado la primera generación salmantina, hubo de ocuparse de otro tema: el pecado original y sus consecuencias.
Junto a algunas aclaraciones contra determinadas corrientes pseudo-pelagianas del momento, el decreto sobre el pecado original contempla in recto la doctrina luterana. Había que recordar que el bautismo nos hace efectivamente inocentes (borrando, por consiguiente, el pecado, y no sólo declarándonos extrínsecamente justos); que la remisión del pecado original no extingue por completo las malas inclinaciones (el fomes peccati), aunque tales inclinaciones no deben identificarse con el pecado mismo, ni mucho menos con el apetito concupiscible (por más que se, en el habla ascética, el fomes se designe a veces con la voz concupiscencia); y que no era intención del concilio comprender en ese decreto a la Bienaventurada María, Madre de Dios, remitiendo, en este punto, a las disposiciones del papa Sixto V80.
* * *
Leídos los pronunciamientos de Trento ante las tesis luteranas, uno saca la impresión de que Joseph Lortz estaba en lo cierto cuando afirmó categóricamente que «Lutero luchó en sí mismo contra un catolicismo, que [ya] no era católico»81.
C) DECRETOS DEL SEGUNDO PERÍODO TRIDENTINO
Reanudación del Concilio
Suspendido el Concilio Tridentino durante el verano de 1547, se reemprendió en mayo de 1551, hasta una nueva interrupción en abril de 1552. En 1551 se prosiguió con el debate sobre el sacramento de la Santísima Eucaristia, seguido por la discusión relativa al sacramento de la penitencia. También se trató acerca del sacrificio eucarístico, es decir, la Misa, aunque no se aprobó ningún decreto sobre este tema hasta el último período tridentino, diez años más tarde.
No acudieron los obispos franceses, por prohibición de su rey. Destacable es que en enero de 1552 se incorporaron los teólogos protestantes. En esta etapa tridentina participaron, como teólogos imperiales, entre otros, Melchor Cano, que ya había sucedido a Vitoria en Salamanca, y Bartolomé de Carranza, que repetía en Trento.
La Eucaristía y la Santa Misa
La elaboración del decreto sobre la Eucaristía reviste una importancia excepcional en la historia de la Iglesia y de la teología, porque el concilio canonizó la expresión técnica de que «Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está contenido bajo ambas especies [el pan y el vino] verdadera, real y substancialmente» (vere, realiter ac substantialiter)82; especificación que no sólo se define, sino que explica: «por la consagración del pan y del vino se hace la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y toda la substancia del vino en la substancia de la sangre de Él83. De este decreto derivó la extraordinaria difusión del culto a las especies eucarísticas consagradas, con los correspondientes cambios en los espacios litúrgicos, en la disposición de los altares y en la concepción de los retablos, situando el tabernáculo o sagrario en el centro del altar.
El tema de la transubstanciación tiene su contexto teológico. Lutero no negó la presencia substancial de Cristo en la Eucaristía, ni Melanchthon excluyó el uso, como ya se ha dicho, del término substancia. En cambio, la presencia substancial sí fue negada por los «sacramentarios», muy criticados por Lutero. Entre los principales sacramentarios se cuentan Andreas Rudolf Bodenstein [=Karlstadt] (1486-1541), Huldrych (Ulrich) Zwingli (1484-1531) y Martin Bucer (1491-1551). Lutero, por su parte, no habría podido aceptar el término transubstanciación, porque tanto él como sus seguidores sostenían la consubstanciación (o impanación), rechazada también por Calvino, como se ha señalado más arriba. Por consiguiente, el primer canon sobre la Eucaristía va contra los sacramentarios84, mientras que el segundo se dirige contra los luteranos85.
Un detalle interesante de este segundo período tridentino es la división temática entre el sacramento de la Eucaristía y el sacrificio eucarístico, como ha notado John del Priore (vid. Bibliografía). Tomás de Aquino había incluido su estudio del sacrificio eucarístico en un marco sacramental, en la tercera parte de la Summa theologiæ. Sería Duns Escoto el primer teólogo en conceder al sacrificio un espacio propio, si bien no excesivo. La separación metodológica de ambos aspectos del sacramento, que no tenía antecedentes destacados en el medievo, se llevó a cabo en Trento como una concesión a Lutero, que después no dio los frutos apetecidos, por el desarrollo de los debates conciliares y ante disparidad entre los puntos de vista luteranos y los católicos. En efecto, parece que al principio se intentó salvar a Lutero en el tema de la presencia real, verdadera y substancial (lo cual ya no fue posible al emplear el concilio el término transubstanciación), dejando la Misa para otro momento, en donde estaban claras de antemano las desavenencias entre unos y otros, puesto que los luteranos negaban con toda claridad el carácter sacrificial de la Misa, tanto como los calvinistas y los demás evangélicos. Por eso, cuando llegaron los teólogos novatores, varios meses después de que hubiesen empezado los trabajos del segundo período, por deferencia hacia ellos se suspendió el debate sobre la Misa, que ya había empezado, y toda la discusión se centró en la presencia real de Cristo bajo las dos especies eucarísticas. Y quién sabe si no se podría haber llegado a un acuerdo, de no haber mediado un abismo metafísico entre ambas partes… Los prejuicios de Lutero contra la síntesis aristotélico-tomista perjudicaron el entendimiento en una materia dogmática de la mayor trascendencia.
8. FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
San Ignacio de Loyola (1491-1556) fundó la Compañía de Jesús en 1534, la cual adquirió su configuración definitiva en 1540. El protagonismo de la Compañía fue muy relevante en el Concilio de Trento (con importantes intervenciones de Diego Laínez y Alfonso Salmerón) y en la posterior aplicación de la reforma tridentina, tanto en Europa, muy especialmente en Alemania, España, Italia y Portugal, como en tierras de misión. Los jesuitas marcharon primeramente al Congo, en 1547; a Brasil en 1549 (donde destacaron los PP. Manuel de Nóbrega y José de Anchieta); a la América española inmediatamente después de la clausura de Trento (recuérdese a los PP. Juan de la Plaza y José de Acosta); y estuvieron presentes en las misiones asiáticas desde los comienzos, con los viajes apostólicos de san Francisco Javier.
En 1551 los jesuitas abrieron el Colegio Romano, que habría de ser el modelo e ideal de sus centros formativos, que recibió su configuración definitiva en 1553. En el Colegio Romano enseñarían sus principales teólogos, como Roberto Bellarmino (1542-1621), Francisco Suárez (1548-1617) y Gabriel Vázquez (1549-1604). Mientras tanto, en Alemania, san Pedro Canisio (1521-1597) realizaba un apostolado providencial, deteniendo el avance del luteranismo. Recordemos, finalmente, que la teología jesuítica no puede entenderse al margen de la importante Ratio studiorum, aprobada en 159886.
9. LOS DEBATES ENTRE CATÓLICOS SOBRE LA GRACIA Y LA LIBERTAD
La teología barroca cubre la última etapa de la segunda escolástica. Fue una época especialmente rica, con personalidades muy destacadas en el firmamento teológico. El período coincide con el reinado de los monarcas españoles Felipe II y Felipe III, y se solapa con el gran esfuerzo de la Iglesia por aplicar los decretos de reforma tridentinos. Con ánimo de alcanzar una mayor claridad expositiva, me centraré principalmente en los teólogos Miguel Bayo, Domingo Bañez, Luis de Molina, Francisco Suárez. Sus tesis teológicas no dependen ya tanto de las posiciones luteranas, cuanto, sobre todo, de la polémica que desató Miguel Bayo. La controversia «de auxiliis» (1563-1617) tuvo, pues, su contexto, que no puede ser orillado. No hay que olvidar tampoco cómo influyeron en las Universidades hispanoamericanas las tesis teológicas salmantinas.
* * *
Antes de seguir, conviene prestar atención a la terminología, cuyos primeros pasos pueden ya rastrearse en el siglo XII, en los cuatro libros de las Sentencias, de Pedro Lombardo. Primero se distinguió entre gracia increada (Dios mismo o a veces la tercera Persona divina) y la gracia creada; entre gracia externa (toda ayuda moral que Dios presta al hombre, como la Revelación y los sacramentos, por ejemplo) y gracia interna (la gracia santificante, que nos hace gratos a Dios, las virtudes infusas y las gracias actuales). La terminología se fue complicando al hilo de las controversias sobre la gracia y la libertad.
Con relación al libre albedrío de la voluntad humana se habló de gracia antecedente a la libre decisión de la voluntad (o preveniente o excitante) y gracia concomitante (o subsiguiente o cooperante) al ejercicio de la libre voluntad. Más complejo fue, finalmente, el binario establecido para estudiar el influjo de la gracia en el efecto o acto humano: gracia suficiente (que da la facultad o capacidad de poner un acto salvífico) y gracia eficaz (que lleva realmente a ejecutarlo).
A) MIGUEL BAYO
La posición teológica de Michel de Bay (1513-1589) fue un tanto compleja87. Manteniéndose en la tradición católica, quiso, no obstante, tender algunos puentes al luteranismo y, al mismo tiempo, combatió las principales tesis teológicas de Calvino. Después de una atenta lectura de las obras de san Agustín, concluyó que el hombre fue, desde su creación, elevado a la vida de la gracia, no por un don gratuito de Dios, sino por una exigencia en cierto modo esencial a la naturaleza humana. En consecuencia, el estado de naturaleza caída comportó no sólo la privación de los dones sobrenaturales, sino también de los estrictamente naturales. Por ello, todo acto del hombre no reconciliado con Dios, constituye un verdadero pecado y, en consecuencia, las pretendidas virtudes de los infieles no son más que vicios. La libertad aparente del pecador equivale, desde el punto de vista de la moralidad de sus actos, a una ineludible necesidad. La doctrina de Bayo oscila, pues, entre dos polos: el estado actual de la humanidad redimida por Cristo, y el estado original de Adán anterior al pecado. Su error recae, en definitiva, en que no alcanza a distinguir adecuadamente entre el orden natural y el orden sobrenatural.
¿Qué es lo natural, y qué lo sobrenatural? He aquí la pregunta que presidirá la mayoría de los debates teológicos de la modernidad, aunque no debe considerarse un descubrimiento de los tiempos nuevos, pues se venía arrastrando desde las polémicas antipelagianas de san Agustín y, a lo largo del medievo, se había presentado en los complicados análisis acerca de las relaciones entre la razón y la fe, por una parte, y entre la filosofía y la teología, por otra.
Bayo distinguió como tres niveles de análisis de lo natural y lo sobrenatural:
En primer lugar, natural sería lo debido a la naturaleza y perteneciente a su integridad; sobrenatural, lo indebido a la naturaleza y sobreañadido a su integridad. Con el término «integridad», quiso señalar el conjunto de dones que Dios concedió al primer hombre y que se perdieron por el pecado original.
Además, y en segundo lugar, lo natural sería lo producido según el curso normal de las cosas, por las solas fuerzas de las causas segundas; y lo sobrenatural, lo producido mediante una intervención extraordinaria, gratuita y milagrosa de la causa primera.
Finalmente, lo natural sería lo que Dios de hecho ha comunicado a las cosas con la creación y que pertenece al origen primero de ellas; y lo sobrenatural, lo que Dios ulterior y gratuitamente habría sobreañadido a lo que les dio con la primera creación.
Bayo entendió que los dones de la justicia original eran naturales en la triple acepción del término por él acuñado. Por eso, Pío V condenó la proposición bayanista: «La integridad de la primera creación no fue exaltación indebida de la naturaleza humana sino condición natural suya» (DS 1926).
Es innegable que Bayo reconocía también cierta gratuidad en el estado de justicia original; pero la entendía sólo en el sentido de que le habían sido concedidos tales dones sin mérito suyo previo. Antes del pecado original, por tanto, le era debida al hombre la vida eterna, como justa recompensa por sus méritos. Tal afirmación deriva lógicamente de su doctrina sobre la integridad original, y anula, de hecho, la distinción entre obra buena y obra meritoria. Por ello, en el hombre caído y reparado, la vida eterna tiene un doble carácter: es gratuita, pues por sus propias fuerzas no podía recuperar el hombre su capacidad de obrar bien y meritoriamente; una vez recuperada tal facultad, sin embargo, las obras realizadas son, en justicia, merecedoras de la vida eterna, como lo eran por ley natural las obras buenas anteriores a la caída.
Frente a Bayo, la doctrina católica afirma, en cambio, que ni la debilidad del hombre caído, ni la unidad de la economía actual, en la que todo se ordena al fin sobrenatural, excluyen la existencia de actos buenos puramente naturales. Pero con ello no se afirma que sean moralmente perfectas las acciones que el hombre puede realizar sin la gracia.
Por último, y con relación a la libertad, Bayo pretende situarse entre las herejías maniqueas (entre las que él cuenta el luteranismo) y los errores pelagianos (para quienes el pecado original adamítico había sido sólo un mal ejemplo). Entiende que sin la gracia el hombre no puede resistir ni la más mínima tentación ni obrar bien alguno; y que, con sólo el libre albedrío, sin la gracia, todas nuestras obras son pecado. Por consiguiente, la libertad, sin la gracia, es para Bayo sólo inmunidad de coacción externa, pero no una verdadera libertad interior. Tenemos ya apuntada aquí la célebre distinción, después ampliamente desarrollada por el jansenismo, entre libertas a coactione y libertas a necessitate, que, por esos mismos años, también propugnaba Juan Calvino en su Institutio christianæ religionis.
Las polémicas bayanistas, terminadas con la condenación papal, prepararon el clima para la controversia «de auxiliis». Domingo Báñez, uno de los principales protagonistas de esta controversia, conoció en la Universidad de Alcalá, siendo todavía un joven maestro en artes, las discusiones sobre las tesis de Bayo. También en la Orden de Predicadores donde Báñez se formó, el clima intelectual estaba preparado, sobre todo después de la participación de insignes maestros dominicos en Trento durante la primera y segunda etapa. Con todo, la ocasión próxima del gran debate sobre la libertad y la gracia fue la aparición, en 1588, de la Concordia liberi arbitrii cum gratiæ donis del jesuita Luis de Molina.
B) LUIS DE MOLINA
Ya se habían suscitado en Valladolid y Salamanca violentas escaramuzas entre dominicos y jesuitas en torno a las cuestiones sobre la libertad y la predestinación, con ocasión de las censuras bayanistas. En tal contexto, cuando el dominico Domingo Báñez supo que el jesuita Luis de Molina (1536-1600) había compuesto un tratado sobre la libertad y la gracia, intentó impedir su aprobación y publicación, sin conseguirlo88. Una vez publicado, intentó que la obra fuese incluida en la Índice general de libros prohibidos de la Inquisición española, acusándole de sostener tesis pelagianas o semipelagianas, contrarias a la gracia y demasiado favorables a la libertad. Para defenderse, Molina denunció a la Inquisición española las doctrinas de Báñez, por considerarlas substancialmente idénticas a las de Lutero y Calvino, para quienes Dios salvaría y condenaría independientemente de la libertad: no condenaría por razón de los pecados, sino que los pecados serían una consecuencia de la condenación.
En su Concordia liberi arbitrii, Molina procuró solucionar una serie de problemas levantados por la controversia luterana89. Pretendió definir el concepto de libertad, fijar los límites de la voluntad y de la gracia en la obra de la salvación, conciliar la infalibilidad de la presciencia divina con la contingencia de las acciones libres del hombre, determinar la cooperación de Dios en la libre actividad de la criatura y señalar la intervención de la libertad humana con la actividad divina.
La Concordia está dividida en cinco partes. En la primera prueba que la ciencia divina es la causa de las cosas, ejerciendo en acto esta causalidad después de ser determinada la voluntad divina, por la cual quiere que existan las cosas. En la segunda explica la armonía existente entre la eficacia de la gracia, la presciencia divina y el libre albedrío: esta es la parte fundamental del tratado. En la tercera explica en qué sentido se puede sostener que la voluntad divina se realiza siempre. La cuarta concilia la libertad con la providencia divina. Y en la quinta concuerda el libre albedrío con la predestinación y la reprobación. La obra está escrita con método escolástico. El estilo es oscuro y reiterativo, buscando con las repeticiones aclarar sus puntos de vista. Por eso, el lector fácilmente se puede confundir acerca de las ideas de Molina.
En el sistema molinista resulta capital la noción de ciencia media: la ciencia que Dios tiene de las acciones libres que una criatura ejecutaría si se hallase en determinadas circunstancias. Es ciencia media, porque se halla entre el conocimiento que Dios tiene de lo puramente posible y el conocimiento que tiene de lo real.
También es fundamental la noción de concurso simultáneo: la causa primera y la causa segunda libre influyen a la vez sobre la misma determinación del acto como dos causas conjugadas y no subordinadas entre sí.
Finalmente, Molina concede un especial relieve a la voluntad humana: es cierto que la libertad humana por sí misma, es decir, sin la gracia santificante, no puede por mucho tiempo observar la ley natural sin pecar, al menos venialmente; y que sin la gracia no se puede merecer; pero, la «gracia preveniente» sólo se convierte en «gracia cooperante» si coopera el libre albedrío. Tal gracia preveniente no es, propiamente hablando, el puro concurso general con el que Dios coopera a la acción de las causas segundas, sino el concurso divino a los actos sobrenaturales, pues también en los actos sobrenaturales hay un simultáneo. Por ello, la misma gracia es preveniente y suficiente, en cuanto que hace a la voluntad capaz de obrar en el orden sobrenatural («in actu primo»), y es cooperante y eficaz, en cuanto que con la voluntad realiza el acto sobrenatural («in actu secundo»).
El gran problema del molinismo es precisamente la infalibilidad de la gracia eficaz. En otros términos: cuando Dios ha pre-visto (con su ciencia media) la respuesta positiva de la libertad cooperante con la gracia, ¿tal infalibilidad tiene su origen «ab intrinseco» o «ab extrinseco»? ¿Proviene de la naturaleza íntima de la gracia eficaz, del poder interno que Dios le ha dado para mover las voluntades según los decretos absolutos, o bien es preciso buscar el origen de tal infalibilidad fuera de la gracia, para poner mejor en evidencia el lugar de la libertad humana? ¿Acaso la libertad es la condición necesaria para que la gracia tenga verdaderamente razón de gracia eficaz en orden al fin sobrenatural a que se dirige? En otras palabras: ¿es la libertad una condición sine qua non para que la gracia suficiente sea eficaz? ¿Condiciona el actuar humano la voluntad divina?
* * *
El análisis de Molina se sitúa en el instante en que colaboran, por así decir, la libertad y la gracia. Báñez, en cambio, como se explicará a continuación, prefiere situarse en el momento inmediatamente anterior, cuando la gracia mueve efectivamente la libertad. Báñez no logra ilustrar con claridad cómo la libertad humana, movida por la gracia, sigue siendo verdaderamente libre; Molina, por el contrario, no puede explicar que el actuar divino es absolutamente libre y trascendente con relación al actuar humano.
C) DOMINGO BÁÑEZ
Fue el dominico Báñez (1528-1604) uno de los temperamentos teológicos más notables de su generación90, inmerso desde muy joven, cuando era docente en Alcalá, en las polémicas sobre la libertad y la gracia. Su talante, fuertemente especulativo, bien asentado en una firme base metafísica, le impulsó a la polémica «de auxiliis» como interlocutor principal de la posición molinista. Su prestigio, como catedrático salmantino de prima, contribuyó a la popularización de sus tesis, y poco faltó para que consiguiese la condena pontificia de las posiciones molinistas.
Conviene advertir que la gratología bañeciana se inscribe en la mejor tradición tomista, que desarrolló según las pautas de los dos Soto (Pedro y Domingo) y de Bartolomé de Medina. En todo caso, Báñez es el creador de la teología de la premoción física.
El maestro salmantino parte de la idea de concurso previo y de las nociones metafísicas de causa primera y causa segunda. Aunque las criaturas son propiamente causas, porque son y obran, la causalidad primera o moción creadora de Dios no está en el mismo plano que la causalidad segunda. Dios, en efecto, produce inmediata y actualmente la acción misma de las causas segundas. Ciñéndonos ahora a las causas libres, la causalidad divina que las mueve se denomina concurso previo, noción que parece contradictoria, puesto que concurso indica simultaneidad y, como tal, no puede ser previo. Por ello aclara Báñez que, si bien no podemos explicar plenamente «a priori» cómo el concurso de la primera causa es eficaz y necesario, y además se conforma con la naturaleza contingente y libre de la causa segunda; «a posteriori» nos consta, sin embargo, ser esto muy cierto. Pues, si el concurso de la primera causa no fuera eficaz para determinar todas las causas segundas, ninguna causa segunda obraría su efecto. Porque ninguna causa puede obrar sin ser eficazmente determinada por la causa primera. No obstante, si la primera causa fuese de tal manera eficaz, que no se acomodase a la naturaleza de las causas inferiores, el concurso de la causa primera eliminaría toda libertad y contingencia a las causas segundas. Así, pues, no es igual la causalidad divina sobre una causa segunda libre que sobre una causa segunda no libre.
Sabemos, también, que cuando Dios quiere una cosa, necesariamente ella sucede en el tiempo y de la manera que Él quiere. Báñez denomina, a esta determinación previa, premoción o predeterminación física91. Así, pues, la moción divina precede al acto de la criatura libre con prioridad de naturaleza. Es física, pues pre-mueve a la manera de causa eficaz, no final. Es pre-moción, pues no se da sólo con miras al ejercicio, sino también con vistas a la especificación del acto, ya que si no, la bondad misma del acto (producto de la especificación) no vendría de Dios, sino del hombre. Supuesta la premoción física, el obrar de la criatura no puede frustrarse. Ahora bien, y aquí subyace precisamente el problema de este modelo teológico: ¿puede decirse que la causa segunda es verdaderamente libre, cuando el influjo de la causa primera no se puede malograr nunca? ¿Cómo conciliar el decreto de premoción física con la libertad humana?
Para resolver la paradoja, Báñez apeló a la noción de ciencia de simple inteligencia. Dios conoce «ab æterno», con ciencia de simple inteligencia, todos los posibles, es decir, los futuros contingentes que dependen de la libre voluntad humana, viéndolos en el acto de la voluntad divina que «decreta» que la naturaleza racional ejecute tal acto, y le da la premoción física para que realice el acto con-sabido. En otros términos: en ese decreto de su soberana voluntad y por medio de él, Dios conoce de modo cierto e infalible la realidad futura del acto contingente y libre del ser racional; y por el decreto de pre-mover físicamente Dios no sólo conoce los futuros condicionales libres, sino que los mueve. De esta forma, la premoción física lleva en sí la necesidad metafísica de que la criatura racional obre según el impulso de tal moción y asegura la indefectibilidad del cumplimiento de los decretos divinos.
Pero, si por predeterminación física el acto está ya determinado «ad unum» antes de que el sujeto se determine a sí mismo, parece que no habría determinación propia y que, por ende, tampoco libertad. Dios, sin embargo, puede determinar a las criaturas libres para que obren libremente, como también a las no libres, para que obren necesariamente. Dios, pues, obra en todo conforme a la naturaleza que ha dado a las cosas: a las necesarias da el obrar necesariamente, y a las libres, el obrar con libertad.
La voluntad es indiferente en sí misma a obrar o no obrar. Por la premoción física es predeterminada por Dios. De lo contrario, una voluntad indiferente, es decir, con libertad de indiferencia, que se predeterminase a sí misma, sería ella su propio primer motor, lo cual no es posible.
A la predeterminación y premoción física en el orden natural corresponde, en el orden sobrenatural, la gracia eficaz. Báñez distingue entre gracias suficientes y gracias eficaces. Las primeras dan a la voluntad la facultad de obrar sobrenaturalmente, pero nunca pasan a la acción real. La gracia suficiente se denomina eficaz, cuando de hecho da a la voluntad la capacidad real de obrar. La gracia suficiente, considerada formalmente como tal, será una gracia preveniente y excitante y no una gracia adyuvante y cooperante. El consentimiento, es decir, la utilización de la gracia santificante depende de la gracia eficaz. Sin la gracia suficiente nadie puede salvarse. Pero para que tal hombre se salve se necesita de un último impulso, además de la gracia suficiente, que es la predeterminación física de la voluntad al acto deliberado. Esa nueva ayuda es una entidad física transitoria, para que quiera consentir a la gracia suficiente: esto es lo que Báñez denominó gracia eficaz. La gracia suficiente da el simple «posse» (la capacidad) o sea el «posse agere» (el poder actuar); la gracia eficaz da el «ipsum agere» (el mismo actuar) y es «ab intrinseco».
La explicación de Báñez ilustra metafísicamente cómo se coordinan la gracia y la libertad humana, pero no explica esa coordinación. Y no la explica, porque se trata de un misterio. De todas formas, y como ha recordado José Ángel García Cuadrado (vid. Bibliografía), el tema no ha perdido actualidad: no en el campo teológico, donde ha decaído, sino en el ámbito de la filosofía: «Resulta difícil no percibir latente [en Báñez] el problema de los planteamientos filosóficos de la modernidad (Spinoza, Leibniz, Hegel, etc.), como ya puso de relieve Jacques Maritain [en Humanisme intégral]. Además, la cuestión teológica debatida afecta el problema lógico de los futuros contingentes, que ha dado lugar a una amplia literatura filosófica, donde la controversia de auxiliis ocupa un puesto central».
10. FRANCISCO SUÁREZ
A) NACIMIENTO E ITINERARIO INTELECTUAL
Francisco Suárez (1548-1617) constituye el momento estelar de la teología jesuítica de la segunda generación y tuvo también un protagonismo destacado en la polémica «de auxiliis»92. Para no extenderme demasiado, sólo trataré aquí la solución suareciana a la cuestión de los auxilios, que fue adoptada corporativamente por la Compañía de Jesús a finales del siglo XVI, y me referiré a algunos aspectos originales de su amplia síntesis teológica.
Nació en Granada en 1548. Ingresó en Salamanca en la Compañía de Jesús, en 1564. Después de enseñar teología en Segovia, Ávila y Valladolid, pasó al Colegio Romano, por breve tiempo (1580-1585), para regresar a España, donde dictó sus lecciones en Alcalá de Henares, entre 1585 y 1592. Regresó a Salamanca en 1593. Finalmente se estableció en Coimbra en 1597, hasta su jubilación en 1615. Falleció en Lisboa en 1617.
Fue sobre todo teólogo, aunque su obra filosófica tuvo una considerable repercusión. Sus Disputationes Metaphysicæ, publicadas en 1597, constituyen una de las primeras sistematizaciones de la ciencia metafísica «ad usum scholarium accomodatæ»93. Fueron libro de texto en los colegios de la Compañía hasta la supresión de ésta, en 1773. Antes de Suárez, las clases de filosofía se ofrecían al hilo de los doce libros de la Metafísica aristotélica, que ni contienen todos los temas metafísicos, ni los exponen ordenadamente. Suárez ordenó las cincuenta y cuatro disputationes en tres grandes partes: el ser o ente en general (respecto a la verdad, la unidad y el bien); el ser en cuanto causa (las cuatro causas clásicas, pero con la aparición, en el seno de la causa eficiente, del modo necesario y del modo libre de acción); y el ser en sus divisiones más universales (infinito y finito, substancia y accidentes, etc.).
Suárez comienza su exposición preguntándose qué es «ente» (ens), puesto que el ente en cuanto ente constituye el objeto de la metafísica. Y su respuesta es: «el ente, o es lo mismo que lo existente, o se toma en el sentido de la aptitud para existir»94. Luego, el ente es eo ipso un existente. Y, por lo mismo, un ente es distinto de otro ente. En consecuencia, en el ente no cabe distinguir dos coprincipios realmente distintos, de modo que por uno sea tal cosa, y por el otro sea existente. ¡El ente existe, y punto! Y por el hecho de existir, es un ente, es decir, es uno.
Es fácil de advertir que su punto de partida lo aleja de la síntesis aquiniana y lo aproxima a las posiciones de Duns Escoto, lo cual se revela con mayor claridad todavía si rastreamos otras afirmaciones suaristas. En todo caso, la metafísica suarista se transforma en una «ontología», en el sentido terminológico estricto, no, por supuesto, en el sentido heideggeriano del término, al que nos ha acostumbrado la filosofía del siglo XX. Así, pues, es un lugar común de la manualística que la ontología suarista influyó en Christian Wolff (1679-1754), Arthur Schopenhauer (1788-1860) y, quizá también, en Martin Heidegger (1889-1976).
Víctor Sanz (vid. Bibliografía) ha estudiado con atención la génesis de las Disputationes Metaphysicae, basándose en el preámbulo, que Suárez antepone a toda la obra, y en el breve proemio, que da paso a la primera disputación. El jesuita señala, ante todo, que no se puede ser buen teólogo, sin haber sentado previamente los sólidos fundamentos de la metafísica; y que, por ello, ha decidido interrumpir la redacción de su comentario a la tercera parte de la Summa theologiæ de santo Tomás, para exponer y ordenar los principios metafísicos que considera necesarios para el quehacer teológico. Considera, en consecuencia, que la metafísica es un paso previo para la mejor comprensión de la teología sobrenatural. En este marco, Suárez lamenta que los «teólogos escolásticos», al ocuparse de Dios, mezclen la teología natural y la sobrenatural.
Es importante, además, que considere necesario elaborar una teología natural como complemento de la metafísica, de lo cual habla en el proemio al Tractatus de divina substantia euiusque attributis95. En definitiva, tres son las ciencias que se exigen mutuamente: filosofía primera o metafísica, teología natural y teología sobrenatural. De las tres, la metafísica y la teología natural (que se identifican en algún sentido, pues la segunda amplía los contenidos de la primera) constituyen como la bisagra entre la filosofía natural o «física» y la teología sobrenatural. «De esta manera -comenta Víctor Sanz- la teología natural, como complemento de la metafísica, adquiere un estatuto autónomo y diferenciado».
He aquí una opción gnoseológica que se asemeja mucho a la que también había adoptado Juan Duns Escoto (Saranyana, vid. Bibliografía). El fraile franciscano, en efecto, había establecido la siguiente secuencia epistemológica: «física», ontología, teología sobrenatural y ciencia beata. El minorita transformó la metafísica en una ontología, pues afirmó que la noción de ente sin determinación alguna (una noción comunísima, absolutamente indeterminada y unívoca a todos los entes) es el objeto de la metafísica; y consideró que la teología natural constituye en una parte de esa metafísica transformada en ontología, pues Dios también es ente, o no es nada… La teología natural será, en tal contexto, la ciencia que estudia el ens infinitum seu increatum. Como ha escrito Antonio Millán-Puelles (vid. Bibliografía), «la pregunta ontológica de Escoto no se refiere al ente sin restricción de ningún tipo [como es el caso de Heidegger], sino que se refiere, sin restricción de ningún tipo, al ente (justo y sólo en cuanto ente) [o sea a todo lo que es ente]. Y claro está que tampoco esta pregunta se refiere al ente restringido y limitado, sino sólo a lo que es común a éste y a lo Absoluto, a saber: la entidad, ni más ni menos que como entidad».
Los presupuestos que se acaban de exponer tan someramente aflorarán, aquí y allá, en la exposición de las principales tesis suaristas.
B) EXISTENCIA DE DIOS Y ATRIBUTOS DIVINOS
La existencia de Dios sólo se puede demostrar por vías metafísicas; las vías cosmológicas, o sea, las cinco vías tomistas, son insuficientes. Presupuesta la existencia, percibida experimentalmente, de algunos seres en el universo, el criterio principal de la prueba es el principio metafísico: «omne quod fit ab alio fit» (todo lo que es hecho, lo es por otro); no, en cambio, el principio: «omne quod movetur ab alio movetur» (todo lo que se mueve es movido por otro), porque este último principio pertenece propiamente al orden físico. En definitiva: siendo Dios absolutamente inmaterial, no es alcanzable desde la experiencia del movimiento. Dios, pues, no entra en la experiencia mía cotidiana a partir de la intuición sensible. Suárez depende de Duns Escoto en este punto, bien directamente, bien a través de fuentes secundarias. En algún sentido, y quizá a través de Christian Wolff (1679-1774), pudo influir en Immanuel Kant.
En tal contexto «ontológico», la argumentación para demostrar con evidencia la existencia de Dios a posteriori debe seguir los siguientes pasos: 1º) existe un ser increado que es ser necesario; 2º) el ser necesario es simplicísimo y uno; 3º) el ser increado necesario es sumamente perfecto.
Suárez distinguió tres tipos de atributos divinos: los constituyentes de la esencia divina (necesidad, aseidad, infinitud, simplicidad, etc.); los atributos percibidos a través de las criaturas, es decir, negativos quoad nos (in-menso, in-mutable, in-visible, in-comprehensible, etc.), que se predican de Dios al negarle las imperfecciones de las criaturas (mensurabilidad, mutabilidad, visibilidad, comprehensibilidad); y los atributos tomados análogamente de las criaturas (vida, ciencia, voluntad, omnipotencia, etc.), que se predican de Dios elevando a la plenitud las perfecciones que se descubren en la naturaleza.
Junto a estas tres clases de atributos Suárez consideró otro muy particular: el atributo de «concurso», que se inscribe en el contexto de la simultaneidad (no tanto, pues, de la moción). Por ello, este «concurso» no se ha de confundir con el «concurso previo», de Domingo Báñez, ni se ha de identificar por completo con el «concurso simultáneo», de Luis de Molina.
C) EL «CONGRUISMO»
El atributo de «concurso» se halla en la base de la doctrina suarista sobre el «congruismo», que fue la solución aportada por el teólogo granadino a la polémica «de auxiliis». La gracia, dice, es eficaz ab extrinseco, por el consentimiento dado a la gracia ofrecida, a condición de que esa gracia sea congrua96. Recogiendo, pues, la distinción entre gracia suficiente y gracia eficaz (que venía de Luis de Molina y que también había empleado Domingo Báñez, si bien en sentido diferente), señala Suárez que la eficacia lo es sólo extrínsecamente, porque depende del acto humano, en el cual no interviene intrínsecamente la gracia. Por ello, habrá que poner de acuerdo, de antemano, el acto libre de la voluntad con la gracia, y esto es lo que Suárez llama congruismo o congruencia: la gracia eficaz se coordina con la libertad de la persona, a condición de que sea «congrua». Parece, a primera vista, que hay circularidad en el argumento de Suárez, o sea, petición de principio (hay congruencia cuando la gracia es congrua); pero, no se olvide que no pretende una demostración estricta, sino sólo una aclaración. La conjugación de la gracia con la libertad humana constituye un misterio en sentido propio.
En cualquier caso, Suárez defendió la libertad humana hasta tal extremo, que no se alcanza a comprender cómo pueda ser meritorio el acto humano hecho en gracia de Dios, si la gracia de Dios alcanza al acto humano por coordinación previa, y se mantiene siempre extrínseca al acto libre, aunque perfectamente coordinada con él. En tal contexto, la predestinación se interpretará según la conocida formulación «post prævisa merita»: Dios crea la gracia después de conocer lo que ha pre-visto que habré de hacer… si me concede la gracia «congrua».
D) LA GRACIA Y LOS SACRAMENTOS
Por último, y acerca de la causalidad sacramental, Suárez entendió que los sacramentos actúan físicamente; pero, conforme a sus tesis congruistas, afirmó que el signo sacramental no produce inmediatamente la gracia, sino que excita la potencia obediencial que hace al fiel merecedor de la gracia eficaz.
E) LA MODALIDAD SUBSTANCIAL
Dejemos ya la gratología suarista y vayamos a otros tratados teológicos. La doctrina suarista acerca de la modalidad tuvo importantes consecuencias en su trinitología, cristología y en el tratado acerca de la Eucaristía.
Según Suárez, las Personas divinas son subsistencias relativas; no son subsistentes relativos. Entre la subsistencia y el subsistente aparece la modalidad substancial, un neologismo introducido por Suárez, que significa una distinción que no siendo en sí ni de razón ni real, supone de hecho una cierta distinción captada por el intelecto en la cosa (se parece, pues, la distinción formal escotista). Por ser puras subsistencias, las Personas divinas no son subsistentes (no son tres res o tres cosas o tres supuestos). En ningún caso Suárez incurre en cuaternarismo (tres subsistentes y una subsistencia común)97.
Ahora bien, tales subsistencias relativas son perfecciones de la substancia absoluta divina. Y, por ser perfecciones de la esencia divina, no se distinguen realmente de ella, pues, según Suárez, los accidentes no se distinguen realmente de la substancia, sino sólo con una distinción modal, es decir, según nuestro modo de decir o ver las cosas, pero con base a la realidad. Con ello se salvaría el dogma católico. Tales perfecciones, aunque son propias de cada Persona divina, no implican tampoco desigualdad esencial entre las Personas, pues están contenidas equivalentemente en las perfecciones de las otras Personas98. Ahora bien, ¿cómo explicar entonces las dos procesiones intratrinitarias, porque no se puede decir que la esencia divina engendra la esencia divina, o la espira?
La cristología suarista tiene también connotaciones originales. Según el Doctor Eximio, la naturaleza humana no es persona humana, porque le falta el modo substancial que la constituiría en persona humana. Al faltar a la humanidad la modalidad que la personificaría humanamente, subsiste solamente como naturaleza humana unida hipostáticamente a la segunda Persona de la Trinidad.
F) LA EUCARISTÍA
Más problemática resulta, todavía, la explicación suarista acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en un contexto en el cual la noción de substancia estaba cediendo protagonismo a la noción de cantidad (en un marco filosófico en el cual no se distinguía realmente entre substancia y accidentes, según se ha dicho). Además, incluso la misma cantidad resultaba problemática, desde el punto de vista metafísico, porque tendía a confundirse con la mera extensión física, frente a la metafísica aristotélica, que había señalado que la extensión es sólo efecto de la cantidad, pero no la cantidad misma. Para la nueva física, que amanecía con tanto vigor en los años de Suárez (no olvidemos que fue contemporáneo, en buena medida de Galileo Galilei), las cosas eran pura extensión y movimiento. En tal contexto doctrinal, la transubstanciación podía ser malinterpretada como si designase una presencia local extensiva…, como si Cristo estuviese en un lugar, «rodeado» de las especies sacramentales, envuelto en ellas, quizá al modo de la «consubstanciación» luterana.
Puede que en el marco de las nuevas ciencias en que se desenvolvió, Suárez pretendiese ofrecer una explicación más comprensible a sus coetáneos. Quizá por ello se propuso explicar que la presencia eucarística no era por conversión de las especies, sino más bien por «reproducción» del cuerpo de Cristo y de su sangre, en virtud de las palabras sacramentales, evitando apelar la noción de transustanciación. Sin embargo, la caída de rigor metafísico, con la nueva explicación, fue extraordinario. Prescindir de la transubstanciación retrotraía la teología eucarística a las polémicas del período carolingio99.
G) LOS ESTADOS DE PERFECCIÓN
Finalmente, sólo reseñar que la doctrina suarista acerca de los estados de perfección tuvo una influencia considerable. Para Suárez hay dos situaciones de «estado de perfección»: la de los monjes y frailes mendicantes, es decir, los religiosos («status perfectionis acquirendæ»), que han de adquirir la perfección; y la de los obispos («status perfectionis acquisitæ»), de la cual participan de alguna forma los presbíteros. (No se olvide que la Compañía de Jesús había surgido como una asociación de clérigos, es decir, de sacerdotes seculares, vinculados de alguna manera a la persona de san Ignacio de Loyola).
En la doctrina de santo Tomás, los sacerdotes diocesanos o seculares tenían que justificar que andaban por el camino de la perfección, que era propio sólo de los religiosos (en el contexto de la polémica de Aquino con Guillermo del Santo Amor y los maestros seculares parisinos). Ahora, en cambio, habrán de ser los religiosos quienes justifiquen que buscan alcanzar la perfección, que sólo es propia de la condición episcopal.