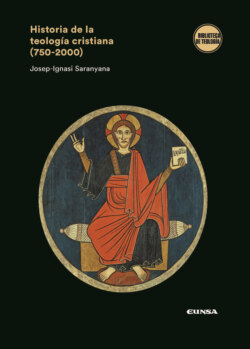Читать книгу Historia de la teología cristiana (750-2000) - Josep-Ignasi Saranyana Closa - Страница 15
ОглавлениеG) EL PECADO ORIGINAL
Al pecado original dedica cuatro cuestiones en la Iª-IIae de la Summa theologiæ (qq. 81-84) y otra en la IIª-IIae (q. 163). El desarrollo es, como siempre, ordenado, claro e inteligente. Se advierte que tiene a la vista a san Agustín, puesto que en un momento advierte que el Obispo de Hipona no resolvió una determinada cuestión50, y también se descubre que considera en todo momento las tesis de san Anselmo, aunque nunca se refiera a ellas expresamente, bien porque no consultó los textos originales o, según su costumbre, por no citar autores contemporáneos, aunque en este caso no pueda decirse que san Anselmo lo fuera en sentido propio.
Ante todo se pregunta si el pecado de los primeros padres se trasmite a su descendencia51. Reconoce que un pecado no puede pasar de una naturaleza humana a otra sin voluntariedad. Y resuelve la cuestión de la voluntariedad por una vía quizá más sencilla que Anselmo, apelando a la unidad del cuerpo moral, que todos los hombres constituyen con Adán, de quien descienden52. En un cuerpo moral, así considerado, a cada uno de los miembros se le imputa las acciones voluntarias del primer principio de ese cuerpo, que, en el caso considerado, son los actos de nuestros primeros padres. No se precisa, pues, voluntariedad en los miembros, sino sólo voluntariedad en el principio de la actividad del cuerpo. Los pecados de los miembros son pecados humanos (peccata humana); en cambio, el pecado original es pecado de la naturaleza (peccatum naturæ)53.
Es sabido, además, que por la generación surge algo que tiene la misma naturaleza que el principio de la generación54. Por consiguiente, se puede decir que el pecado original se transmite por generación, ya que: «homo generat sibi idem in specie, non autem secundum individuum»55, es decir, que la similitud producto de la generación es sólo específica, no en cuanto al individuo. La justicia original era, de alguna manera, un don gratuito concedido por Dios a toda la naturaleza humana en nuestros primeros padres. Por consiguiente, si milagrosamente alguien tomara carne al margen de las leyes naturales, según las cuales se trasmite la naturaleza humana desde Adán, no contraería el pecado original56. Es obvio que, al razonar de esta manera, tenía a la vista la concepción sobrenatural de Jesucristo en las entrañas purísimas de Santa María.
A continuación se pregunta si el pecado original es hábito, si son muchos los pecados originales en un solo individuo, si el pecado original es la concupiscencia (materialmente es concupiscencia o desorden en el apetito; formalmente, sin embargo, es «defectus originalis iustitiæ»), cuál es su sujeto (si la esencia del alma o alguna potencia), etc.
H) LOS SACRAMENTOS
No pudo completar santo Tomás su sacramentología en la versión definitiva de la Summa theologiæ. Escribió hasta la mitad del tratado sobre la penitencia. De especial relieve son las páginas dedicadas a la causalidad de los sacramentos y al tema del carácter. Santo Tomás enseña que los sacramentos causan la gracia por causalidad física instrumental, distanciándose en esto de Alejandro de Hales y de san Buenaventura. Según Aquino, estos signos instituidos por Jesús poseen por sí mismos la virtualidad de causar la gracia, según la voluntad de Cristo. Esto es lo sorprendente y admirable, en el contexto ya de suyo extraordinario que es la redención del hombre: que un signo sacramental (físico, por tanto) tenga el poder de producir un efecto espiritual sobrenatural, cada vez que se realiza en Cristo y en su Iglesia… Pero resulta muy coherente con el hecho mismo de la Encarnación, pues si la salvación nos viene por la naturaleza humana de Cristo, como instrumentum coniunctum de la divinidad, los signos sacramentales se comportan como los instrumentos separados. Asimismo, la doctrina de la causalidad física instrumental concuerda también con la mente tomasiana, que siempre concedió gran relieve a las causas segundas (si son causas, causan, aunque sean segundas).
Respecto al carácter sacramental, la res et sacramentum de tres sacramentos (bautismo, confirmación y orden), Tomás supo desarrollar su doctrina en consonancia con la centralidad del sacerdocio de Cristo. Los tres caracteres son formas diversas de participar del sacerdocio de Cristo57 y, por consiguiente, se refieren a los actos de culto del cristiano. En cuanto a su condición metafísica, el carácter pertenece a la categoría hábito-disposición, que es un subpredicamento de la cualidad, pues tanto el hábito como la disposición se ordenan al acto (en este caso, al acto de culto) 58. Aquino también se apartó aquí de sus predecesores, especialmente de la Summa halensis, que había considerado que el carácter sacramental es una cualidad pasible que inhiere en el alma de modo permanente.
En cuanto al tratado de sacramentis in specie, conviene destacar la belleza y profundidad de su estudio sobre la Eucaristía. Aquino ya había redactado, por encargo de Urbano IV, la hermosa liturgia de la solemnidad del Corpus Christi (tanto los textos de la misa, como la liturgia de las horas, incluso los versos que se cantan en la exposición del Santísimo Sacramento), cuando abordó el estudio de la Eucaristía en la Summa theologiæ. La riqueza poética y doctrinal de su liturgia del Corpus Christi ha superado las dos grandes reformas litúrgicas de los tiempos modernos: la de san Pío V y la de san Pablo VI. La Iglesia reza hoy todavía con las palabras del Angélico. Conviene destacar especialmente la secuencia Lauda Sion Salvatorem de la misa del Corpus y el ritmo Adoro te devote y el himno Pange lingua (Tantum ergo).
* * *
La armonía de la síntesis aquiniana, que respeta, distingue y armoniza siempre los dos órdenes (el natural y el sobrenatural); la linealidad de la exposición y la sencillez de las soluciones (aunque, en algunos casos, la dificultad técnica es máxima y exige buenos conocimientos metafísicos); la audacia en abordar las cuestiones más discutidas de aquella hora, muchas de las cuales no han perdido ni un ápice de actualidad, a pesar del transcurso del tiempo; la amplitud del abanico de temas tratados; la piedad de las respuestas y el respeto por la tradición en sus más variados aspectos (patrístico, litúrgico, magisterial), constituyen el corpus thomisticum en verdadero clásico de la ciencia teológica, que no puede soslayarse en ningún caso. No extrañen, pues, las continuas recomendaciones del magisterio pontificio, especialmente desde León XIII hasta nuestros días, animando a conocer bien las soluciones tomasianas. Sin embargo, la síntesis aquiniana no lo tuvo fácil al principio, como se explicará a continuación, porque muchos coetáneos lo creyeron salpicado por las censuras eclesiásticas de 1270 y 1277.
5. LAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS DE 1270 Y 1277
El 10 de diciembre de 1270, Esteban Tempier, obispo de París, condenó trece proposiciones filosófico-teológicas59. Tales proposiciones coinciden casi literalmente con los errores denunciados por san Buenaventura en dos series de sermones, pronunciados en París en 1267 y en 126860. Ofrecen, por consiguiente, un buen esquema para comprender las controversias doctrinales parisinas de finales de la década de los sesenta. Cuatro de las tesis censuradas por Tempier niegan la subsistencia del alma después de la muerte, haciendo imposible la escatología intermedia. Otras se refieren a la eternidad del mundo, tema en el que san Buenaventura y sus seguidores opinaban distintamente de Aquino, y éste, de los averroístas. El resto de las proposiciones trata sobre la providencia y la ciencia divinas, ámbito en que el fatalismo árabe se distancia mucho de la fe católica.
Tomás de Aquino vivió con intensidad —de nuevo en París— el ambiente previo a las censuras de 1270 y las reacciones inmediatamente posteriores. Y así, discutió la doctrina averroísta acerca de la unicidad del intelecto agente y paciente (único para toda la especie humana), en su opúsculo De unitate intellectus contra averroistas. También intervino en los debates con otra obra titulada: De æternitate mundi contra murmurantes. Pero más destacable fue su participación en las polémicas con sus amplias y riquísimas paráfrasis a la mayor parte del corpus aristotélico, redactadas para ayudar a los jóvenes artistas (filósofos), a distinguir entre el Aristóteles genuino y el Estagirita contaminado por Averroes; y para mostrar también qué y cómo podía ser asumido Aristóteles por los teólogos católicos61.
El 7 de marzo de 1277, siete años después de la primera censura, tuvo lugar una segunda condena, de un influjo mucho mayor. En un documento discutidísimo, precedido por un amplio preámbulo, Esteban Tempier, a requerimiento del papa Juan XXI, reprobó 219 proposiciones62. Según algunos historiadores, Tempier se excedió en sus atribuciones; para otros, en cambio, se limitó a cumplir órdenes, puesto que no fue reprendido al comunicar los hechos a Roma. En todo caso, parece que obró con mucha precipitación. Las tesis condenadas versan sobre la mayoría de las grandes cuestiones teológicas entonces debatidas: los atributos divinos (principalmente la providencia), la eternidad del mundo, la creación en general, los ángeles, el alma, la libertad, la visión beatífica, la existencia del orden sobrenatural, etc. En el preámbulo, el decreto censura la tesis de la «doble verdad», según la cual, hay una verdad filosófica y otra teológica, pudiendo ser contrarias entre sí, pero ambas, y a un tiempo, igualmente verdaderas; una, verdadera filosóficamente; la otra, teológicamente. Tal proposición, sostenida en algunos ambientes parisinos, representaba los primeros brotes de lo que la historiografía, siguiendo al historiador Georges de Lagarde, ha bautizado como los «inicios del espíritu laico»63; y expresaba el fondo de la disputa entre teólogos y filósofos, o sea, la independencia de la filosofía con respecto la teología. En cambio, no parece que las censuras parisinas hayan pretendido condenar las principales tesis filosóficas tomasianas, aunque algunos así las interpretaron, sobre todo después de la censura de Kilwardby (Roland Hissette, vid. Bibliografía).
En efecto: pocos días más tarde, el 18 de marzo de 1277, Roberto Kilwardby, arzobispo de Canterbury, censuró otra relación de treinta proposiciones, con el asentimiento de los maestros oxonienses64. Entre esas tesis había dieciséis de filosofía natural, y algunas apuntaban directamente a las opiniones de Tomás de Aquino. Proscribían, por ejemplo, la animación retardada, y defendían la condición semiformada de la materia prima y la multiplicidad de formas substanciales en el hombre (contra el parecer, en ambos casos, del Aquinate).
En todo caso, las censuras de Kilwardby influyeron negativamente en la difusión de la doctrina tomasiana. Guillermo de la Mare publicó, hacia 1278, un Correctorium fratris Thomæ, que pocos años después, en 1284, habría de ser recomendado por el capítulo general de la Orden franciscana, reunido en Estrasburgo, como antídoto a los supuestos errores del Doctor Angélico. En este clima de sospecha, que no comenzó a desvanecerse hasta la canonización de santo Tomás, en 1323, se educó el teólogo franciscano Juan Duns Escoto, máximo exponente de la siguiente generación.
6. EL BEATO JUAN DUNS ESCOTO
El escocés Juan Duns Escoto (1265/66-1308) fue el más brillante teólogo de la última generación del siglo XIII. En 1278 entró en la Orden franciscana en el convento de Dumfries. Estudió en Haddington (1281-1283), París (1283-1287), Northampton (1287-1291) y París (1291-1296). Bachiller bíblico (1296-1297) y bachiller sentenciario (1297). Leyó los cuatro libros de las Sentencias en Cambridge (1297-1300), París (1301-1303) y Oxford (1303-1304). En 1303 fue expulsado de París, por apoyar al papa Bonifacio VIII frente a Felipe IV el Hermoso, rey de Francia. De nuevo estaba en París en 1304. En 1307 se trasladó a Colonia, donde murió el 8 de noviembre de 1308. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1993.
Aunque su obra se forjó en el marco de las controversias originadas por la condena de 1277, no debe exagerarse la impronta de tales polémicas en su síntesis65. Escoto fue un temperamento especulativo demasiado grande para ser víctima, sin más, de la lucha de escuelas, que mucho influyó, sin embargo, en figuras de menor relieve.
En teología, Duns fue ante todo un fiel seguidor de la tradición teológica franciscana, iniciada con la Summa halensis y con las grandes obras sistemáticas de san Buenaventura; teología que él desarrolló explorando virtualidades hasta entonces inadvertidas. En filosofía, fue un continuador de la metafísica griega, al margen de la recepción llevada a cabo por Tomás de Aquino66.
A) LA METAFÍSICA ESCOTISTA Y SUS IMPLICACIONES TEOLÓGICAS
Según Escoto, la perspectiva filosófica se revela muy frágil en la comprensión del misterio divino y del misterio del hombre. Por ello, la filosofía necesita de la teología. La filosofía, por ejemplo, sólo puede concebir a Dios bajo la razón de ente; la teología, en cambio, nos lo presenta como Dios personal. La diferencia es importante, y no puede ser orillada. En otros términos, y como ha escrito José Antonio Merino (vid. Bibliografía): Duns «no niega la posibilidad de un saber científico y filosófico, pero afirma que tal saber sólo es posible en su totalidad desde el horizonte teológico. Con ello, la filosofía no cambia de naturaleza ni de estatuto ontológico, sino que recibe una nueva luz y se le ensancha su mismo campo».
Sin embargo, los filósofos y los teólogos no pueden entenderse fácilmente, pues fe y razón se encuentran en planos diversos. Es preciso determinar, por tanto, un lugar de encuentro entre ambos niveles. Y ese encuentro, según Duns, va a tener lugar en la metafísica, la ciencia que estudia el ente en cuanto ente. Para que el encuentro sea verdadero, tal «noción» de ente habrá de ser unívoca. Martin Heidegger, que se interesó por la síntesis escotista desde su tesis de habilitación para la docencia, escribió, con fina intuición: «El ens, en cuanto lo máximo escible [lo máximo cognoscible] tomado en el sentido mencionado [por Duns], no significa otra cosa que condición de posibilidad del conocimiento objetivo en general». Así concebida, la ciencia del ens es la metafísica, aunque distinta de la «filosofía primera» aristotélica. Por ello Honnefelder (vid. Bibliografía) ha dicho que Duns refundó la metafísica, apartándose del peripatetismo y, por supuesto, de la posición aquiniana, porque la metafísica escotista es, al mismo tiempo, la teología natural o racional (o teodicea). Hay, pues, física, meta-física o teología natural (sub lumine rationis), teología sobrenatural (o teología sub lumine fidei), ciencia beata o teología de los bienaventurados (teología sub lumine gloriæ) y ciencia divina. La metafísica escotista se convierte así en la ciencia bisagra o de encuentro entre la fe y la razón.
Aquino (y antes Aristóteles) había considerado que la metafísica es la ciencia que estudia el ente en cuanto ente, porque se interesa por todo lo que es, en cuanto que es; también por Dios, que al fin y al cabo es un ser, aunque entre los seres creados y el ser por esencia haya un salto cualitativo impresionante. Para Escoto, en cambio, la metafísica o teología natural tiene por objeto aquello que es el sustrato último de todo cuanto existe; aquel común denominador de todo lo que es, bien Dios, bien las criaturas; la capa más fina del existir. El objeto de la metafísica es, por tanto, el ser generalísimo, la expresión ínfima de la realidad, antes de que esa realidad sea esto y lo otro, y antes de que no sea nada; y ese ser generalísimo es también la posibilidad de pensar todo ser. La metafísica escotista es, pues, una «ontología».
B) EXISTENCIA DE DIOS
A partir de la ontología se puede acceder a Dios racionalmente. Hay que buscar una noción de Dios que sea aceptada tanto por el filósofo como por el teólogo, aun cuando el teólogo sepa de Dios mucho más que el filósofo. En consecuencia, las pruebas de la existencia de Dios no podrán ser cosmológicas, como había pretendido santo Tomás, es decir, a partir del mundo, y ni siquiera metafísicas; sino sólo ontológicas, a partir de la noción generalísima de ente, pues en esa noción de ente se dan la mano el filósofo y el teólogo67. Tal demostración tiene un fundamento y tres pasos.
(a) El fundamento ontológico de la demostración es que lo «finito» expresa una propiedad trascendental del ser, ampliando, de este modo, las pasiones convertibles con el ser, de cuatro (uno, verdadero, bueno y algo) a cinco o seis (si se incluye también lo «bello»). Y del mismo modo que Dios es sumamente uno, verdadero y bueno, así también Dios supera por completo la finitud y es, por ello, infinito. Más en concreto, la infinitud es el constitutivo formal de la esencia divina, es decir, aquel atributo que para nosotros resulta primero y más evidente (recuérdese que, para Aquino, el constitutivo formal de la esencia divina es ser el existente por esencia, o sea, ser el ipsum esse subsistens). Según Escoto, la noción de ser infinito, abstraída de la conciencia de la criatura, es idónea para representar el ser divino, aunque de modo imperfecto. Con todo, el concepto de infinito es, a la vez, el concepto más perfecto y simple alcanzable por nosotros; es más simple y más perfecto que la noción de bueno, verdadero o cualquier otra noción trascendental semejante. El concepto más simple y perfecto que puede concebir la mente humana es, por consiguiente, el de «ens infinitum».
(b) Supuesto el fundamento metafísico, los pasos de la demostración de que existe un ser infinito en acto son los siguientes:
1º) es preciso demostrar que es posible el ser infinito68;
2º) y después hay que concluir que esa posibilidad está efectivamente realizada, es decir, que el ser infinito existe69.
Conviene advertir que Duns Escoto tiene una noción del «infinito» que se aproxima al infinito matemático, a una noción o concepto cuya realidad es lógica, pero con un matiz importante: no sólo es lógica, sino también efectiva, en el caso de Dios. Por eso afirma que una inteligencia limitada (o finita), como lo es toda inteligencia creada, pueda «abarcar» el ser infinito, porque el principio «el todo es mayor que la parte» no es principio universal y primero, pues hay partes del todo que pueden ser iguales que el todo, como ya demostró Euclides70.
Aquino, por el contrario, consideró que el infinito in actu es imposible, incluso el infinito matemático. Por consiguiente, y según santo Tomás, «es imposible que un cuerpo natural sea infinito». Afirma, sin embargo, que «Deus est infinitus et perfectus», pero no a partir del análisis del infinito matemático, que considera imposible, sino como la forma perfectísima que carece de cualquier restricción. Toda forma inmaterial creada, como los espíritus puros, es una forma finita, porque está limitada o restringida por su propio esse o existir. No obstante, Dios es tan perfecto, que su forma o esencia no está limitada por su esse, sino que la esencia divina es ella misma puro existir, «ipsum esse subsistens»71. En este sentido, y según Aquino, se dice que es «infinito», en que su esse es tan perfecto, que no tiene limitación alguna.
C) LOS ATRIBUTOS DIVINOS
Entre los atributos divinos, Escoto concede una importancia capital a la omnipotencia. Distingue dos tipos de omnipotencia: la «omnipotencia filosófica» y la «omnipotencia teológica». Define la omnipotencia filosófica como la infinita potencia divina que admite, por naturaleza, la colaboración de causas segundas. La omnipotencia teológica implica, en cambio, que Dios puede producir por sí mismo todas las cosas posibles, con su propia potencia, sin la ayuda de causas intermedias. Para probar la omnipotencia teológica sería preciso demostrar la siguiente tesis: «Dios puede hacer todas las cosas posibles por Sí mismo sin el concurso de causas intermedias». Según Escoto, se puede demostrar la omnipotencia filosófica; en cambio, no es posible demostrar la omnipotencia teológica; ésta es, por ello, una verdad de fe, un creditum.
Para algunos medievalistas, como Alessandro Ghisalberti (vid. Bibliografía), es contradictoria esta última tesis escotista (que es demostrable la omnipotencia filosófica e indemostrable la omnipotencia teológica). No parece compatible, en efecto, afirmar, por una parte, la infinitud de Dios, como ser soberanamente libre, inteligente y volente; y, por otra, la indemostrabilidad de la omnipotencia teológica. Es más, la misma distinción entre ambos tipos de omnipotencia (filosófica y teológica) parece una aporía. Con todo, la posición de Escoto podría justificarse desde su particular contexto histórico. Duns estaría dialogando con el aristotelismo en las distintas versiones plenomedievales del peripatetismo. Habría tenido a la vista, en efecto, las tesis de la filosofía griega sobre la eternidad del mundo (o la eternidad de la materia o del ser comunísimo) y las tesis emanacionistas del neoplatonismo, asumidas por el kalam islámico (o sea, la teología especulativa islámica). Para la filosofía antigua no habría dificultad en postular la omnipotencia divina, con tal de que se garantizase, bien la eternidad del efecto, o bien una sucesión intermedia de causas segundas coadyuvantes. En cambio, sería impensable —para los antiguos— un Dios creador ex nihilo, o sea, sin mediación de instancias intermedias, no limitado tampoco a lo que ha creado efectivamente, como confiesa el cristianismo72.
Por otra parte, un acento tan marcado en la infinitud de Dios, entendida como constitutivo esencial de Dios, es decir, como su atributo más evidente para nosotros, y la insistencia en la omnipotencia divina, prepararon la famosa distinción entre lo que puede Dios de potencia absoluta y lo que puede de potentia ordinata. En otros términos, y como ha escrito Gilbert (vid. Bibliografía): «Para Escoto, Dios tiene un poder absoluto (potentia Dei absoluta), pues no hay ninguna contingencia que lo limite, a no ser lo que de suyo es contradictorio. Sin embargo, cuando Dios elige, se deja determinar por su elección. Su poder se limita entonces por su fidelidad; es potentia ordinata». Esto tendría consecuencias decisivas para la teología moral.
Leonardo Polo (vid. Bibliografía) reitera que la noción escotista de voluntad no es sólo pasiva (dependiendo del intelecto), sino activa y espontánea. De ahí esa máxima escotista que se ha hecho famosa: «Quare voluntas voluit hoc? Nulla est causa, nisi ut voluntas sit voluntas» (¿Por qué la voluntad quiere esto? No hay causa: sólo que la voluntad es la voluntad)73. Y esta máxima vale, en primer lugar y de modo eminente, para Dios; pero, de modo subordinado, también vale para el hombre.
D) LA SANTÍSIMA TRINIDAD
El tratado de Deo trino de Duns se introduce con un principio de inspiración aviceniana: «Todo aquello que no incluye contradicción es posible74. Es así que no es contradictorio que exista una sola esencia en tres personas; luego…»75. Por consiguiente, si no es contradictorio que sea trino en personas, habrá que mostrar que ello es posible, como lo enseña nuestra fe cristiana.
La argumentación escotista discurre, seguidamente, por vías que recuerdan los desarrollos de san Buenaventura, que había mostrado que necesidad y libertad pueden ser compatibles 76. El Seráfico había establecido, en efecto, tres tipos de necesidad y había explicado que sólo conviene a Dios una necesidad que sea intrínseca por completo, radicada en la propia naturaleza, pues sólo tal necesidad es compatible con la absoluta liberalidad («necessitas quæ non excludit benignitas»)77. Tal necesidad absolutamente liberal descarta cualquier dependencia. Por tanto, se puede decir, sin contradicción, que necesariamente hay en Dios tres personas iguales y realmente distintas, y que, no obstante, el proceso de «producción» de esas tres personas es un proceso libre.
Escoto no se limitó a glosar la teología bonaventuriana, sino que dio un paso adelante. Si todo en la esencia divina es necesario, pues si no fuera necesario sería posible, en el sentido de que podría ser o no ser, la «producción» de la segunda y tercera persona tiene que ser también necesaria y voluntaria78. Ahora bien: ¿acaso no repugna que esa producción inmanente en Dios sea necesaria y, al mismo tiempo, sumamente libre? Ya hemos dicho que no, siguiendo al Seráfico. Con todo, para ilustrar que no repugnan necesidad y libertad al mismo tiempo, hay que distinguir entre el origen de la producción (el agente productor), la producción y lo producido. Aunque sea necesaria la producción, pueden ser libres el agente productor y el efecto producido.
Seguidamente apela Duns a la consideración agustiniana de las potencias del alma, que son tres, según el Doctor Hiponense: memoria intelectual, inteligencia y voluntad. Por la memoria conoce el hombre el antes y el después, el origen y el término. En Dios, en cambio, no hay antes y ni después de duración, sino sólo simultaneidad y sincronía (ab æterno son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo). En otros términos: aunque hay antes y después en el orden genético o de la producción, porque el Padre es el principio fontal de la Santísima Trinidad, no hay anterioridad ni posterioridad de duración. El Verbo es —según Escoto— la intelección de la memoria fecunda (dictio memoriæ fæcundæ); o, de otra manera, el Verbo se «produce» cuando la memoria conoce su precedencia. El Verbo es, por tanto, un conocimiento procedente, aunque sin sucesión «temporal» o duración. De este modo, el Padre es como la memoria, porque conoce que él es el origen del Hijo y que el Hijo procede de él. El Hijo es como la inteligencia, porque conoce que es el procedente del precedente79.
Así armoniza Escoto (o al menos lo pretende) la necesidad con la libertad en la generación del Verbo de Dios; y coordina las dos grandes tradiciones trinitológicas: la agustiniana, basada en la consideración trimembre de las facultades psicológicas (memoria, inteligencia y voluntad); y la tomista, que se inspira en la analogía de las dos procesiones inmanentes del alma humana, que son entender y querer.
E) CRISTOLOGÍA Y SOTERIOLOGÍA
En cristología se revela Escoto como un defensor tenaz de la predestinación de Cristo a la Encarnación. En otros términos: sostiene que el Verbo se habría encarnado en cualquier caso, aunque no hubiese pecado Adán. Tal tesis es coherente con su particular concepción de las relaciones entre el natural y el sobrenatural, y constituye un desarrollo de la teología franciscana, iniciado, en este punto, por la Summa theologica de Alejandro de Hales, según se indicó más arriba80. En todo caso, no debe establecerse una dialéctica, como ha pretendido un sector de la manualística, entre la cristología funcional (Cristo se encarnó por nuestros pecados), lo cual significa la pro-existencia de Jesucristo, y la cristología ontológica (se habría encarnado en cualquier caso), que implica la pre-existencia de Jesucristo. Lo ha expresado con claridad la Comisión Teológica Internacional, saliendo al paso de algunas cuestiones suscitadas últimamente en el ámbito de la cristología:
El anuncio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, se presenta como signo bíblico del por-nosotros. Por lo cual, se debe tratar toda la cristología desde el punto de vista de la soteriología [así san Anselmo y santo Tomás]. Por eso algunos modernos, de alguna manera y con razón, se han esforzado por elaborar una cristología funcional. Pero, en dirección opuesta, es igualmente válido que la existencia de Jesucristo para-los-otros no se puede separar de su relación y comunión íntima con el Padre y, por eso, debe fundarse en su filiación eterna. La pro-existencia de Jesucristo [se encarnó por nosotros, para redimirnos de nuestros pecados], por la que Dios se comunica a sí mismo a los hombres, presupone su pre-existencia. De no ser así, el anuncio salvífico acerca de Jesucristo se convertiría en mera ficción e ilusión, y no podría rechazar la acusación moderna de ser una ideología. La cuestión de si la cristología debe ser funcional u ontológica presupone una alternativa completamente falsa81.
Según Escoto, no fue el pecado de Adán, la razón o primer motivo de la Encarnación, sino el amor divino. Así pues, la creación es inseparable, en los decretos divinos, de la Encarnación.
Ante todo, meditó [Escoto] sobre el misterio de la encarnación y, a diferencia de muchos pensadores cristianos del tiempo, sostuvo que el Hijo de Dios se habría hecho hombre, aunque la humanidad no hubiese pecado. Afirma en la Reportata Parisiensia: ‘¡Pensar que Dios habría renunciado a esa obra si Adán no hubiera pecado sería completamente irrazonable! Por tanto, digo que la caída no fue la causa de la predestinación de Cristo, y que, aunque nadie hubiese caído, ni el ángel ni el hombre, en esta hipótesis Cristo habría estado de todos modos predestinado de la misma manera’82. Este pensamiento, quizá algo sorprendente, nace porque, para Duns Escoto, la encarnación del Hijo de Dios, proyectada desde la eternidad por Dios Padre en su designio de amor, es el cumplimiento de la creación, y hace posible a toda criatura, en Cristo y por medio de él, ser colmada de gracia, y alabar y dar gloria a Dios en la eternidad. Duns Escoto, aun consciente de que, en realidad, a causa del pecado original, Cristo nos redimió con su pasión, muerte y resurrección, confirma que la encarnación es la obra mayor y más bella de toda la historia de la salvación, y que no está condicionada por ningún hecho contingente, sino que es la idea original de Dios de unir finalmente toda la creación consigo mismo en la persona y en la carne del Hijo83.
Esta tesis es coherente con su particular concepción de las relaciones entre el natural y el sobrenatural.
En cuanto a la Redención, estima que no era necesario el rescate, pues Dios podría haber prescindido de toda satisfacción, incluso en la hipótesis del decreto de salvación. Además, aunque Dios haya exigido una satisfacción equivalente, todo hombre podría haberla dado para sí mismo, con la gracia, e incluso un hombre por toda la humanidad, con una gracia especial (summa gratia), puesto que el pecado no tiene gravedad infinita. Tampoco los méritos de Cristo tienen intrínsecamente valor infinito, sino sólo extrínsecamente, en cuanto que Dios puede aceptar esos méritos como si tuvieran valor infinito.
En mariología defendió, con solventes argumentos de conveniencia, que María fue preservada de todo pecado, tanto original como actual, en virtud de los méritos de Cristo. María no quedó, pues, excluida del plan general de salvación, Fue redimida del más perfecto, porque nunca quedó contaminada en atención a los méritos que su Hijo (todavía no concebido en su seno virginal) merecería por la pasión, muerte y resurrección («ante prævisa merita»).
F) GRACIA, SACRAMENTOS Y VIDA ETERNA
No olvidemos que Escoto no distinguió realmente entre el alma y sus potencias (el alma es inteligencia cuando entiende, es voluntad cuando quiere y es memoria cuando recuerda). Así, pues, la gracia santificante, don creado, se identifica con la virtud de la caridad (o, al menos, no se distinguen realmente). Por ello mismo, no admite las virtudes morales infusas, puesto que, al ser elevada el alma por la gracia, lo son eo ipso las facultades del alma y los hábitos adquiridos e insertos en esas facultades. Sólo considera otros dos hábitos infusos además de la caridad: la fe y la esperanza. Tampoco los dones del Espíritu Santo se distinguen entre sí realmente.
En temas sacramentológicos, sostiene que los sacramentos contienen moralmente sus efectos, en el sentido de que Dios se ha comprometido a actuar en el rito sacramental, cada vez que tal rito se reproduzca, siguiendo en esto a su maestro el Doctor Seráfico.
En cuanto a la bienaventuranza eterna, considera que ésta consiste formalmente en un acto de amor o de la voluntad. En otros términos: aunque tanto la inteligencia como la voluntad jueguen un papel muy activo en la posesión intencional de Dios, la superioridad de la voluntad con relación a la inteligencia garantiza también la preeminencia de la voluntad en el cielo.
* * *
Por todo lo resumido en los párrafos anteriores, se advierte que Duns Escoto ofreció una síntesis espectacular, aunque distinta de la tomasiana. No obstante, su vida intelectual fue tan corta, de apenas diez años, que no pudo madurar sus principales intuiciones, ni dejarnos ninguna obra sistemática completa. Desarrolló las perspectivas ofrecidas por Alejandro de Hales y su equipo, y apuntó, según algunos medievalistas, el inicio de un modo nuevo de filosofar. Con un poco de exageración, Honnefelder (vid. Bibliografía) considera que Duns «refundó» la metafísica. Otros historiadores modernos descubren en Duns los antecedentes remotos de la crítica ilustrada e incluso de la ontología heideggeriana.
Aunque es innegable que constituye una alternativa a la síntesis tomasiana y que se aleja de las grandes novedades ofrecidas por Aquino, Duns es más bien el testimonio de la continuidad. En algún sentido, construye un puente entre la antigüedad tardía y la modernidad, y pasa por encima de la revolución aquiniana.
Puesto que la filosofía constituye un momento interior del quehacer teológico, a distintos planteamientos filosóficos, distintas soluciones teológicas.
7. LOS TEÓLOGOS ESCOLÁSTICOS DEL SIGLO XIV HASTA EL CISMA DE OCCIDENTE
A) EL CONFLICTO ENTRE EL HIEROCRATISMO Y EL «ESPÍRITU LAICO»
A finales del siglo XIII hubo importantes cambios en la vida europea. La última cruzada (la octava) terminó con un estrepitoso fracaso y con la muerte en Túnez de san Luis de Francia. El papa Celestino V (1294) renunció a los pocos meses de ser elegido. El Imperio germánico se había debilitado tras la muerte de Federico II Hohenstaufen (†1250) y poco después se extinguía esta dinastía alemana (1268), permitiendo la intervención de los monarcas franceses en el sur de Italia y su intromisión en los asuntos pontificios, injerencia que habría de durar hasta bien entrados los tiempos modernos. De este modo, los conflictos entre el papa y el emperador, que habían comenzado a mediados del siglo XII, cedieron el paso a los conflictos entre el papa y el rey de Francia.
El papa Bonifacio VIII (1294-1303), sucesor de Celestino V, padeció el duro acoso del rey francés Felipe IV el Hermoso. Este conflicto se desató por diversas causas, entre ellas, la intromisión real en la vida del clero francés; las disposiciones del papa sobre el cobro de los diezmos, que incomodaron al monarca franco, que respondió prohibiendo que saliesen de Francia masas monetarias con destino a Roma; y, sobre todo, la bula papal Unam sanctam (1302), que consagraba la superioridad del poder religioso (espiritual, se decía) sobre el poder político (o temporal), en una época en que esta doctrina ya era muy discutida por teólogos y juristas84. La crisis del papado estalló finalmente con Clemente V (1305-1314), que, presionado por el monarca francés, trasladó el papado a Aviñón, donde estuvo hasta 1378. Después vendría el Cisma de Occidente, quizá los cuarenta años más dramáticos de la historia de la Iglesia latina.
Durante el «exilio» de Aviñón, la ciencia teológica emprendió nuevos derroteros. Por una parte, empezó a interesarse por el «espíritu laico», es decir, por la separación o total independencia, sin más matices, de los dos poderes supremos de la cristiandad: el poder espiritual y el poder temporal, con predominio de este sobre aquel. En este campo destacaron, entre otros, cuatro pensadores: Dante Alighieri (1265-1321), con su De Monarchia; el averroísta Juan de Jadún (1285/89-1328); Marsilio de Padua (1275/80-1342/3), con su Defensor pacis; y el franciscano Guillermo de Ockham (1285-1347), con dos opúsculos de gran influencia: De potestate pontificum et imperatorum y Breviloquium de potestate papæ. Con el tiempo, estas reflexiones darían pie a una controversia eclesiológica de gran alcance, especialmente en los años posteriores al Concilio de Constanza (1414-1418). Huyendo de posibles represalias, Jadún, Marsilio y Ockham se exiliaron a Múnich, donde conspiraron, al amparo del emperador Luis de Baviera, contra el romano pontífice.
Pero hubo así mismo una corriente hierocrática o, para ser más precisos, una teología que defendió la supremacía jurisdiccional del pontífice romano sobre el emperador o el rey, también en lo temporal y no solo en lo religioso o espiritual, cuyos principales representantes fueron el agustino Egidio Romano (ca. 1247-1316), que redactó un De regimine principum, de inspiración aristotélica, y, sobre todo, un De ecclesiastica sive summi pontificis potestate, en que defendió la superioridad del papa en el orden temporal, frente a los intereses del «espíritu laico»; el dominico Juan Quidort de París (ca.1240-1306), papalista más contenido y prudente que Egidio, autor de un De potestate regia et papali, redactado hacia 1303; el beato Jacobo de Viterbo (†1307), discípulo de Egidio, aunque más moderado que su maestro, autor de un importante De regimine christiano, escrito hacia 1302, en el que formuló la doctrina de los dos poderes en unos términos que después serían clásicos: distinción neta de los dos órdenes y referencia última de los dos poderes papales (temporal y espiritual) a Cristo, en quien reside la plenitud de la potestad en el cielo y en la tierra; Agustín Triunfo (1243-1328), autor de varios opúsculos, redactados hacia 1308, sobre la potestad del romano pontífice y, sobre todo, de una Summa de potestate ecclesiastica dedicada a Juan XXII, que data de 1320 y que fue pedida por el papa para hacer frente a las doctrinas «laicistas» que se abrían paso; y el franciscano Álvaro Pelayo (Álvaro Paes) (ca.1280-1352), penitenciario mayor en Aviñón en tiempos de Juan XXII, autor de un célebre De planctu ecclesiæ (hacia 1330), donde se lamenta de la situación de la Iglesia y propone, como única solución, ampliar los derechos de la Santa Sede.
Obviamente, el debate tuvo ribetes de oportunismo (por razones económicas o políticas, por ejemplo); pero las últimas motivaciones hay que buscarlas en los cambios de paradigmas culturales, concretamente teológicos y, muy en particular, filosóficos y sociológicos. Esto se advierte con nitidez cuando se analiza el caso de Guillermo de Ockham, quizá el más destacado representante del «espíritu laico».
B) GUILLERMO DE OCKHAM
Los principios del ockhamismo
Guillermo de Ockham (1280/88-1347), el Venerabilis Inceptor, nació en Ockham, en el condado de Surrey, a veinte millas de Londres. En 1306 fue ordenado subdiácono. En 1307 se encontraba en Oxford para realizar sus estudios universitarios. Bachiller sentenciario en 1318. Bachiller bíblico en 1320. En 1324 viajó a Aviñón para responder a ciertas acusaciones de herejía. La comisión deliberó durante tres años, al cabo de los cuales fueron condenadas siete tesis suyas. El 26 de mayo de 1328 huyó de Aviñón, en compañía de Miguel de Cesena, general de los franciscanos, y con otros franciscanos espirituales, refugiándose en la corte del emperador Luis de Baviera. Murió hacia 1347, quizá víctima de la gran epidemia de peste negra.
Cuatro son los principios básicos del ockhamismo (cfr. Alessandro Ghisalberti, vid. Bibliografía): (a) principio de la omnipotencia absoluta divina, (b) principio de la economía metafísica, (c) principio de la inmanencia gnoseológica, y (d) logicismo del principio de contradicción. Dicho en otros términos: el mundo es un mundo de entes particulares, sin vinculaciones específicas o esenciales entre sí; no hay que admitir nada que no sea necesario, es decir, que no pueda probarse o demostrarse; los conceptos universales, que son los elementos del conocimiento científico, quedan clausurados totalmente dentro del yo cognoscente (son nuda intellecta); y, por último, el principio de contradicción carece de valor ontológico, porque sería limitar la omnipotencia divina (sólo conserva valor puramente lógico).
Sobre la intuición intelectual del singular y la evidencia
En Guillermo de Ockham influyó el estilo de Duns Escoto; pero no sólo su estilo, sino sobre todo su peculiar manera de plantear los temas, especialmente la doctrina escotista sobre la intuición del singular. Para Duns, en efecto, el objeto propio del intelecto es la esencia sensible («quidditas rei sensibilis»). En consecuencia, la conoce directamente, porque si no, no sería su objeto propio. Así, pues, hay tres momentos cognoscitivos, según Escoto: la intuición sensible, por la cual los sentidos se hacen con la cosa; la intuición intelectual, por medio de la cual el intelecto viador se percata de que está ante algo existente; y la noticia abstractiva del singular, operación por la cual el intelecto desmaterializa la noticia sensible (producto de la intuición sensible) y extrae de ella la esencia o quididad de la cosa material, o sea, la esencia del singular. De este modo, al criticar la doctrina aristotélica de la abstracción, alteró decisivamente las condiciones de posibilidad de la ciencia teológica, porque de Dios no hay intuición ni sensible, ni intelectual, al menos in statu viæ, es decir, mientras somos viadores.
Un tema secundario, que tendría importancia en la posteridad filosófica, es la cuestión de la evidencia. Si para Escoto, la intuición intelectual era motivada por la existencia del objeto, para Ockham, que siempre llevó al límite las doctrinas escotistas, no es necesaria la existencia, sino sólo la presencia del objeto, para que tenga lugar la intuición; lo cual significa que puede haber intuición de un objeto no existente. Dios puede producir en nosotros la intuición de lo que actualmente no existe. ¿Cómo se puede estar seguro, entonces, de que existe lo que se percibe como real? La intuición de un objeto presente y existente produce evidencia; en cambio, la intuición de un objeto presente y no existente produce puro asentimiento sin evidencia.
Radicalizando a Escoto, Guillermo de Ockham negó la posibilidad teórica de una ciencia verdaderamente «científica» acerca de las verdades teológicas (porque estas verdades versan sobre Dios y, como ya se ha dicho, de Dios no puede haber intuición). Además, redujo a la mínima expresión una ciencia sobre los artículos de la fe (el credo, por ejemplo) ya que tales artículos sólo son cognoscibles sobrenaturalmente, infundidos por Dios en el intelecto, pues tampoco de ellos cabe intuición. La teología quedó, de este modo, desposeída casi totalmente de objeto propio: ni reflexión sobre las verdades teológicas ni sobre los artículos de la fe. Esto implicaba el momento final de la pleno-escolástica y suponía la inauguración de una nueva época. Ockham no puede ya ser considerado como teólogo, en sentido estricto, aun cuando haya escrito nueve volúmenes sobre temas teológicos; en todo caso, fue un teólogo de un estilo muy diferente a como lo habían sido sus predecesores del siglo XIII85.
Fundamentos de su teología moral
La influencia de Ockham también resultó decisiva en el campo de la ética y, por ello, de la teología moral. En efecto, la psicología agustiniana de Ockham, heredada de Escoto, al negar la realidad de las potencias anímicas como entidades accidentales distintas de la substancia del alma, imposibilitó pensar la libertad como propiedad de la voluntad, a la que precede, en su ejercicio, la actividad del juicio intelectual, o sea, la deliberación de la conciencia moral. La libertad quedó así reducida a un modo fáctico de operar, cuya existencia no podía ser demostrada racionalmente. La libertad se limitaba a estar ahí, meramente atestiguada por la experiencia. En tal contexto, la libertad carecía de relieve teológico, de modo que la discusión sobre la existencia del libre albedrío —y su hipotética negación— quedaba abierta, como ocurrió de hecho dos siglos después, cuando Lutero se adscribió a la «secta ockhamista», como él mismo declara.
Escoto había llegado a la conclusión de que la voluntad divina está limitada por el principio de contradicción y que la ética encuentra, quoad nos, su fundamento único y último en la mera voluntad divina; así, pues, nuestras acciones serán buenas cuando se acomoden al querer divino, sin que se pueda buscar en la acción misma o en las normas que rigen nuestro comportamiento razones que justifiquen su bondad. Para Escoto, toda la ley moral depende del puro querer divino, excepto el primer mandamiento y el segundo, que tienen a Dios mismo por objeto y que, por ello, no pueden cambiar.
Ockham fue mucho más radical. En el opúsculo Tractatus de principiis theologiæ, que no es suyo, pero que reproduce fielmente su doctrina y que fue escrito en vida del Venerabilis Inceptor por alguien que lo conocía bien, se advierte una notable radicalización de los postulados escotistas. Para Ockham, en efecto, ni siquiera el principio de no-contradicción constituye una «razón» del obrar y querer divinos. O mejor: el principio de no-contradicción no se refiere tanto a la acción, cuanto a lo existente. No hay acciones contradictorias (poder hacer esto o su contrario, sin que ello suponga problema alguno); hay, en cambio, cosas que, si existiesen, es decir, si fuesen hechas, al estar hechas serían contradictorias: y, por ello, Dios no puede hacerse a Sí mismo. En consecuencia, Dios podría habernos mandado que le odiáramos y, en tal caso, odiarle sería bueno.
En otras palabras: la bondad o malicia de las acciones humanas radica exclusivamente en la obediencia o desobediencia a la pura voluntad divina, entendida ésta como algo arbitrario quoad nos o, por lo menos, algo carente de toda «razón». Así, pues, los actos humanos no son intrínsecamente buenos o malos; Dios no manda hacer lo bueno y evitar lo malo, sino simplemente ser obedecido. Por eso mismo, no hay obras en sí buenas, ni malas, ni meritorias. De esta guisa, Dios podría condenar a los inocentes y salvar a los culpables. Tal moral, que anuda una gnoseología nueva (la doctrina de la intuición intelectiva), una psicología de corte agustiniano (la indistinción del alma y sus potencias) y una concepción meramente positivista de la ley (los mandamientos dependen exclusivamente de la voluntad divina, al margen de toda racionalidad), habría de tener profundas consecuencias en los planteamientos espirituales y pastorales de los siglos XV y XVI.
8. RAMÓN LLULL
Ramon Llull (ca.1223-ca.1316), así mismo conocido como Raimundo Lulio, fue contemporáneo de Duns Escoto y estuvo también relacionado con el mundo académico parisino. Nació en Mallorca. Al principio sirvió al rey Jaime I el Conquistador, pero en 1263 decidió cambiar de vida y dedicarse completamente a la conversión de los musulmanes. En 1276 fundó en Mallorca el Colegio Miramar, donde un grupo de frailes menores estudiaban árabe, y en 1295 profesó en la tercera Orden de los menores. Viajó a Túnez varias veces, para ensayar una amplia campaña evangelizadora, basada en elementos lógico-filosóficos. Estuvo también presente en el Concilio de Vienne (1311-1312), en el Delfinado, para exponer su plan de conversión del Islam e impulsar la creación de cátedras de lenguas semíticas en las principales universidades. Murió en su tierra natal hacia 1316. Es «beato» por culto inmemorial.
Tuvo en París un círculo de fervientes devotos. Uno de los más activos resultó ser Tomás Le Myésier, médico de Arrás, que nos ha conservado la famosa Vita de Llull, que es una fuente preciosa para conocer el origen de tantas leyendas en torno al pensador mallorquín. Le Myésier sobrevivió al maestro, llegó a formar una amplísima biblioteca con las obras lulianas y procuró influir en la Universidad parisina, ganándola para la causa luliana. Otros dos focos lulianos fueron la cartuja de Vauvert, donde Llull pasó largas temporadas, la última entre 1309 y 1311, y la corte francesa.
Su teología, como ya se ha apuntado, se inscribe de lleno en la apologética del cristianismo, tomada ésta en una doble acepción: defensa teológica de los artículos de la fe, frente a las críticas de los musulmanes, y preparación de instrumentos intelectuales para favorecer la conversión de éstos (Fidora, vid. Bibliografía). En tal contexto, una de las obras más interesantes es el escrito El libre del gentil i dels tres savis, que nos adentra en la concepción que tenía Llull del proceso de conversión, es decir, del paso de la gentilidad al cristianismo. En esta obra primeriza se hallan las principales intuiciones que Llull desarrollará después en su amplísima producción literaria, tanto en latín, como en catalán y árabe. En El libre del gentil aparece ya el tema de las «ideas necesarias», que caracteriza el sistema luliano y lo asemeja a Anselmo de Canterbury. Una razón necesaria es una demostración apodíctica estrictamente racional de un artículo de la fe, después de ser conocido por la fe. La fe me da la entrada en el artículo; todo lo que viene después es estrictamente racional. Aquí distingue entre dos órdenes de artículos de la fe: los que se pueden conocer por vía intelectual y que, por lo mismo, no exigen necesariamente la fe (que Dios existe y que es creador del mundo, por ejemplo); y aquellos que, por el contrario, exigen la fe al principio, como condición sine qua non para su conocimiento (la Santísima Trinidad y la Encarnación, por citar los dos ejemplos más insignes). Parece que Llull se atuvo, en su método apologético, al primer tipo de artículos de la fe, centrándose en demostrar la existencia de Dios y sus atributos esenciales. Al menos, tal aparenta ser la intención de los varios artes que escribió.
Desde el punto de vista formal, esos artes son de una gran belleza formal, avanzándose tres o cuatro siglos en muchos temas lógicos. Sin embargo, Llull no es un pensador neutral, porque su lógica implica una gramática especulativa nueva, que hay que aceptar para seguirle, con una serie de presupuestos gnoseológicos originales y revolucionarios, que nos apartan de las opciones intelectuales corrientes entonces. Llull creyó, en efecto, que la mera demostración intelectual, es decir, la estricta deducción lógica, al alcance de todo intelectual preparado, provocaría la aceptación del artículo de la fe propuesto.
Así mismo descubrimos en Llull influencias de la Escuela parisina de San Víctor, cuando nos ofrece un método de acceso a los misterios divinos que procede peldaño a peldaño, subiendo por la escalera de la creación, en un largo itinerario intelectual en el que a veces no es fácil discernir si se han difuminado las fronteras entre el orden natural y el orden sobrenatural.
Llull fue en todo caso, un genio de su tiempo y también un espíritu autodidacta. Esto se percibe en sus largas exposiciones. Le faltó, quizá, el método y el orden académicos. Pero fue y sigue siendo un pensador al que todos los modernos han aludido, por un motivo u otro, y que constituye un referente obligado en temas lógicos, apologéticos, lingüísticos y de diálogo interreligioso.
Después de su fallecimiento se desató una dura polémica acerca de la ortodoxia del lulismo. El inquisidor Nicolau Eimeric (1316/20-1399) inició en 1372, en Aviñón (sede de la curia pontificia), un proceso inquisitorial contra Llull. Presentó cien tesis supuestamente heréticas del misionero mallorquín. Este proceso ha pesado mucho sobre la fama de Llull y ha sido la causa de que su proceso de canonización haya estado bloqueado durante siglos. Perarnau (vid. Bibliografía) y antes el historiador francés Amedée Pagès (en 1938) han demostrado que Eimerich fue un falsario. Tomó las cien proposiciones de una obra de Llull titulada Desconort (desaliento, desánimo) en la cual dialogan un ermitaño y el propio Llull. En este coloquio ficticio, el ermitaño sostiene esas proposiciones heréticas, que son rebatidas por Llull. Eimeric se limitó a recoger las palabras del ermitaño, transcritas en Desconort, y a atribuirlas a Llull, como si este las hubiese defendido. Eimeric fue, por tanto, un falsario; pero, desmontar su calumnia ha llevado varios siglos. Ahora parece finalmente despejado el camino de la canonización del beato Raimon Llull.
9. ECKHART Y LA MÍSTICA ESPECULATIVA ALEMANA
Mientras la teología, entregada a la causa cesaropapista, perdía frescor especulativo y se refugiaba cada vez más en cuestiones académicas de poco relieve pastoral, se produjo en la región renana una importante reacción mística. Fue un movimiento generalizado de gran vigor, principalmente entre los dominicos. Sobresale, en primer lugar, el dominico Juan Eckhart (ca.1260-1327), que fue un gran místico y un destacado teólogo. En su vida se distinguen dos etapas bien diferenciadas: sus dos magisterios parisinos hasta su llegada a Estrasburgo, en 1313; y la época de Estrasburgo y de Colonia, en la que se vio implicado en dos procesos inquisitoriales: absuelto en el primero, murió durante el segundo, cuando había apelado a Aviñón. Después de fallecido, algunas tesis suyas fueron condenadas por Juan XXII86. La mayor parte de ellas están tomadas de sus sermones en lengua alemana y de sus comentarios a la Sagrada Escritura, y tienen todas ellas un contexto místico de compleja interpretación. Por ello, se ha especulado mucho sobre el alcance de su doctrina y, de pasada, sobre el alcance de las censuras.
Durante sus años parisinos Eckhart sufrió el influjo de planteamientos neoplatónicos, situando a Dios más allá del ser, y considerando el ser o esse como lo primero creado por Dios. Cuando se pregunta «si en Dios es lo mismo ser que entender» responde: «puesto que entender (intelligere) es más elevado que ser (esse) y de otra condición, y puesto que el ser conviene a las criaturas y no está en Dios sino como en su causa, en consecuencia, en Dios no hay ser, sino el puro existir»87. La distinción entre el ser de las cosas y la pura razón de ser que conviene a Dios, casi nos lleva a la distinción ontológica (die ontologische Differenz) que populizará Martin Heidegger siglos más tarde: la distinción entre Ser y ser (der Unterschied von Sein und Seiendem). Tales cuestiones, aunque difíciles de conciliar con la fe católica, porque abocan al pan-enteísmo, no fueron censuradas por las autoridades eclesiásticas, prueba de la gran libertad de que gozaban los teólogos en sus actividades académicas ordinarias.
Conviene recordar aquí que algunos años antes Aquino había orillado este mismo escollo, evitando la dialéctica entre ens y esse, al situarse en el plano de la distinción entre ens y essentia. Uno de sus opúsculos de juventud se titula De ente et essentia. A la vista del Liber de causis, uno de los escritos neoplatónicos más destacados de la antigüedad tardía, se plantea el Angélico la distinción entre «Deus est esse tantum», es decir, Dios es simplemente ser, y «Deus est illud esse universale quo quælibet res formaliter est» (cap. VI), o sea, Dios es aquel ser universal por el cual cualquier cosa es formal o esencialmente ella. Considera un error afirmar la segunda proposición.
Las afirmaciones místicas que Eckhart vertió en sus sermones populares en Estrasburgo y Colonia le ocasionaron, en cambio, muchos disgustos. Sus palabras relativas a filiación adoptiva y nuestra transformación en Cristo (las cristificación del fiel) contienen expresiones que alarmaron a los inquisidores (por ejemplo: «cuanto dice la Sagrada Escritura acerca de Cristo, todo eso se verifica también en todo hombre bueno y divino», es decir, en todo creyente fiel). Y lo mismo cabría decir de otras proposiciones, muy audaces en la forma. Sin embargo, si se leen con cuidado esos sermones, concedido que algunas expresiones estén quizá poco matizadas —cosa lógica, puesto que eran palabras dichas y no escritas— se tiene la impresión de que el proceso coloniense tuvo como trasfondo más bien la polémica sobre la recepción del tomismo, que la rectitud de su doctrina, y que esa causa inquisitorial fue incitada también por envidias de algunos correligionarios.
En Alemania destacaron así mismo otros dominicos, como Juan Taulero (†1361) y el beato Enrique Susón (†1365), ambos relacionados con el grupo de los «amigos de Dios», una asociación renana de eclesiásticos y laicos deseosos de propagar la mística especulativa y de practicarla ellos mismos. Taulero tuvo una influencia posterior destacada, que se aprecia incluso en san Juan de la Cruz. Distinguió tres niveles antropológicos: el hombre exterior, el hombre interior y el fundus animæ u hondón del alma. Dios se comunica con el alma en su hondón después de la «purificación pasiva» (aunque no empleó esta terminología, describió perfectamente el fenómeno). Según Taulero, en el hondón, si el alma atiende, contempla cómo el Padre engendra eternamente al Hijo y cómo se comunica Dios al alma sin intermediario.
10. DEL CISMA DE OCCIDENTE AL CONCILIO DE FLORENCIA
A) EL CONCILIO DE CONSTANZA Y LOS ORÍGENES DEL CONCILIARISMO
En 1378 fue elegido en Roma el papa Urbano VI, quien, por su mal carácter, se indispuso con sus cardenales. Por ello, algunos de éstos se reunieron nuevamente en cónclave y eligieron a Clemente VII, que marchó a Aviñón, mientras Urbano VI se quedaba en la Urbe. La división o cisma se consumó cuando ambos papas se excomulgaron mutuamente.
Al morir Urbano VI, los cardenales que habían permanecido en Roma, en lugar de prestar obediencia a Clemente VII, que era francés, decidieron elegir a otro papa romano: Bonifacio IX (1389-1404) y, después, a Gregorio XII. A Clemente VII le siguió el español Benedicto XIII (1394-1417). En 1394, la Universidad de París propuso tres vías para resolver el cisma: la via cessionis (es decir, la renuncia de ambos papas), la via compromissi (el diálogo entre los dos papas), y la via concilii (la convocatoria de un concilio ecuménico que zanjase el litigio). Las dos primeras vías fracasaron y se llegó así a la tercera vía como la única posible.
El concilio se juntó en Pisa en 1409. Los conciliares destituyeron a los dos pontífices, declararon la sede vacante y, reunidos en cónclave los cardenales, eligieron a Alejandro V. Alejandro V falleció muy pronto y fue elegido Juan XXIII (1410-1415), como sucesor suyo, quizá demasiado mundano. Finalmente, con el apoyo del emperador Segismundo, Juan XXIII convocó un concilio ecuménico en Constanza, en 1414. Muy pronto, el Concilio se volvió contra él, sobre todo cuando se introdujo la novedad de que se votaría por naciones y no individualmente. Juan XXIII huyó el 20 de marzo de 1415, pero el concilio no se interrumpió. Juan XXIII fue obligado a regresar a Constanza y depuesto, muriendo en 1419. Antes, en 1415, el papa de Roma Gregorio XII había renunciado al papado, no sin antes legitimar el Concilio de Constanza. Sólo se resistió Benedicto XIII, en Aviñón, que fue depuesto por el Concilio en 1417, huyendo a Peñíscola (en España), donde falleció en ese mismo año. Los cardenales, reunidos en cónclave en Constanza, eligieron a Martín V (1417-1431), que fue obedecido por todos.
Mientras tanto, el Concilio de Constanza, sede vacante, había aprobado dos decretos que sancionaban la doctrina conciliarista, que pretende una supuesta superioridad del concilio sobre el papa. Los padres conciliares votaron dos decretos Hæc sancta (de marzo de 1415 y abril del mismo año) en los que se lee:
Este sínodo, congregado legítimamente por el Espíritu Santo para hacer un concilio general, representa a la Iglesia católica militante, tiene potestad recibida inmediatamente de Cristo, y debe ser obedecido por todos, cualesquiera que sean su dignidad y estado, incluso por el papa, en aquellas cosas que miran a la fe y a la extirpación del dicho cisma88.
Martín V, el nuevo Romano Pontífice elegido en Constanza, no sancionó estos dos decretos.
La interpretación de los decretos Haec sancta, de las sesiones IV y V, no es sencilla si toma en cuenta su contexto histórico. Walter Brandmüller (vid. Bibliografía) ha escrito que «el papa [Martín V] no tenía necesidad de ratificarlos, porque antes de su elección toda la Iglesia estaba representada en Constanza: ya habían llegado los españoles, los escoceses, etc. En esa situación, en la que faltaba el papa, el concilio tenía de facto la supremacía». También ahora —añade Brandmüller— se podría hablar de una supremacía del concilio sobre el Romano Pontífice, sede vacante, porque, cuando falta el papa, hay otro sujeto que, por derecho divino, detenta la plena potestad en la Iglesia. Este sujeto es el colegio episcopal. «No olvidemos que el concilio ecuménico es la expresión más acabada de la communio. Los decretos, antes de la elección de Martín V, ya eran de suyo legítimos, al proceder de un concilio ecuménico, vacante el solio pontificio. Cuando fueron aprobados, en la primavera de 1415, contribuyeron a que continuase el concilio, pues en el concilio estaba representada una sola obediencia, la de Juan XXIII, si bien el papa había huido».
Con la elección de Martín V, Constanza resolvió la crisis de las dos obediencias de forma práctica, pero no solucionó el problema teológico del conciliarismo. Es innegable que los decretos Haec sancta desbloquearon la marcha del concilio y contribuyeron a salir del impasse, a pesar de la ambigüedad de la redacción, porque, si bien de facto la Iglesia está representada en el concilio, suprema expresión de la communio que ella es, nunca, ni siquiera como hipótesis, puede afirmarse que el concilio esté por encima del papa en cuestiones de fe.
La profundidad de la crisis teológica se manifestó, antes incluso de que estallara el cisma en Basilea, veinte años después. En el siglo XVII los jansenistas desempolvaron repetidas veces las sesiones IV y V de Constanza, para justificar el regalismo y el galicanismo. Incluso los liberales del siglo XIX se basaron en ellas, para fundamentar sus reivindicaciones antipapalistas. Así se entiende el interés de Pío IX, empeñado en que el Concilio Vaticano I ratificase solemnemente las prerrogativas propias del ministerio petrino, sobre todo la potestad de determinar solemnemente ex cathedra la doctrinas de fide vel moribus, como así ocurrió en 1870, al aprobar la asamblea conciliar la constitución Pastor æternus89. Por la misma razón, el Concilio Vaticano II, al referirse al colegio episcopal, insistió en que «Summus Pontifex est Caput Collegii» (el Sumo Pontífice es la cabeza del colegio de los obispos)90.
El decreto Frequens, de 1417, estableció que el concilio se debía reunir frecuentemente91: el primero, a los cinco años de Constanza; el siguiente, al cabo de siete; y después regularmente, cada diez años. Cinco años después de Constanza, en el Concilio de Pavía-Siena (1423-1424) se comprobó que el problema del conciliarismo no estaba resuelto92. Las disposiciones sobre la frecuencia de las convocatorias y acerca de la superioridad del concilio sobre el papado, si bien aceptadas por Martín V a regañadientes las primeras y rechazadas las segundas, marcaron la discusión teológica durante todo el siglo XV. En efecto; el papa Eugenio IV (1431-1447), aunque no observó la periodicidad estipulada en Constanza, cedió en la convocación de un concilio, que comenzó en Basilea en 1431, en la confluencia entre las actuales Francia, Alemania y Suiza. Este concilio comenzó siendo ecuménico, por haber sido legítimamente convocado; pero, al poco tiempo, en el verano del 1433, el papa consideró que el concilio se había separado de las directrices que él había dado y que, por ello, se había hecho cismático. En consecuencia, lo declaró ilegítimo y, tras haberlo disuelto, lo reconvocó en 1438, en Florencia. El nuevo concilio se reunió sucesivamente en distintas sedes: Florencia, Ferrara y Roma, y se celebró entre 1438 y 1445. Desarrolló un importante esfuerzo en pro de la unión de los latinos con los griegos, los armenos, los jacobitas o coptos y los sirios.
B) PRIMEROS PASOS DE LA TEOLOGÍA ESPAÑOLA
El siglo XV ofrece las primeras muestras de teología española, auspiciadas, en parte, por la reforma de las Órdenes religiosas, que ya había empezado en Castilla. Estos primeros pasos de la teología castellana han sido muy bien estudiados por Melquiades Andrés-Martín y un equipo de colaboradores (vid. Bibliografía). Castilla, en efecto, estaba en paz, pues aún no había estallado la guerra civil ni había comenzado la reconquista de Granada, y poseía una buena situación económica. Otro elemento que contribuyó a que Castilla aportara muy buenos teólogos durante los siglos XV-XVI fue que el papa Benedicto XIII, aragonés, que había sido excomulgado por el concilio de Constanza, erigió en la Universidad de Salamanca una Facultad de Teología, para ganarse el favor de los castellanos. Esa Universidad, fundada por Fernando III el Santo en 1225 y consolidada por Alfonso X el Sabio, había pedido repetidas veces poseer una Facultad de Teología, pero Roma nunca se la había concedido. En el año hacia 1396, la consiguió finalmente.
En tal contexto surgieron en Castilla algunos teólogos profesionales de nota, como el dominico Juan de Torquemada (1388-1468), y algunos clérigos seculares, como Juan de Segovia (1395-1458) y Alfonso de Madrigal (1410-1455), estos dos últimos de adscripción más o menos conciliarista.
Torquemada, tío del célebre inquisidor castellano contemporáneo de los Reyes Católicos, escribió una importante Summa de Ecclesia, que tuvo gran repercusión, al ser difundida por la imprenta en un tempranero incunable93. Esta obra, de la que no ha habido una posterior edición, está dividida en cuatro libros: la Iglesia en su misterio o en su naturaleza; el primado romano; los concilios; el cisma y la herejía. En el marco de una noción de Iglesia que se aproxima a la figura de Iglesia entendida como Pueblo de Dios (es decir, en un marco eclesiológico de carácter más bien socio-teológico), Torquemada polemiza directamente con el conciliarismo, subrayando las prerrogativas del romano pontífice frente a la asamblea conciliar. Sale al paso de la doctrina de las sesiones cuarta y quinta de Constanza, no refrendadas por Martín V; descarta (por imposible) el supuesto de un «papa hereje» (aludiendo de modo implícito al caso del papa Juan XXII y su doctrina sobre la escatología intermedia, que estaba todavía en la memoria de todos94); reconoce que los decretos conciliares necesitan la validación del papa para que tenga fuerza de ley o magisterial en la Iglesia universal; y subraya que el papa es la única autoridad legitimada para convocar y presidir un concilio (por sí o por sus legados), pudiendo suspender un concilio ya convocado o trasladarlo de sede, como había sucedido pocos años antes con el Concilio de Basilea. De lo dicho se deduce que la Summa de Ecclesia debe considerarse como el primer gran tratado eclesiológico, que se adelanta a muchas soluciones teológicas que no se generalizarán hasta bien entrado el siglo XIX o incluso más tarde.
En la Corona de Aragón alcanzó cierta notoriedad el franciscano Francisco de Eiximenis (ca.1327-1409), promotor del eremitorio de Santo Espíritu del Monte, confirmado por Benedicto XIII en 1403. Eiximenis fue un teólogo destacado, escritor en lengua catalana, formado en Toulouse, que desarrolló una apreciable actividad pastoral y literaria en Barcelona y en Valencia.
C) LA «DEVOTIO MODERNA»
Con el nombre de devotio moderna se designa un movimiento espiritual nacido en Holanda en la segunda mitad del siglo XIV y extinguido, como tal, a comienzos del siglo XVI. Su influjo, sin embargo, ha perdurado hasta nuestros días, configurando decisivamente la espiritualidad católica moderna. Su iniciador fue Geert Groote (1340-1384), nacido en Deventer, graduado en la Universidad de París, clérigo (aunque no presbítero). En 1374 abandonó su vida mundana y se retiró a la casa paterna, donde reunió un grupo de varones devotos, que se aplicaron a copiar manuscritos y a las prácticas piadosas. Promovió así mismo una asociación de mujeres piadosas, que no prosperó. Groote quiso dar a sus copistas la regla de san Agustín, pero murió sin realizar ese proyecto.
En 1383 y por obra de Florens Radewijns (1350-1400), los devotos reunidos en Deventer constituyeron formalmente la fraternidad de los Hermanos de la vida común, sin especiales compromisos canónicos. Se esforzaron por desarrollar formas de plegaria personal, primando los ejercicios sencillos de piedad, muy en particular la oración privada, interior y regular, según aquello que se lee en el Evangelio: «Tú, cuando ores, entra en tu cámara y, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará» (Mt. 6:6). La devotio moderna popularizó así la oración metódica, un hecho trascendental para la vida católica moderna. La generalización de la oración mental hizo posible el florecimiento de la vida espiritual católica después de la crisis protestante.
La fundación de Deventer fue al principio muy controvertida. Calmada la oposición, Radewijns pudo llevar a término los deseos de Groote y fundó en Windesheim, en 1387, una comunidad de canónigos regulares, que dio lugar a una vasta federación de ochenta y dos monasterios, entre ellos el de Groenendael. De este modo, Deventer pasó a ser, en cierta forma, el noviciado de Windesheim. El influjo de Windesheim se extendió principalmente a Alemania y Francia. Al estallar la reforma protestante, algunos windesheimianos se pasaron a las filas protestantes. La congregación de Windesheim se extinguió a comienzos del siglo XIX.
Los «devocionalistas» conocieron la mística especulativa renana, principalmente las obras de Jan van Ruysbroeck (1293-1381), pero, por influencia de Groote, se mantuvieron al margen de las discusiones teológicas de la época. «La ciencia de las ciencias es saber que no se conoce nada», repetía Groote. Los copistas de Windesheim fueron, al principio, más predicadores que escritores. Muchas de sus pláticas se han conservado como rapiaria, es decir, como colecciones de sentencias espirituales, en que se constata fuerte dependencia del Exercitatorium del cartujo Eger von Kalkar (1328-1408) y también de algunos escritores anteriores, en particular: san Agustín, Juan Casiano, san Gregorio Magno, san Bernardo y san Buenaventura.
Los principales autores espirituales de la «devotio moderna» fueron, además de los dos cofundadores ya mencionados: Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398), Gerlac Peters (1378/80-1411), Thomas van Kempen (Haemerken o Kempis, 1380-1472) y Jan Mombaer (1460-1501). El Rosetum exercitiorum spiritualium de Mombaer constituye un notable manual de meditaciones que, a través del benedictino García Jiménez de Cisneros (1455/56-1510), abad de Montserrat y autor de un célebre Exercitatorio de la vida espiritual, abrió el camino de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola (1491-1556).
En todo caso, la obra más representativa de la devotio moderna, y también la más reeditada, es Contemptus sæculi o De imitatione Christi. Esta joya de la literatura cristiana se divide en cuatro libros: admoniciones útiles para la vida espiritual (25 caps.); consejos que conducen a la vida interior (12 caps.); sobre la consolación interior y el espíritu de oración (64 caps.); y cómo tratar la Santísima Eucaristía (18 caps.). Su autoría está muy discutida. Algunos creen que este opúsculo se remonta al benedictino italiano Juan Gersen o Gersenio (ca. 1180-1240), tesis muy improbable, porque no hay códices anteriores al siglo XIV. Una importante tradición lo atribuye al teólogo Jean Gerson. No obstante, el cotejo del estilo del opúsculo con las obras ciertamente auténticas de Gerson, induce a abandonar tal atribución. Muchos, ya desde comienzos del siglo XVI, dan por seguro que fue redactado por Thomas van Kempen y no por Gerson, entre ellos san Juan de Ávila, que lo tradujo en 1536 al castellano. Un copista contemporáneo de Kempis lo asigna a un cartujo. Parece, pues, que De imitatione es un opúsculo anónimo; algo así como una obra colectiva de una familia religiosa, aunque no puede negarse la impronta de Kempis, por la similitud de algunos pasajes de la Imitación con otros parágrafos con seguridad escritos por él, como el Soliloquium animæ. Hay mucho de experiencia personal, quizá del propio Kempis, en los capítulos de esta obra.
A partir de esa experiencia, el autor ofrece un panorama muy completo de la vida espiritual, que se apoya en el diálogo con Cristo, como camino para ascender a la unión con Dios, y en la devoción a los sacramentos (particularmente a la Santísima Eucaristía). Los «devocionalistas» se sumaron, pues, al esfuerzo desplegado por los franciscanos, desde que san Buenaventura (1221-1274) escribiera sus De quinque festivitatibus pueri Iesu y las Meditationes de passione Christi. El De imitatione es más o menos coetáneo de las primeras «vidas de Jesús», entre las cuales destacó por su carácter pionero la Vita Christi, del cartujo Ludolfo (Landulfo) de Sajonia (†1370). No hay en el De imitatione teorización sobre la unión mística. La meditación de las Sagradas Escrituras es asunto clave, como también el recogimiento interior y la práctica de las virtudes cristianas fundamentales (humildad, moderación, caridad con el prójimo, espíritu de servicio, olvido de sí, austeridad, etc.).
Juan Gerson (1363-1429), destacado teólogo de París y canciller de aquella Universidad, fue uno de los grandes críticos de la mística especulativa renana. Por esta razón, se erigió como el gran valedor de la «devotio moderna» frente a sus detractores. Cuatro temas inquietaron a Gerson: dos cuestiones filosóficas y dos teológicas95.
1º) La indistinción entre metafísica y lógica en que habían incurrido los pensadores terministas del siglo XIV, por cuya causa tantos problemas metafísicos habían sido resueltos por la vía de la lógica.
2º) La desconcertante pervivencia del hiperrealismo medieval. Por su oposición al hiperrealismo, cuyo primer y más peligroso representante descubría en Juan Escoto Eriúgena (†877ca.), inclinó sus simpatías hacia Guillermo de Ockham. Fue proclive al terminismo, pero sólo por las circunstancias, puesto que rechazó bastantes puntos de vista fundamentales de este sistema filosófico, como ya se ha dicho.
3º) Pasando ya al ámbito de la teología, le preocupó la inclinación «racionalista» de muchos teólogos, que no respetaban suficientemente el misterio divino. Por ello, parafraseando la obra de Boecio (†ca.524) De consolatione philosophiæ, escribió una De consolatione theologiæ, y se inclinó más por la teología bonaventuriana que por la teología escotista.
4º) Finalmente, le agobiaron los frecuentes brotes de mística heterodoxa que tanto proliferaron a lo largo del siglo XIV. Por ello, se mostró tan partidario de la «devoción moderna», que le parecía inmune a las exageraciones místicas.
D) NICOLÁS DE CUSA
Nicolás de Cusa (1401-1464) fue una de las personalidades más destacadas de la época. Se le conoce sobre todo por sus tratados filosóficos, donde desarrolló sus dos conocidas tesis acerca de la coincidencia de los opuestos y de la docta ignorancia. Pero no debe olvidarse que sus trabajos filosóficos tuvieron una motivación teológica96.
Su obra más extensa fue De concordantia catholica, terminada en 1433 y dividida en tres libros. En el primero estudia la Iglesia, que considera como un todo orgánico; en el segundo reflexiona sobre el sacerdocio (entendido principalmente como la jerarquía), que es el alma de la Iglesia; en el tercero analiza el cuerpo físico de la Iglesia, por así decir, que es el Imperio. La aplicación de la teoría sobre el todo (el totum que se divide en integral, potencial y subjetivo) le da pie para comprender la unidad que existe en la Iglesia, que es un todo constituido por el sacerdocio y el Imperio. Se adivina, pues, que, desde primera hora, vivió pendiente de la unidad de la Iglesia. Precisamente en 1433 ofreció al Concilio de Basilea un plan de reforma de la cristiandad, muy ambicioso, que debía culminar en la unidad de todos los cristianos. Después, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos, en 1453, concibió un grandioso plan de paz universal, que publicó con el título De pace fidei.
A fines de 1437, al regreso de su viaje a Bizancio, a donde había ido como legado pontificio, concibió su grandioso sistema filosófico: la coincidencia de los opuestos. Este sistema también tendría notables repercusiones teológicas. En su cristología, por ejemplo, que se halla en el tercer libro de su opúsculo titulado De docta ignorantia (1440), enseña la necesidad moral de la unión entre el Creador y la criatura, que no es posible sino en una persona, Jesús, que vive en la Iglesia. La estructura de su cristología gira, pues, en torno al principio de unidad, basado en la coincidencia de los opuestos.
Sus tesis acerca de la esencia divina, muy influidas por la teología dionisiana, tomaron cuerpo en su De Deo abscondito, De quærendo Deo y en la Apologia doctæ ignorantiæ, escritos entre 1444 y 1447. La existencia de Dios se prueba, en definitiva, a partir de lo finito, pues lo finito presupone lo infinito; y lo infinito presupone lo uno. Pero, al mismo tiempo, Dios es «el Otro», tema también dionisiano, que Cusa desarrolló magníficamente en el opúsculo Directio speculantis seu De Non Aliud, que data de 1462, poco antes de su muerte.