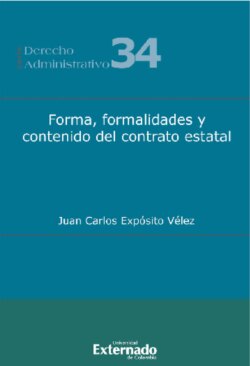Читать книгу Forma, formalidades y contenido del contrato estatal - Juan Carlos Exposito - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. LA FORMA EN EL CONTRATO ESTATAL
ОглавлениеEl contrato, como cualquier acto de autorregulación de intereses, debe asumir una forma para surgir a la vida jurídica, y en ese sentido, en derecho moderno –que en principio no requiere formalidad especial para el perfeccionamiento del contrato– se exige una indispensable correspondencia entre el momento de la celebración y el de la adopción de la forma29. Esta es la manifestación externa que adopta el acuerdo de voluntades en que el contrato consiste30.
La forma, ante todo, debe considerarse como un elemento natural de cualquier negocio jurídico, ya que la declaración de voluntad, que es su médula, necesita exteriorizarse, darse a conocer a los demás31. Esa manifestación de las partes sobre el objeto y la contraprestación, así como de su intención de obligarse respecto de estos, puede darse con la simple exteriorización de la voluntad, caso en el cual el contrato será puramente consensual, o por medio de un mecanismo distinto exigido por el legislador con el fin de plasmar de modo objetivo y claro el verdadero propósito del negocio, con reglas concretas en cuanto a la sustancia del asunto como al procedimiento para la ejecución y obtención del beneficio que el contrato ha de reportar para cada una de las partes, evento en el cual se está frente a un contrato solemne. Ahora bien, como ya se ha explicado, en derecho privado las solemnidades dependen de cada figura contractual específica, pero su característica común radica en la exigencia de un documento escrito como elemento contentivo del acuerdo de voluntades32; cosa diferente será qué tipo de escrito se requiere –p. ej., escritura pública, documento privado, con concurrencia de testigos, etc.–.
Pero también, como se ha visto, la regla general del consensualismo se convierte en la excepción en el marco de la contratación estatal, en el que, por razones de seguridad, certeza y claridad, no opera el principio de libertad de forma, de modo que es la misma ley, con sujeción estricta al principio de legalidad que rige toda la actuación administrativa, la que impone un molde específico en el que deberá materializarse la intención de la Administración y del contratista: la forma escrita, complementada con otras formas reguladas por el derecho privado para contratos que impliquen modificación de alguna situación jurídica existente y que, por disposición legal, requieran de otro tipo de ritualidades para su configuración.
Por lo tanto, las reglas de la contratación pública determinan que los pactos verbales quedan completamente proscritos ante la existencia de un mandato legal que, con independencia de las discusiones y posiciones respecto del perfeccionamiento del contrato a partir del cumplimiento de la declaración de voluntad por medio escrito, implica simplemente que el contrato de la Administración siempre se manifestará –en etapa anterior o posterior al inicio de la ejecución de su objeto– por medio de un documento en el que consten todos los aspectos del acuerdo entre el Estado y su contratista –o por lo menos, los más importantes como el objeto y la contraprestación–, así como sus antecedentes y las prestaciones a cargo de las partes. Es decir, en ausencia del escrito la ley presume que, más que la voluntad del contratista es la voluntad de la Administración la que no ha sido expresada, o que, por lo menos, su manifestación no va dirigida a la formación de un contrato estatal33.
En términos legales, la consagración normativa de la exigencia explicada se encuentra en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, el cual expresa que los contratos que celebren las entidades del Estado deben constar por escrito, y en el artículo 41 ibíd., que establece que el escrito es un requisito de perfeccionamiento.
Es claro, entonces, que por mandato legal la forma del contrato estatal en Colombia implica la utilización de una modalidad específica de manifestación del consentimiento para poder surtir efectos jurídicos, que implica la elevación a escrito del acuerdo de voluntades en un documento que, con excepción de los casos mencionados en las normas comentadas –y que en general se entienden como contratos reales–, será suficiente para calificar al contrato de existente y con capacidad de producir plenos efectos jurídicos entre Administración y contratista.
No obstante, la consagración del documento escrito como exigencia determinante en la contratación estatal, en tanto mandato y requisito de perfeccionamiento del mismo, ha provocado diversas interpretaciones respecto de su carácter constitutivo o puramente probatorio del acto jurídico bilateral entre la Administración y su contratista. Sin olvidar que la posición mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia, con base en lo expresado en el artículo 1500 CC anteriormente explicado, no encuentra duda en lo atinente a la naturaleza solemne del contrato de la Administración, para algunos la elevación a escrito es un requisito legal de prueba del contrato, mientras que para otros el perfeccionamiento determina la existencia del contrato estatal, ya que se requiere del escrito además de la manifestación del acuerdo de las partes para poder catalogarlo como tal, y al ser exigencia de la ley se toma como una solemnidad necesaria para que exista el contrato.
En efecto, algunos autores, como José Luis Benavides, consideran que la falta de cumplimiento de la forma escrita del contrato estatal afecta su validez y no su existencia; lo anterior se refuerza en el hecho de que el incumplimiento de este deber no fue consagrado como causal de nulidad absoluta en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993[34], habiendo encontrado cierto respaldo en la jurisprudencia del Consejo de Estado para decir que la inexistencia del contrato solamente aplica en los casos de celebración aparente del contrato o de verdadera inexistencia del mismo por ausencia del acuerdo de voluntades35. En contraposición, la opinión mayoritaria ha considerado que es incuestionable, independientemente de la función que le asigne el legislador a las formalidades, que el contrato solo existe como tal cuando se cumple el requisito de la forma documental36, por cuanto únicamente al cumplirse con esta exigencia legislativa se entiende, desde el punto de vista contractual, que se ha perfeccionado el negocio y, en consecuencia, que existe el contrato37, de suerte que aun cuando la Administración manifieste su voluntad negocial de manera inequívoca, la ausencia de los requisitos de forma legalmente exigidos privará de valor jurídico a dicho pronunciamiento38.
Compartimos la segunda posición, puesto que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 es muy claro al decir que el contrato se perfeccionará en el momento en que el acuerdo entre las partes acerca del objeto y la prestación del mismo sea elevado a escrito, lo que determina que no habrá contrato con el solo consentimiento, requiriéndose la observancia de la solemnidad expresada por la ley para que el contrato exista y produzca efectos.
Ahora bien, quienes argumentan la primera postura defienden su criterio con base en la hipótesis de los contratos verbales que, en efecto, la Administración celebra –p. ej., en situaciones denominadas por la ley como “hechos cumplidos”–, lo que daría lugar al perfeccionamiento del contrato mediante el solo consentimiento, haciendo por tanto que tenga plenos efectos jurídicos. Respecto a lo anterior, la jurisprudencia ha argumentado el cumplimiento de ese acuerdo de voluntades no escrito por la Administración bajo la aplicación del principio de no enriquecimiento sin justa causa, en virtud del cual si el contratista de buena fe ha cumplido con el objeto acordado de manera verbal, que bajo la teoría consensual sería un contrato, el Estado no puede aprovecharse de la circunstancia de no existir un documento que consagre las prestaciones mutuas para no retribuir lo ya hecho, de modo que no puede darse la hipótesis de un contrato gratuito ni para el contratista ni para la entidad contratante, porque se presupone la onerosidad en la contratación estatal, situación que conlleva ciertas excepciones que se tratarán más adelante.
Entonces, una cosa es reconocer los efectos de esa acción por quien ha generado un beneficio para la Administración, y otra muy diferente admitir que el contrato exista como tal a partir de la manifestación oral de la intención de las partes, y mucho menos que el contrato esté perfeccionado por ese solo hecho, ya que en este último caso lo que se examina es el cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual consagrada en un escrito, tal como lo ordena la ley, y si se incumplió claramente se determinan las consecuencias para ello en el contrato; en cambio, en el acuerdo verbal debe demostrarse que el contratista actuó conforme con lo convenido con el Estado, es decir, es preciso evidenciar que se empezó el cumplimiento del objeto contractual sin haberse expresado los derechos y obligaciones de las partes mediante escrito ni configurado la perfección del contrato.
Debe entenderse, entonces, que si la ley determina que el contrato estatal se perfecciona con el cumplimiento del documento escrito, además de la manifestación de los co-contratantes sobre el objeto y la contraprestación, la forma misma del contrato estatal es la escrita. Es decir, se trata de un contrato solemne, que no admite excepciones frente a acuerdos verbales o puramente consensuales, y en caso de existir esas situaciones, su ámbito de estudio y plano de responsabilidad será el extracontractual de la Administración.
Sobre esa base, nos preguntamos cuál es la razón para que el legislador haya consagrado tal exigencia de manera radical, dejando de lado el criterio puramente consensual que constituye la regla general en la contratación de derecho entre los particulares. Aparece entonces la inquietud de si existe, y en qué términos, la confianza en la palabra dada cuando la Administración es parte de un acuerdo jurídico bilateral, o si simplemente se trata de un capricho legislativo sin ningún tipo de justificación razonable que permita entender las razones de eliminación del criterio consensual en los contratos del Estado.
La respuesta a esas inquietudes podría no ser tan evidente, más cuando actualmente se aboga por el acercamiento en el régimen de los contratos estatales con los denominados de derecho privado, siendo su principal diferencia sustancial la presencia de la Administración como sujeto de derechos y obligaciones, en aplicación del criterio subjetivo, como se desprende de los artículos 1.º, 2.º y 32 de la Ley 80 de 1993.
En efecto, un examen prima facie de la norma no permitiría sostener la exclusión del aspecto consensual como elemento necesario y suficiente para dar surgimiento a un contrato ya que, a partir de la teoría general de los contratos, la Administración, como sujeto contractual, debe expresar su voluntad y libre consentimiento de obligarse con su co-contratante y viceversa, de tal manera que con ese solo hecho debería entenderse que hay un acuerdo implícito que confiere derechos y atribuye deberes a las partes, los cuales, con base en la buena fe, están obligadas a cumplir. Esto es mucho más evidente si se ha realizado un procedimiento de selección que termine con un acto de adjudicación a un oferente que ha presentado la propuesta más favorable para la entidad, lo cual demuestra su firme intención de ser el escogido para ejecutar el objeto querido por la Administración.
En oposición a las anteriores argumentaciones, en la actuación contractual administrativa se debe partir de principios superiores que ordenan contar con un especial cuidado y diligencia que necesariamente ha de ir más allá de la confianza, no tanto respecto del contratista como de la Administración, la cual, en últimas, debe explicaciones a todos los administrados como regulador y canalizador de las necesidades de la comunidad, principal patrocinadora y destinataria del servicio público que se pretenda satisfacer con la realización del contrato estatal39.
Las razones que llevaron al legislador a consagrar la forma escrita como presupuesto sustancial de la existencia del contrato estatal se resumen básicamente en las siguientes: en primer lugar, asegurar la transparencia de la gestión contractual, lo que implica que todas las actuaciones de las entidades estatales deben ser públicas y pasibles de conocimiento general, de tal manera que expresen claridad y precisión respecto de todos los aspectos del negocio, tales como el objeto, el plazo, la forma de pago, la necesidad del contrato y los controles a los que estará o podrá ser sometido; y en segundo lugar, el cumplimiento del principio de legalidad, que obliga a la Administración a efectuar todas y cada una de sus actuaciones con apego estricto a la ley y lejos de cualquier consideración subjetiva diferente de lo expresado por las normas, lo cual solo podrá ser demostrado objetivamente en la medida en que se obligue a las entidades estatales a llevar un registro exacto del acuerdo definitivo y sus modificaciones, de manera que se cuente con información exacta y veraz que permita que cualquier interesado conozca la historia del contrato y su posible futuro.
Sin embargo, la regla general de que todo contrato estatal debe constar por escrito encuentra su excepción en la regulación legal contenida en el inciso 4.º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 que establece que:
En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley, que no permitan la suscripción del contrato escrito, se prescindirá de este, y aun del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.
Es importante delimitar el sentido de esta disposición, por cuanto no podemos afirmar que en todos los casos de urgencia manifiesta los contratos consecuencia de esta figura sean de carácter verbal, ya que la misma norma es clara al ordenar que se prescindirá del contrato escrito solo cuando sea imposible lograr el acuerdo ante la premura que amerita la contratación de urgencia, de modo que se trata de una excepción de la excepción, por cuanto la norma exige que en los archivos de la entidad contratante debe quedar constancia de la autorización impartida, en la que lógicamente se deben dejar consignados los elementos más relevantes de la contratación respectiva, esto porque aun cuando se trate de un caso de verdadera urgencia, la manifestación conjunta de la voluntad se habrá presentado y por tanto deberá quedar constancia de ello40. Además, la norma también exige que, una vez lo permitan las circunstancias, las partes deberán formalizar por escrito lo acordado verbalmente, lo cual no habrá de confundirse con el contrato y su nacimiento a la vida jurídica, porque ello ya habrá sucedido, y aquí el escrito simplemente cumplirá la función de recopilador de las condiciones de su ejecución.
De manera similar, parecería existir otra excepción en el caso de la contratación de mínima cuantía. Así, el literal d del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 previene que: “la comunicación de aceptación, junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal”, y de manera coherente, el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 expresa que: “La oferta y su aceptación constituyen el contrato”. De acuerdo con lo anterior, en el caso de la contratación de mínima cuantía la existencia del contrato no depende de la formalización en un escrito del acuerdo de voluntades; sin embargo, ello no priva de carácter formal al contrato celebrado, pues lo cierto es que tanto la oferta como su aceptación deben documentarse imperativamente, pues no habría otra manera de publicarlas en el SECOP de acuerdo con lo exigido por las normas transcritas, de modo que en ese orden de ideas, si bien la forma como tal cambia, ello no quiere decir que desaparece, pues lo cierto es que se sigue exigiendo como requisito de existencia del contrato estatal.
En consecuencia, si bien la Ley 1150 de 2007 derogó el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993 que consagraba la figura de los contratos sin formalidades plenas, no podríamos encuadrar en dicha denominación las dos excepciones analizadas, teniendo más bien que aceptar que al interior de la contratación pública existen unos contratos con más formalidades que otros.
En nuestro sentir, a partir de lo expuesto, en Colombia la forma escrita del contrato estatal presenta un marco de seguridad, claridad, legalidad y transparencia para la consecución de los fines de Estado que se pretende satisfacer por medio de la colaboración, bien de los particulares, bien de otras entidades de la Administración; en efecto, en la medida en que se tengan unas condiciones y lineamientos específicos de ejecución entre las partes, así como una normativa vinculante para las contingencias que puedan presentarse en el curso de la misma, será posible presentar soluciones a la incertidumbre o confusión que pueda originarse en desarrollo del objeto acordado. Además, es esencial que se exija un elemento constitutivo de la relación, toda vez que de esta manera se garantiza de entrada la existencia de un documento expreso que no está en poder o liberalidad de las partes realizar.
Sin embargo, no todas las legislaciones comparten este criterio, y prueba de ello es lo que ocurre en países en donde el contrato se perfecciona y nace a la vida jurídica con la notificación de la adjudicación de la licitación, pendiendo sus efectos del cumplimiento de una condición suspensiva, consistente en la observancia de la forma escrita41. Así, a pesar de afirmarse que el contrato ya existe y genera efectos jurídicos entre las partes, en realidad solo se podrá exigir su cumplimiento a partir de la consagración documental de las condiciones del objeto, la ejecución y la forma de pago; y si dicho argumento no es convincente para muchos, entonces diremos que el acto de adjudicación, que es escrito y motivado por ser acto administrativo, por sí mismo ya implica la existencia de un escrito en el que constan las principales cuestiones del contrato ya mencionadas, quedando por definir los amparos sobre los posibles riesgos, las causas de suspensión de la ejecución y la determinación de las circunstancias que alteren la ecuación contractual. Así, la condición suspensiva no es más que la necesidad de elevar a escrito el acuerdo jurídico bilateral entre Administración y contratista.
Empero, y sin olvidar lo importante y práctico de la exigencia del documento escrito como uno de los requisitos de existencia del contrato estatal, la legislación colombiana presenta una cierta contradicción frente a la posibilidad de solicitar en instancia judicial su declaratoria de existencia, lo que obviamente implica la ausencia de la forma escrita y la efectiva ejecución de una labor querida por la Administración y acordada de forma verbal con el contratista. Es así como el inciso 1.º del artículo 141 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que: “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas”, norma que deja la primera impresión de que, en todo caso, ante la ausencia de un contrato escrito es posible, tal como sucede en el régimen privado y ante los jueces ordinarios, erigir una pretensión declarativa de la presencia de un verdadero contrato entre la Administración y el particular como consecuencia de la efectiva realización de un objeto determinado y obviamente consentido por la entidad pública.
No obstante, la jurisprudencia administrativa ha sido limitativa frente a esta regulación procesal al exigir, para la procedencia de la pretensión contractual con el fin de determinar la existencia de un contrato estatal, que de los hechos pueda claramente deducirse el recorrido de las partes por el tipo negocial que se pretende reconocer como real para el mundo jurídico42. No compartimos esta posición, más de corte procesal que sustancial y a la luz de la cual, ante la ausencia de un documento escrito, no se considera procedente el medio de control de controversias contractuales para reclamar de la Administración el pago del bien o servicio a ella suministrado, sino que lo conducente, se estima, es reclamar un enriquecimiento injustificado de esta que implica un empobrecimiento correlativo de su contratista por medio de la actio in rem verso43, esto, por cuanto con ello se desvirtúa la legitimación del particular frente a un hecho que típicamente se enmarca en una relación contractual, sin mencionar la total desnaturalización de la acción con pretensión contractual que es clara y expresa en este punto. Es decir, que para el juez no existía el indicio, y sin escrito no había acuerdo de voluntades, y por ende no había contrato.
Sin embargo, dicha teoría encuentra matices con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, en virtud de la cual en la declaratoria de responsabilidad en que haya podido incurrir el Estado por un enriquecimiento sin causa se podrá, de forma excepcional, invocar la actio in rem verso por el medio de control de la reparación directa en el entendido de que las pretensiones que se aducen, en principio, debían encontrarse cobijadas por la celebración de un contrato estatal, pero la ejecución desentendió las formalidades que se debían adelantar en la celebración o ejecución del contrato, que en sentir del Consejo de Estado se daría bajo tres supuestos:
[...] i) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium, constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.
ii) En los casos en que resulte urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud; urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, para lo cual se debe verificar, en todo evento, que la decisión de la Administración pública frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.
iii) En las situaciones en las que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la Administración pública omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, siempre que se trate de casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4.º de la Ley 80 de 1993[44].
En definitiva, la posibilidad de exigir restituciones mutuas sin que medie la presencia de un contrato estatal por escrito, es decir –la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa– por criterios de interés general, excepcionalmente se reconoce en tres supuestos, los cuales, en concordancia con la jurisprudencia explicada, son de interpretación restrictiva.
Es imperante recalcar la distinción que ha enunciado la jurisprudencia sobre el enriquecimiento sin causa como fruto de una “ejecución en mayor cantidad de lo pactado”, o como fruto de una “ejecución de prestaciones no pactadas”; es así como dicha discriminación se analiza desde la variación normal y ordinaria en la ejecución del contrato. En esa medida, se puede estar bajo dos hipótesis: i) la ejecución en mayor cantidad originalmente pactada en el contrato, y ii) la ejecución de prestaciones sin que exista previamente un vínculo contractual45.
En el primer supuesto estamos en un típico caso de la actio in rem verso, en el cual existe un enriquecimiento de una parte y el correspondiente empobrecimiento de la otra; así mismo, dicha relación no está precedida de una relación contractual ni de un medio que permita exigir la responsabilidad del titular del patrimonio enriquecido.
Todo lo anterior es perfectamente aplicable al contrato estatal propiamente dicho, esto es, al que celebra una entidad estatal sometida en todo y para todo al llamado Estatuto de contratos de la Administración pública, toda vez que, como ha quedado ampliamente esbozado, la norma de su perfeccionamiento constituye orden público y no puede ser modificada por pacto entre las partes. En otras palabras, los sujetos de la contratación sometidos al Estatuto de contratación pública, por medio de un acto de tal naturaleza, no pueden hacer derogatoria de dicha norma. Contrario sensu, en relación con el contrato estatal especial, esto es, el que celebra la entidad estatal bajo un régimen jurídico exceptuado de la ley de contratos públicos (por regla general el derecho privado), lo que prevalece es la autonomía negocial de las partes, ergo, la forma verbal es plausible en este tipo de negocios, tesis suficientemente avalada por la jurisprudencia, entonces,
[...] Si la norma aplicable al contrato estatal es el derecho privado más los principios de la función administrativa, los requisitos de perfeccionamiento son los que aquél establezca; por tanto, las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, tampoco pueden atenuar ni hacer más exigentes los que contempla46.
O lo que es lo mismo:
[E]n tanto las normas sobre la formación de los contratos constituyen reglas de orden público, las mismas no se encuentran al alcance de la libre disposición de las partes, quienes, aún en el escenario del ejercicio de la autonomía de la voluntad, no podrán adicionar los requisitos predeterminados por la ley para el nacimiento del contrato, como tampoco podrán esquivar aquellos contemplados expresamente por el legislador para predicar su existencia47.