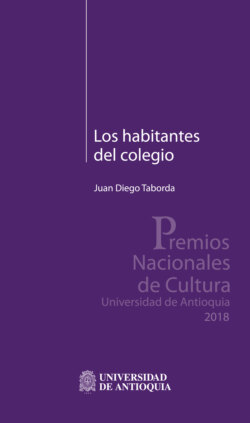Читать книгу Los habitantes del colegio - Juan Diego Taborda - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCofrecito
El profe se sentó en la orilla de la acera, contó los carros azules que habían pasado en la última hora, hizo críticas mentales al vestuario de algunas mujeres y miró con detenimiento al chico del colegio que subía en la bicicleta pegado de una buseta de transporte escolar. Vio cuando un hueco en el pavimento lo sacudió y lo lanzó al frente de la acera donde él estaba sentado. Con mirada fotográfica vio la manera seca en que el joven se deslizó por el pavimento, cómo la sudadera se rompió, y cómo la piel de la rodilla, los codos y la cabeza comenzaron a calentarse y desprenderse hasta que brotó sangre. No tuvo tiempo de auxiliarlo porque su peso no le permitía realizar movimientos rápidos desde hacía muchos años. Cuando logró levantarse ya se había hecho un corrillo alrededor del chico herido, así que no pudo traspasar la barrera humana. Se incorporó, limpió el polvo de sus pantalones, cuadró sus gafas hacia la izquierda y aprovechó el trancón que había causado el accidente para subirse al bus que podía acercarlo hasta el colegio.
Regularmente los taxis y colectivos no le paraban, no solo porque no cabía, sino porque los conductores temían “dañar los amortiguadores del carrito”. Podía quedarse horas viendo pasar carros. Solo tres buses viejísimos, que la Secretaría de Tránsito de Itagüí estaba a punto de chatarrizar, le servían para transportarse porque eran más bajos en la parte de las escaleras y porque no tenían registradora. El menos destartalado era el que lo había recogido esta vez: le sonaba el motor como si estuviera haciendo fuerza para no dar su último aliento; lo único que tenía en buen estado era una farola que al conductor le había tocado comprar nueva, tres días atrás, cuando se estrelló con otro bus mientras intentaba sacar el carro del parqueadero. La silletería estaba tan remendada que parecía tejida; algunos plásticos trasparentes, que reemplazaban los vidrios, tenían rotos por donde cabía la cabeza de algún pasajero. Brincaba como un caballo de paso fino, incluso en calles recién pavimentadas. Los tres buses eran propiedad del secretario de tránsito, por eso no se habían sacado de circulación.
El profe compró su casa diez cuadras abajo del colegio: pensó que ahorrarse el trasporte podría ser muy benéfico para su bolsillo. Quería cuidar su sueldo y sus escasas dos pensiones; además, sería un aporte innegable a su salud. Cada día salía a las diez y treinta de la casa para poder ingresar a las doce y treinta al colegio. Podía ver, en aquel trayecto, pasar una cantidad incalculable de gente y de carros, aunque llegaba tan asfixiado que se sentaba en la sala de profesores la mitad de la jornada para poderse recuperar. Reía constantemente de sus propios chistes eróticos y sexuales, y hablaba regularmente sobre la amante que lo había dejado porque un día, haciendo el amor, brincó sobre ella y le dejó fracturados ochenta y cinco de los doscientos seis huesos de su cuerpo.
Todos lo llamaban Cofrecito porque así se dirigía a sus estudiantes, aunque a ellos se les ocurría que era Cofrecito por todo lo que debía de guardar en su gran cuerpo. Se había acostumbrado a los pliegues de grasa que se le marcaban por manos, piernas, torso y cuello; en realidad no le importaban, porque amaba la vida y se sentía querido por muchos. Evitaba la ropa blanca que permitiera ver sus interiores metidos en medio de su monumental trasero. Sus piernas eran del tamaño de tres niños abrazados; lo habíamos comprobado muchas veces, cuando los niños de preescolar se le tiraban en multitud para abrazarlo como muestra de cariño o para medir el tamaño de la pierna del profe. Incluso, se le habían llenado las huellas digitales: sus dedos se veían como chorizos caseros, de esos colorados que vendían, fritos con arepa y salsa, en la tienda del colegio.
Dejó de usar zapatos porque se le inundaban constantemente del sudor que le bajaba entre los pliegues de la piel y que no alcanzaba a secar con las toallas de cocina que usaba para ello. Un día pidió a Danilo que le ayudara a secar su espalda; Danilo se acercó, pero cuando el profe se levantó la camiseta resbaló en su propio sudor y el pobre Danilo quedó atrapado entre los pliegues del profe, envuelto en aquel líquido baboso y amarillento que luego tuvo que vomitar, porque había alcanzado a tragarlo. El niño no quiso volver al colegio, y sus padres lo apoyaron, por lo menos mientras lograba quitarse las pesadillas que invadían sus sueños, en los que constantemente el profe le caía encima. Con todo, Danilo quería al profe, porque lo había aconsejado innumerables veces cuando aparecían problemas.
Los niños de preescolar, cuando estaban muy cerca, levantaban la cabeza para poder mirar el rostro del profe. No recibían clase con él, aunque todos eran hijos de padres que habían sido alumnos de Cofrecito, y sus constantes historias lo señalaban como alguien de confianza, como alguien para ser querido. Para poder mirar sus costados pasaban la vista como si lo estuvieran escaneando, no sin antes dar cuatro o cinco pasos hacia atrás. Algunos corrían hacia una esquina del salón para verlo en perspectiva. A los chicos de séptimo no les importaba su tamaño, pero les parecía cómico cuando lo veían pasar de lado por la puerta del salón y veían que el botón de sus pantalones, de vez en cuando, quedaba atascado en el agujero donde se atrancaba la puerta. No era menos risible, para ellos, verlo diariamente en el apuro de intentar sentarse en aquel pequeño escritorio, con su silla pegada, que lo obligaba a entrar por partes. Varias veces fuimos testigos de las sirenas de los carros de bomberos que llegaban apresurados, al terminar la jornada, a sacarlo del pupitre, porque quedaba tan apretado que los calambres que sentía a la hora de salir le impedían levantarse.
Intentó ponerse a dieta muchas veces, mas la comida no hacía parte solo de su cuerpo; comer traspasaba su alma en una unión perpetua: él y la comida eran uno. Disfrutaba en gran manera los buñuelos, los chorizos y las empanadas, que acompañaba con algunas gaseosas light. Comía sin temor porque comer era “un placer inigualable”. El señor de la tienda, ocupado en sus ventas, se quedaba pasmado de la alegría cuando veía que Cofrecito se acercaba a su local. El profe lo notaba y sabía que era por las milenarias cuentas que le cobraba los finales de mes, y que regularmente no alcanzaba a cubrir, decía.
Académicamente no daba más ni menos de lo que tenía que dar. En los días de calor ponía el ventilador para recibir el aire. A veces, se dormía mientras los estudiantes se ocupaban en sus conversaciones cotidianas. Valía su peso en amor; con todo su volumen invitaba a los habitantes del colegio a que le hicieran chistes y bromas. En clase algunos estudiantes ponían puntillas para que se pinchara, pero nunca lo alcanzaban porque la zanja donde se partían sus caderas hacía una especie de triángulo que dejaba en el aire la puntilla, pegada apenas en la tela de la vestidura. Algunas puntillas terminaron dobladas o partidas. El día 15 de junio de 2010, en clase de cívica, el profe, como siempre, se atascó en la puerta de entrada al salón, hizo la oración delante de los estudiantes, se santiguó y empezó a levantar los pliegues de su piel para sentarse. Igual que con las puntillas, no se apercibió de que algún estudiante mal intencionado había asegurado un compás, punta arriba, para pincharlo. El profe descendió y se enterró la punta del compás: lloró profundamente del dolor, no por haberse punzado, sino por saber que el compás lo había puesto Danilo, por demostrarles a otros que le podía hacer una broma al profe gordo.
Cofrecito amaba enseñar y respetaba a sus estudiantes, pero aquella broma le había hecho pensar que era hora de retirarse. Sus sesenta y tres años comenzaban a pesar más que su cuerpo, y la generación actual lo veía diferente a como lo veían años atrás sus estudiantes. Añoró profundamente las aulas de antaño, incluso aquellas donde él mismo estudió. Recordó a sus profesores y a los que fueron posteriormente compañeros de trabajo; supo que extrañaría a muchos de sus estudiantes, su escritorio en la sala de profesores, los patios y corredores del colegio y, muy seguramente, la comida de la tienda escolar. También supo que descansaría de llenar papeles inoficiosos, de las órdenes acaloradas del rector, de los correos multitudinarios de la coordinadora académica, de los enojos y chismes de los profesores, en fin... Pasó la carta de renuncia y no se despidió. Los profesores, con los que había compartido tantos años, no estaban obligados a llamar para despedirse: él no esperó a que lo hicieran. Solo se informaron entre ellos mismos que le había llegado el tiempo a Cofrecito de retirarse, y siguieron trabajando normalmente. Algunos estudiantes los extrañaron, a otros no les importó.