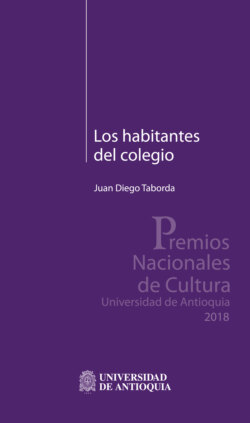Читать книгу Los habitantes del colegio - Juan Diego Taborda - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl amor entra por la nariz
Posiblemente la atracción que tiene lo nuevo lo llevó a mirarla. No miró sus ojos ni sus cabellos, tampoco su escasa cintura ni sus piernas. Pero sintió un extraño deseo de llevar su nariz al trasero de la chica para olerlo; se detuvo porque sabía que eso identificaba a los perros, y él era un humano. Consideró, sin saber cómo, que la manera de conocerla no era hablarle ni escucharla, sino oler su trasero.
La chica, al otro lado del patio, no se apercibió de los ojos que la miraban: estaba ocupada pensando en lo que decían sus dos nuevas compañeras para encajar. Él se acercó lentamente, rodeó a la chica para quedar a sus espaldas y se acercó más. Sacó la moneda de cien pesos de su bolsillo, la que le había dado su madre para que comprara siquiera un confite, porque se había quedado sin trabajo y no tenía arroz ni huevos para echarle. Abrió la mano, miró la moneda y la lanzó con poca fuerza a los pies de ella; apresuró el paso a medio correr y se lanzó a los pies de la chica con la nariz dispuesta para oler. Ella abrió sus piernas para medio brincar por el sonido de la moneda y por la sombra que sintió llegar. Él pasó rápidamente su olfato y supo, por el olor, que ella era la mujer de sus sueños: era la chica más hermosa que había olido.
Pasaron las dos últimas horas de clase y salió, como siempre, solo del colegio. Tomó hacia arriba y subió los escalones para cruzar la cancha de arena. Caminaba y algo lo detuvo: un deseo intenso de escarbar. Se agachó, llevó sus manos a la arena y escarbó; sin pensarlo sacó el medio palito de queso que les habían dado de refrigerio y que había guardado para su madre, y lo enterró. Se puso de espaldas al hueco, arrastró con las plantas de los pies la arena y tapó. Se levantó y continuó el camino como si nada, hasta que sintió, extrañado, que él nunca había hecho nada como eso, pero se sintió bien.
Llegó a la casa: tiró la maleta en un rincón de la habitación mientras se quitaba el bluyín y saludaba: “¡Ya llegué!”. Dejó los zapatos debajo de la cama y pasó al comedor, donde estaba servida la comida. La mamá preguntó: “¿Cómo le fue?”, en tanto iba a lavar las ollas sucias que le quedaban, antes de sentarse a comer. Él aprovechó para poner el plato en el piso y comió. Lo que más le gustó fue el hueso de espinazo de cerdo que devoró hasta lo último. Cuando la madre llegó, vio el plato vacío en la mesa, y se sorprendió de no haber tenido que pelear con él para que se comiera aquella agua tibia incolora, parchada con un hueso que había guardado desde la semana anterior.
Vieron en la televisión el reality de las ocho y la novela de las nueve. Ella, arrellanada en una esquina; él, echado con los pies sobre el sofá y la cabeza puesta en las piernas de su mamá. Ambos estaban sorprendidos de aquel evento que disfrutaron: él, de la mano que su madre pasaba por su cabeza; ella, de pensar que todo podría mejorar en la relación con su hijo.
Pasó la noche. Su mamá se levantó, se tomó un tinto con la mitad del café acostumbrado y calentó la mitad de la arepa que quedaba; la otra mitad la había guardado para él. Ambos durmieron mal: ella, porque no dejó de pensar en la situación económica, que empeoraría si el presidente decidía hacer efectiva la pretensión de subir los impuestos; él, porque le había dado un “mico” por intentar rascarse el cuello con los pies y la entrepierna con los dientes, cosas que no se explicaba, porque para ello hubiera podido usar sus manos. Además, no podía sacar de su mente el olor del trasero de la niña a la que no le conocía el nombre, y el cual no se preocupaba por conocer. Se sintió como Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista de aquella película, quien podía recordar todos los olores; aunque él no los recordaba todos, pero sí aquel olor que en otro momento de su vida lo hubiera hecho vomitar. Loco fue para otros cuando lo vieron, en el trayecto hacia el colegio y cuando volvía a su casa, bajar sus pantalones para orinar en cada árbol o poste de la luz que olía por donde pasaba; aunque él se sentía feliz.
Un día en clase sintió un desespero que lo hizo levantarse de su puesto: ese olor inexplicable que lo llevaba de las narices, lo dirigió, sin pensarlo, al grupo de la chica. Miró desde la puerta, escaneó el grupo y la olió: estaba en la mitad del salón trabajando en un grupo pequeño. Entró sin pedir permiso y se puso atrás de ella. Sacó del bluyín lo necesario, apuntó y la orinó. Ella, al sentir aquel líquido tibio bajando por su cintura y piernas, se levantó desesperada, brincando y maldiciendo. Él se quedó tranquilo, como si hubiera hecho algo normal. Los estudiantes se rieron. El profe, extrañado, sonrió, luego puso cara de enojo y lo llevó a la coordinación. —¿Por qué lo hiciste? —preguntó el coordinador. —¡Ella es mía! —fue lo único que respondió. Los cinco días de suspensión que le dieron le sirvieron para enterrar algunas cosas que le eran valiosas, y para poner su cabeza en las piernas de su mamá mientras veían la televisión. Quiso que su caso fuera distinto, pero alcanzó a comprender que no todas las mujeres aman de la misma forma, y que su manera de mostrar el amor no era atractiva para aquella chica. Intentó pensar en ella: en sus ojos, sus piernas, su rostro, en fin... Pero no lo logró; lo único que alcanzó a recordar fue el registro de aquel olor que tenía en su memoria. Supo que no le importaba el cuerpo de ella, ni cómo se movía ni cómo hablaba. Es más, se dijo, “Si se le cayeran los dientes, le faltara un ojo o le diera sarna no importaría: igual la amaría”.
En el colegio se convirtió en El niño can, porque no se resistía a oler a niños y niñas para conocerlos. En la casa, su mamá aprendió a disfrutar acariciándolo, pues los lengüetazos que él le entregaba a cambio la llenaban de una gran compañía. Un mes después de haber cumplido con la suspensión, en medio de las burlas de algunos compañeros, sintió, de nuevo, un olor especial, similar al que había olido cuando marcó a la chica como suya. Como si flotara, el olor lo llevó a la chica; cuando se acercó a olerla, ella, en un movimiento veloz, dobló su cuerpo y puso la nariz en el trasero de él: lo había elegido. Todos se quedaron pasmados y en silencio. Mayor fue la sorpresa cuando cada niño y cada profesor se dieron cuenta de que las palabras no eran suficientes, que para conocer a alguien tenían que inclinarse y hacer el respectivo olfateo. Algunos olores eran amargos, otros sucios, otros perfumados o dulces; muchos olían a sudor o a pedo, otros encantaban. Cada cual comenzó a tejer nuevas relaciones sin importar el aspecto del otro: cómo se vestía, cómo se movía, si le faltaban dientes, si se peinaba o no. Solo importaba el olor y nada más.