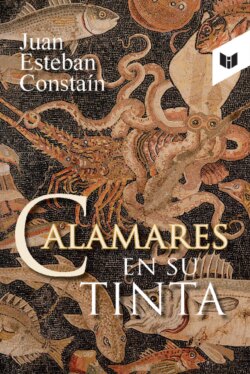Читать книгу Calamares en su tinta - Juan Esteban Constaín - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL VIAJE SENTIMENTAL (Werner Jaeger)
ОглавлениеHace poco leí una anécdota de Werner Jaeger que me hizo quererlo y admirarlo todavía más, si cabía. Una anécdota ejemplar: estaba el maestro en Atenas en 1956, era la primera vez que iba y creo que fue la única que estuvo allí en ese lugar de sus sueños, el escenario histórico –al menos eso– de esa cultura antigua y eterna que había marcado su destino y que lo hizo ser quien fue. Igual que a todos en Occidente.
Jaeger fue uno de los grandes estudiosos y entusiastas en el siglo XX de la antigüedad griega, y sobre esa cultura escribió un bellísimo libro llamado Paideia: un clásico que para muchos sigue siendo, y lo es, uno de los mejores caminos para descifrar o por lo menos para empezar a entender esa herencia riquísima y compleja que es el alma, el andamio de nuestro mundo aún hoy.
Pero en ese viaje ateniense, de frente por fin a todos esos lugares de los que había hablado y escrito toda la vida, el maestro prefirió no verlos y en cambio se quedó tranquilo en su habitación tomando vino. Parece que sí fue a la Acrópolis, pero en vez de subirla la contempló en la distancia, vio desde abajo el Partenón, muy rápido, y se montó en un taxi y se fue para su hotel y nunca más volvió.
Nadie lo podía creer: una de las personas que más habían hecho en el mundo por la reivindicación de la herencia griega y por despertar el interés de la gente moderna en esa herencia no quería verla. Estaba allí y le daba la espalda. Jaeger explicó entonces que con el aire del lugar le bastaba y que prefería quedarse con la imagen de ese sitio sagrado tal como él se lo había inventado o lo había soñado, no como era en la realidad.
A veces es mejor no arruinar la magia de las cosas; a veces es mejor recordarlas sin haberlas conocido. Eso mismo, según Jaeger, había hecho August Boeckh, otro de los mayores expertos en la Grecia antigua y quien un siglo antes que él, y con el mismo argumento, también se había negado a ir a Atenas a verla de verdad: prefería no hacerlo, aterrado ante la posibilidad de que la realidad fuera inferior a su ilusión y a sus expectativas.
Dos posturas extremas y románticas, claro, como de otros tiempos, aunque ocurrieran hace no tanto. Pero dos posturas también explicables y honradas, casi «platónicas», para usar un adjetivo que a ambos les habría hecho mucha gracia: la actitud de dos enamorados para los que Grecia, toda Grecia, era un mito, y que prefirieron mantenerla así en su memoria y en su corazón (son lo mismo) sin la intervención mezquina de la realidad.
Aunque también es una lástima que Boeckh y Jaeger, cada uno en su momento, no hubieran visto con sus propios ojos esas piedras y esas ruinas que suelen no decepcionar a nadie. A pesar de las hordas de turistas que las trepan sin freno y que las retratan para luego olvidarlas, a pesar de todas las expoliaciones del tiempo, esas ruinas conservan muy bien el espíritu de la cultura que las levantó antes de que lo fueran.
Y en ellas se ve la evolución de ese mundo: las distintas épocas que lo habitaron –la historia es corrosiva–, los dioses y las guerras que no pudieron acabarlo del todo. Jaeger habría visto del otro lado de la Acrópolis, por ejemplo, la piedra sobre la que san Pablo fundó el cristianismo al asegurarles a los atenienses que ese «dios desconocido» al que le habían hecho un altar era el mismo Jesús. Eso es el Evangelio.
Pero ya no hay viajeros así: ya nadie cierra los ojos para tratar de entender el alma de los sitios, su olor y su voz y su memoria. Estamos todos muy ocupados, hoy, en ver cómo salimos en las selfis. Lo demás no importa, da igual.
Y aunque salimos todos con los ojos tan abiertos, qué curioso, qué horror, casi nunca vemos mejor.