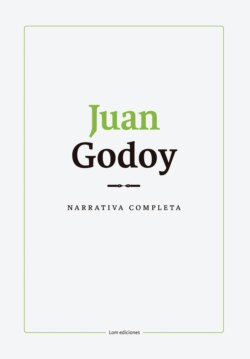Читать книгу Narrativa completa. Juan Godoy - Juan Gualberto Godoy - Страница 18
Voluptuosidad del fierro al rojo I
ОглавлениеAquel cielo en llamas. El aire hierve su columnita de hormigas hacia lo alto, y la calleja sudorosa se alarga como una pala de madera embutida en un horno de cocer pan; bruscamente se cierra en la quinta del cura don Amaranto.
–¡Todas las calles han de cerrarse en las quintas de los frailes! –dijo Augusto, el gallero, con indignación. Era un hombre de pelo rojo. De bigote rasurado. Ahora él cuidaba de los gallos como de la quinta. Y estaba en pugna con sus propias ideas. A casa de este hombre se dirigían Wanda o Carmencha, la canutita, como le decían cariñosamente en el barrio, y su hermano, el chiquillo Eulogio, que la seguía a la distancia.
Venía enrabiado el chiquillo, porque el gallo, el fuerte gallo giro de pelea, el Sargento, que traía en sus brazos, tuvo el capricho de chorrearle una manga de su chaqueta cazadora. A hurtadillas, había golpeado en la cabeza al animal que atontado revolvía los ojos, volcándolos como huevos en plato. Y la cicatriz de la cresta del giro rojeaba como una pasa del Huasco. Eulogio apresuró el paso. Allí mismo se retorcían de risa unos borrachos. Temblaba por los groseros piropos que esos hombres soltarían a su hermana.
Unos hojalateros, con sus respectivas mujeres, allá en el solar de vientre vaciado por la saca de arena y ripio, comen sus cebollas y beben vino en latas de durazno mohosas.
Alejandro el hojalatero, el de rostro cascarañado, bebe con grandes gestos, arrojando el tarro. Luego se dispone a bailar y cae rendido.
–¡Ay, las milongas no me dejan! ¡Si me dejaran las milongas!
Es un hombre de un blanco sucio de papel mascado, enrojecido de vino; unos pelos rubios, blandos, de bigote y barba.
Las pobres mujeres de estos hojalateros, cansadas de regañar a sus maridos, se han largado a coger el dinero de sus hombres, y se han puesto tan borrachas como ellos. Al frente tufa su vinillo el Depósito de Licores de la Tarifeño.
La Concha Fina, de bozo perlado de rocío repugnante, canturrea en una mata de hoja:
Ben’ haiga la viej’e m…
que me vendió los pasteles.
Lucho, el hojalatero de cara ácida, requiebra a la Pichanga, su mujer:
–¡Ay, ricurita! ¡Ay, mi verde cogollito de cepa!
–¡Verde... Cogollito de cepa! –rezongan los borrachos, soltando la carcajada. Lucho le pellizca los carrillos a su hembra, le palmotea las nalgas. Y las mujeres ríen, con sus risas descocadas, degradantes, haciendo chistes, como les está permitido a las mujeres que tienen sus esposos…
Alejandro agría su seriedad, y con ello manifiesta que no participa de aquellas bajezas. ¡Ahí venía la Carmencha! ¡Bah! Él no había sido jamás de esa condición. Ni tenía que hacer con hostias. Con el alba se lavaba el hueso del hocico. Los otros sabían lo que él era. Cómo los trozos de piedra se hacían blanda arcilla en sus manos de cantero. En el cementerio general, se erguían unos ángeles que él había labrado con sus propias manos, y también una virgen toda de piedra. Había vivido la vida salvaje y hombruna del cantero, ganando los congrios colorados a voluntad. Un día cualquiera agarraba sus monos, y caminaba por los cerros libres, donde la riqueza azuza la fantasía de los hombres. Él mismo había visto un nogal todo de marfil, con sus nueces de oro, en el surco de olas que le parecía ser su país. Pero el llanto, caprichoso, se le metió en el cuerpo, y le iba comiendo el pecho:
–¡Si no soy más que un hojalatero borracho, un guat’e vino! –gritaba a sollozos, mirando sus manos sarnosas. Ya no pertenecía a la clase de aquellos hombres que tienen el horizonte en sus manos. No.
–¡Mis manos están demasiado sarnosas para ello! –gimoteaba, enjugándose los ojos inyectados de sangre, con las hilachas de su manga. ¡Ahí venía la Carmencha!
Wanda pasó tímida y fría, delante de aquellos borrachos. Los hombres la miraban con malicia punzante en los ojos, borbotando sus bocas corridos soeces. Las mujeres, con rencor, con envidia quizás. Alejandro, con el dolor del hombre.
–¡Buena la papa pa pebre! –y jadeaba Lucho como si la gozara.
De bruces en la tierra que arañaban sus dedos, Alejandro mecía su corazón en aquella grupa salobre, donde retozaban los muslos con blando cuneo de mar.
¡Ay, las milongas no le dejan! ¡Si lo dejaran las milongas! Y su voz se ahogaba en una angustia dolorosa.
Sol de pan quemado parecía brillar en un vidrio. De los pastos pajosos, se desprendía un humito negro como si fueran a arder. Un álamo solitario se yergue en el cielo del cura, de un azul desteñido. A través de los claros del follaje, apenas agitado su rubio enjambre de abejas, se abría un cielo ideal, de un purísimo añil. Aromos, acacios y sauces cenefaban la vereda. Oro espeso y blando goteaba por los macizos de ramas verdes, veladas de polvo; lo mismo que charcos dorados, brillaban los ojos de sol de la piel gris-negra de las sombras, echadas como bueyes junto a los rugosos árboles; desperezábanse, de tarde en tarde, cuando una bocanada de brisa fresca batía sus alas cansadas.
En las murallas de adobón, crujieron los tallos huecos de los pastos quebrados con la huida de las lagartijas. Voces del interior de una casa morían confusas en la calle. Se oía ahora la voz de Augusto.
* *
–¡Ya está encendido el coke! –le grita su mujer desde la mediagua, mohosas calaminas sobre cuatro palos.
–¡Mejor! Vacía la leche a la olla y le echas los dos kilos de azúcar –le contesta Augusto, el gallero, con voz ahuecada.
Resonaron dos golpes en las maderas podridas de la puerta, de viejas pinturas encarrujadas. Les abrió la mujer a los muchachos.
Augusto estaba tendido en la cama. Un cigarro amarillo, cabeceado, humeaba en un canto de su boca. Se le sorprendía contrariado. De mal genio consigo mismo.
Un acre olor viscoso y frío –odoroso de sexo derramado– expresaba el rezongo de la cama, de una mesa de hule gastado y roto, de una caja maleta, de algunas sillas desmimbradas.
Las piernas en alto, la mano derecha en un barrote del catre, gira el traste y da con los pies en el suelo bruto del piso. El cuerpo largo y huesudo; los ojos claros, capotudos y como pescados. Acaso la luna que asistió a todos sus amores fugaces y a sus luchas bravías con el mar, dejó en sus cabellos su huella argentada; por eso mostraba cenizas el rojo incendio del pelo, quizás se podría decir.
Sumerge la cabeza afiebrada en un balde de agua limpia y fresca para despabilarse. Gotas de agua ruedan de sus cabellos y le cruzan de finos surcos de cristal la cara; en tanto la Perla, su gata angora, que jugaba con un fleco de la colcha raída, se le sube a los hombros.
–¡Perla, Perlita, que te caes! –le susurra acariciante su voz gruesa y armoniosa. Augusto amaba la felina suavidad de la Perla. Miró a sus visitantes, y se detuvo a examinar a Wanda. Desvió su mirada. La respiración acompasada le ceñía los pechos esquivos a la muchacha. Y Augusto se quemó los dedos en la piel brumosa de la Perla.
Estaba bueno el sargento Ovalle, el padre de los muchachos. Sonrió Augusto de que el sargento Ovalle estuviera bueno como si supiera por qué Wanda, la Carmencha, había perdido su alegría.
–¡Perlita, cuidado! –clama el hombre con dulzura. Y la gata que también lo amaba, ronronea muy cerca de su oído, restriega su piel pluma y sedosa en la mejilla bermeja, y se baja por la espalda de Augusto. Arqueando el lomo, la cola en alto, blandamente andando, acabadas de enfundar las retráctiles garras, va la gata por delante de Augusto hacia la cocina.
El coke está encendido. Los grumos de carbón son ahora una coliflor de fuego en el caldero redondo de tarro de fierro galvanizado. La Luz Dina, sentada en un piso de totora, disuelve el azúcar en la leche azulosa con la cuchara de palo.
–Sienta la olla al fuego –le ordena Augusto, los labios estirados en indicativo ademán.
La mujer tuerce la boca vacía y muestra unos dientes largos de una manera hosca.
–¿Por qué no va a buscar la otra leche? ¡Traiga la otra leche! –le espeta su voz mellada de cuerda rota. Con el filo de su mirada angulosa, hiere a Wanda desde la mediagua. Revuelve a media lengua entrecortadas palabras. Es flaca y un poco sorda, de cabellos negros y piel atezada. Augusto le vuelve las espaldas con rabia. Camina lentamente hacia la pieza. Sus espaldas jibadas por la reflexión. El acre olor viscoso y frío lo lleva pegado a las ropas, le asorocha la cara. Un sabor desagradable le deforma los labios en una mueca de hastío. Abre y cierra la puerta sin estrépito. Con aquella mujer sorda no podía hablar y se había puesto silencioso, huraño y por lo tanto, irónico. Por lo demás, cuando se conocen realmente las cosas, están ausentes las palabras.
–Pueden ustedes. servirse algunos dulces –dice a los muchachos. Y la masa de miel cocida y leche, que hervía en paila de cobre en un brasero, la bate ahora en punta de hierro. Masa latiguda de coloraciones.
–¡Ah, el Sargento! –exclama cohibido el gallero, acortando la longura de sus gestos, olvidándolo todo. Cae la miel de los guatones como una nalga en la cubierta de mármol de la mesa dulcera. Por los nervios de Augusto corre un vigor inusitado. Ágil tiende sus brazos para coger el gallo, que acezaba jadeante en los brazos de Eulogio. ¡El Sargento! Las patas de recias espuelas se las habían atado con un cordel. La cabeza roja, el cuello rojo, rojo debajo de las alas. De carne briosa y firme. De ojos vivaces. Fuerte gallo giro de pelea. Matador en segundos.
Don Amaranto y el sargento Ovalle, padre de Wanda y Eulogio, habían conchabado y resuelto que se distendiera el gallo en la quinta y le entregaran, de cuando en cuando, aquella gallina Assel, de gran alcurnia, que tan caro le costara al fraile de manos de un gallero inglés.
–¡Está bien, está bien! –todo eso lo encontró bien Augusto.
Volvía de la quinta de excelente humor. El gallo escarbaba afanado, bañándose de tierra la cabeza, las alas, toda la carne, en ágiles revuelcos. Cuando le soltó la gallina Assel, la cogió en carrera frenética, lujuriosa, con escándalo de toda gallera. Y remató el asalto con su canto potente, viril, relamiéndose en rueda en torno a la gallina que se sacudía cansada.
Y brotó en los labios de Augusto la frase perenne de don Amaranto: «Triste est destinum omnium animalium, nisi mulier et gallus qui cantat».
Augusto sorprendió su alegría. Le habían dado risa los guatazos de los higos, sus vientres sangrantes de miel. Los pobres saltaron un charco, y de puro dormidos se cayeron de las ramas, todo se cae de las ramas, donde ha ido posando el viento sus blandas patitas saltonas. Los duraznos se rasgan con la uña del viento o el diente de oro del sol. ¡Qué tenebroso es un diente de oro en el alma grave de Chile!
En la pieza sonaron apagados sus pasos contra el duro suelo de tierra apisonada. Y mientras raspa el marco de listones para el manjar blanco y corta los papeles con que ha de envolver los guatones, canta con su voz de lenta gravedad de órgano, una cancioncilla de la tierra. Dejó de cantar y dijo a Wanda:
–Usted es porteña como yo ¿verdad? Pero… ¡Vaya si usted ni yo somos unos carneros costinos! ¡usted podría librarme de tantas cosas!
–¿Yo? ¿por qué? No comprendo... –sonrió la muchacha Wanda. Arriscaba la nariz con la sonrisa–. Son tan pocas mis fuerzas, que apenas puedo conmigo misma.
–Lo he pensado tanto antes de decírselo. Vea… Estoy tan solo… y ni siquiera soy lo que he sido antes. Mi paciencia está roída por el musgo de todas mis costumbres, y estoy cansado de esto... ¡Es tan difícil mantener pura la llama de nuestra propia consistencia! No es que esté pobre, que ande con los pies helados, sino que me cansan los gallos de don Amaranto y me cansa su vino y me cansa esta mujer, mi sirviente –hizo un ademán hacia la mediagua, y agregó: –¡Es el mar! ¡Para uno que tiene el corazón regordido como una ola!
Hijo de un tendero de Chillán, se le iba la medida, se le iban los ojos en la voluta de una nalga y de los pechos de las serranas. Aprendió de la tierra muchas cosas; no muchas, sino el instante preciso, la maduración de la hora. Y eran sus ideas tan suyas, que ni las defendía.
Wanda se lo quedó mirando a los ojos donde escurre el deseo su rayola gris como los peces. Es alta y fina, de ojos azules, velados por un polvito de oro, lo mismo que uvitas negras pintando. En sus ojos beben rebaños apacibles, sus belfos rizando las aguas. Cardumen de siembra reverbera en el surco de las olas. Los deseos se extinguen, se hieren hasta romperse en las aristas de las rocas para morir en arenas de playas lejanas comidas de sol.
Wanda comenzó a pasearse por el cuarto.
–Mi primo Alberto gozaba una mar gruesa y borrascosa, con la Chabela, como él la nombraba. Todavía está en la caleta el bote que entregaron las olas – se dejó caer en una silla, en la semipenumbra del cuarto, y abriéndose la rosa azul de la falda, montó displicentemente, una pierna sobre la otra.
Abriose un remolino de algas. Y las algas, viscosas como muslos, lo acogen como si se bañara en el sexo de las aguas.
Augusto dio una gran chupada a su cigarro, se bebió un vaso de vino, pensando en que acaso Wanda huiría su pie saltarín al chasquido de las chanchas. Y en verdad que bogaban sus pechos cuando al andar.
–No, no es eso, Wanda –replicó Augusto, y dijo en voz baja a la muchacha–: Créame... Ya tengo el dinero –y como los que nunca llevan dinero en sus bolsillos, gilescamente, lo oprimía contra su cuerpo–. Sí, lo tengo. Ya le he dicho a Luz Dina que se vaya al campo donde sus padres inquilinos. Yo… yo no tengo nada. Ese catre y ese colchón le pertenecen a esa mujer –escrutó hacia la mediagua, y le mostró los billetes a Wanda. Estaba nervioso–. ¡Le retobo su catre y su colchón! ¡Zas! ¡La mando al diablo, y yo me cambio de domicilio! ¡Que su colchón la guíe! –soltó una carcajada–. Nuestro amigo Edmundo (Wanda retiró su mano), Ud. se pololea con él, dice cosas muy divertidas. Mire, Wanda, ¿Ud. cree? ¡Para qué le habré preguntado esto! Edmundo dice que Dios está irremediablemente enterrado, pero que los hombres andan en busca del buen Dios. En tanto le hallan, yo me arrodillo delante de mí mismo como ante mi propio Dios. ¡Vaya con el joven! ¡Y Ud. se pololea con él!
–¿Es posible? –exclamó Wanda con sorna– Ud. tan inteligente…
–¡Yo odio a los inteligentes! Pero... ¿ha visto, joven, el gallo en que remata el casco de Minerva? Soy gallero e intelectual, es decir, un sensual, sí, señorita. ¡Qué lástima!
–Sin embargo, usted no comprende nada. Edmundo sufre mucho, porque no ha hallado lo que él llama su limitación. Yo recuerdo muy bien sus palabras. ¡Qué angustioso y trágico sentido tiene la palabra limitación en sus labios! Él piensa que nuestra alma sufre de ausencia de limitación. Él quisiera ser un grande hombre; pero no es inteligente; sabe su mediocridad y no se matará.
–¿Y por qué habría de matarse? De las ruinas de aquel incendio… ¡Tonterías! Sépalo Ud.: en todo caso se necesita de un hombre. Y aquí me tiene Ud. Esta mujer no le extrañe. Ella es quien me hace las cosas, la que me hace las cosas, siempre me ha hecho las cosas…
Tras las brumas cárdenas, a través de su alma, en su alma de antes, Luz Dina se alisaba el cabello, las mejillas azoradas. La buena mujer había calmado a todos sus hermanos mayores. Y cuando vino la estrechez económica de la familia, y se deshizo la casa, y Augusto se quedó solo (regresó para ver morir a sus padres), cercado por los trastos vendidos, dio con sus huesos en la cama de ella. Allí estaba ella; y… muy juntos, se guardaba la distancia.
Desde muy alto despeñose la carcajada de Augusto.
–Mire, vecina, ¿por qué no cruzamos su gatita con mi gato?
–Hay que decirle a él –respondía Luz Dina. Todo había que decírselo a él.
La Perla le traía preocupada. Desde la mañana no tomaba leche, ni comía su habitual pedazo de carne. Fijaba sus ojos verde-dorados en la mujer. Llorosos los lindos ojos de la gata. Luz Dina la quería como a una hija. Su instinto maternal derramaba su ternura sobre aquellos ojos, sobre aquella motita de lana brumosa y sedosa. Cogiola en vilo y la llevó a su pecho. La gata maullaba débilmente, comprendida. Dispuso algunos trapos, y la depositó suavemente en ellos. Palpó la guatita de la enferma, y dijo entre dientes:
–Hay que decirle a él.
En vano había defendido la doncellez de la Perla. Un gato romano, huraño y vagabundo, que tenía su imperio sobre los tejados, merodeaba por la cocina e invitaba a la Perla con su canto, lleno de luna y de misterio. Nerviosa, convulsa, ella le arrojó una teterada de agua hirviendo al gato de la vecina. Por las noches, el gato ronda, en el valle de las tejas, escarchado de luna, e inmóvil, como una grúa, hiende la sombra opalina, su arañazo mutilado.
La carcajada del gallero ecoa en bóveda sin alma. Acostado junto a aquella mujer, cavilaba, avivando, en las sombras, la brasa de su cigarrillo que ilumina su cara delgada, de bermeja mejilla y sus cabellos apagados, desvaneciéndolo todo en las sombras, en extraña pendulación siniestra. Ella dormía, como un tronco, abrazada a sus deseos exangües. Entonces, Augusto se pensaba un hombre superior, de talento insospechado, que los otros no querían reconocer y a quienes despreciaba. Su incomprensión de los demás arraigaba en la escasa estima que se hacía del prójimo y en su actitud de fiera acosada. Siempre en son de combate. Su personalidad más dispuesta a estrellarse que a la comprensión. Cuando borracho (era capaz de emborracharse sin esconderse en bodegones clandestinos), obligaba a los otros, sin alabanzas, a compartir con él su alta opinión de sí mismo.
Una noche sintió que algo se desgarraba en él y que una ternura suave lo invadía todo. Amaba a los hombres; deseaba acercarse a ellos, no para humillarlos, mostrándoles su superioridad, sino para oírlos, para saber de ellos. Convenciose de que no valían nada.
Altanero, egoísta, esperaba la victoria para resarcirse, con las desgracias ajenas, de sus propias miserias. Sus ropas raídas, el cuello lleno de sebo, los codos zurcidos, era agresivo hasta en su pobreza. Parecía hacer ostentación de sus miserias. Pero tenía una preciosa voz que, sabía, gozaban las mujeres, por eso le disgustaban los coros, pero cuando cantaba con los demás, los apagaba con la potencia de su voz rústica y bella. Y se reía de ellos en sus gestos, en sus palabras, en lo sucio de su traje.
Su borrachera era trascendente. Hacía discursos solemnes. Ceñudo como un mar. Alzando y frunciendo las cejas. El índice estirado. A veces decía frases muy bellas, simulando no concederles importancia.
–¿Acaso cree Ud. en la eternidad de nuestros amores concretos? –le dijo Wanda con desdén.
–Sí, creo. Soy la eternidad de todos mis amores. ¡Qué lástima! No obstante... así... es. Nuestro espíritu cambia y nuestra alma crece ¿no? –hablaba como un fraile–. Sí, ellos están allí, viviendo la agonía de la muerte que esperan…. ¿Cómo amaría hoy, con el alma inmensa de esta tarde, lo que antes amé? Así soy yo, Wanda –y no estaba borracho. Quizá así era él.
Revelación de las sombras apenas mordidas por la llamita de la vela. ¡Luz Dina, aquella mujer! La imagen de su cuerpo de piel mate, dorado de los vinos otoñales. Sus muslos finos, cosquillados de trémolos, como los de una corza, le conducían, camino de musgo caliente, a lo irremediable, a la araña roja de su sexo, a la angustia de sí mismo. Sus profesiones de dulcero y preparador de gallos le disgustaban. Desde niño había sido hombre de mar y luego herrero de una maestranza. Su complexión robusta de antaño le hacía gozar la voluptuosidad del fierro al rojo que atacaba como a un trozo de carne asada, sangrienta de jugos. Hoy, aunque amaba la vida con grave temor de perderla, no estaba en buena relación con el mundo exterior, y el suelo vacilaba bajo sus pies.
Cantaba. Estaba alegre. La tarde bebe estremecida su voz potente y grave del cuenco de las hondonadas agrias de yerbas:
Si quieres que te quiera,
te has de zahumar en romero
para que salga el contagio
de tus amores primeros.
Luz Dina se quedaba absorta, oyendo la voz de su hombre, y sufría sin palabras.
–Somos de la costa. Y ¡vaya si no somos unos carneros costinos! ¡Huasos de mente estrecha, apegados a la tierra! ¡Mente de terrícolas! ¡Abierto y libre espíritu costeño! Nuestra mirada cabalga horizontes sobre los potros salobres de las olas. No pido perdón a Ud. por mis palabras.
–¡Vaya una voz preciosa! ¡Costinas son las mejores voces chilenas!
–exclamó la muchacha entusiasmada–. Acaso…
–¿Estudios? No. No. Canto para mí. Si pudiera bailar –pero no pudo bailar…
Se miraba en Wanda como dos anclitas de un húmedo brillante. Y ella temía a ese hombre. Observaba que los gestos, el modo de hablar de Edmundo, el estudiante, a quien amaba, eran otros que los suyos, eran los de él, de Augusto. Y le daba lástima de Edmundo, y en él se daba lástima Wanda, como si en su espíritu anidara ese hombre de gestos reposados, largo y huesudo, la herrumbre de su calma abandonada.
¿Cómo volverle a sí mismo a Edmundo? Aquello era incomprensible para la muchacha; mas por los resquicios de su fina sensibilidad la vida penetraba gota a gota.
–«No me gusta ese hombre» –le había dicho Wanda a Edmundo. Entonces, una polvareda luminosa se levantaba al fondo del camino.
–¿Qué tiene de particular? Es un buen muchacho. Las mujeres temen a los hombres recios, viriles. Les son muy simpáticos esos hombrecillos de pecho hueco, correctos, banales, cuidados de sus personas con deleitosa feminidad. Las mujeres se aman a sí mismas en esos muñecos relamidos. Me temo mucho de aquellos que se avienen muy bien entre las mujeres. Los hombres como Augusto desconciertan las ideas femeninas –borbotó Edmundo, deteniéndose bruscamente para encender un cigarrillo. ¿Por qué lo quería Edmundo? Wanda no podía comprenderlo, recelosa en la presencia de Augusto.
–Yo admiro a ese hombre. Necesito conocerlo mucho. Saber de él. Ya sé algo. Había dos caminos en su vida: éste, no. El otro es el interesante, el que no ha vivido.
En cierto modo, Edmundo se hallaba superior al gallero. Podía mover la vida de Augusto como con un hilo. De tanto pensarlo, era ya un engendro suyo.
–Adiós –le respondió la chiquilla, y, con aquel saludo, comprendió Edmundo que le defendían muy débilmente en el corazón de Wanda.
Augusto, a través de Edmundo, se le iba incorporando a ella a su ser habitual. Y algún movimiento suyo le traía ya la imagen de aquel hombre. Su propio gesto sorprendido.
Eulogio, bastante fastidiado, hubiese pegado a su hermana. El gallero envolvía el cuerpo de la muchacha en candentes oleadas de sangre. Y Wanda le dejaba, lo dejaba, y Eulogio tenía miedo de sí mismo por Wanda.
El calor sofoca, sofoca el calor, y ritma el hormiguear de la sangre al zumbido y revuelo de las moscas. Este hervor descoyunta los miembros. Un olor denso a leche y azúcar quemados da al cuarto sensación de invierno, como el sudor una sensación de frío. Un mosco azul bordonea azotándose en los vidrios sucios de sarro. Por las murallas desconchadas, a través de las grietas, fíltrase, en rayolas de sol, la espesa modorra de la tarde, y en los charcos de luz tostada sobre el suelo, en la plancha de mármol, en los moldes de palo, negreaban las moscas, afilando con sus patas delanteras sus caras de viejas intrusas.
Wanda contemplaba una fotografía del fotógrafo Stoltze, que la madre de Augusto había conservado. Esta fotografía fue para Augusto su primera noción real de cómo era cuando niño. Su madre estaba allí sentada en una silla de palo; él, como dormido en la falda. Coágulo de fuego en blancas cenizas apagadas. Las figuras inmóviles cobraban calor de vida cuando él lo deseaba. Había nacido en Ancud.
Gotitas de sudor brillaban enhebradas en dos hilillos de oro pegados en la frente alta y luminosa de la muchacha.
En la cocina seguía la mujer revolviendo la olla con la cuchara de palo, la habitual actitud pensante sin pensar nada.
–¡Ya está, venga a darle el punto! –grita la mujer desde la mediagua. El punto es la clave de todo el arte de Augusto. Una nimiedad resulta a veces ser la cosa más importante del mundo. Al ir a dar el punto, el gallero toma un aire digno; pero el caldo rubio y espeso finge pechitos de chiquilla. Ya está dado el punto. En sus manos, estilando el agua de un balde, volteada su lengua como látigo lascivo, puede verse sólo la roja yemita del dulce como habría de quedar. Es el secreto de la profesión. Y no hay más que decir.
Afuera, en el solar de vientre vaciado por la saca de arena y ripio, ya no estaban los borrachos. Sólo Alejandro, el hojalatero, dormía, boca abajo, sobre la yerba reseca. ¡Si las milongas no lo dejan! ¡Si lo habrán dejado las milongas!
–¿Verdad que sí, que me admitirán en su religión? –inquirió acucioso el gallero–. Canto en la parroquia de nuestro cura; pero también puedo alabar a Dios en su iglesia y cantar.
–A todos se les admite –respondiole Wanda o Carmencha, la canutita, como le decían cariñosamente en el barrio. Y cuando al saltar Wanda la acequia que bordeaba la calle, Augusto vio lo bonitas que eran sus piernas.