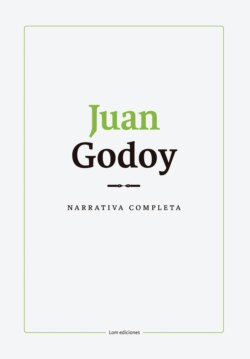Читать книгу Narrativa completa. Juan Godoy - Juan Gualberto Godoy - Страница 22
Riñas de gallos I
ОглавлениеEstrujaba sus senos como racimos de luz el alba arrebujada de montañas. Hila sus mieles rubias espumando en el estero y el maizal, en alamedas y nogueras, en el verde aceituna de los paltos, los castaños y el olivar, en naranjos de raíces bermejas, agarradas al corazón mismo de los muertos, y el pastizal donde cayeron todas las estrellas, en los labios morenos de los surcos. Las diucas picoteaban su rocío, y los zorzales, en las higueras, la gota de miel que guardan los higos maduros en su carne con papilas de sexo. Madura de intuiciones la tierra, ávida, ardiente, borracha, la baña de su semen el sol.
–¡Condoriito, Condoriiitooo! –grita el gallero. Su paso es castizo y corto, alzando los talones y la rodilla, despabilándose en los gérmenes vivificantes de la mañana. Un tiuque voraz cruza el espacio de cielo derramado, con alas húmedas de sol. Los gallos gimen en la gallera crueles nostalgias de vuelo al paso del ave rapaz. Avanzan con paso lento en sus jaulas. Tuercen las cabezas delgadas, vivos los ojos, de un lado a otro lado, como si escucharan el raudal espumoso del viento en la cauda del ave de surco, de afilado pico corvo. Picotean un poco de maíz de la merienda pasada, y estremecen la cuncuna multicolor de sus cuellos de recortada golilla. Escarban. Malatoas, giroscenizos, cenizospintos, colorados, castellanos, girosrenegridos. Se asustan. Baten potentes las alas. Cantan. Gorjean las agallas rojas tonos desgarrados. Beben agua.
El Condorito yanta su trigo candeal remojado, y bebe el agüita de este trigo de mucho fósforo. Se queda de pronto, tragando, ensimismado. Inmóvil. Se pilla estático, mira en torno, asustado, su mundo circundante. Lo reconoce. Y vuelve a pasear en la java. Es cenizopinto. Su dueño, el sargento Ovalle, lo pelearía aquella tarde.
Y el Sargento, aquel girorrenegrido –también de Ovalle–, aguza el pico en tronco de maitén y sigue a la gallina assel. Y la cubre. Ella se sacude, erizando sus plumas de un rucio malatoa, esponjada y fecunda.
Tres veces te lo pedí;
no me lo quisiste dar;
dame siquiera a probar
a ver qué tal lo tenís.
La carcajada del gallero riza el vivo cristal del aire. Augusto le hace castañuelas con los dedos al Condorito.
–¡Ah, canalla! Te repasaré las plumas.
Cogió al gallo como quien coge una joya. Le extendió las alas cenizaspintas. Alzole el ramillete tornasolado de la cola, y soplolo.
–¡Quinientos pesos al japonés! ¡Qué ricas patas!
Mojándose de saliva los dedos, enhebra la aguja, le recompone las alas al Condorito, que era el tiempo de la pelecha, de la caída de la pluma, a fines de la temporada de riñas.
–¡Bah, ganando el gallo, no le hace! –le correspondía al gallero la quinta parte del premio de los gallos que él presentara en la rueda; la décima, a la cancha.
Aquella tarde justamente. Extraordinaria contienda para los galleros de Santiago y de la nación toda. Habían venido unos extranjeros, en gira a lo largo del país, con gallos de la mejor ascendencia: Warold grandotes, resistentes, fieros; espigados asiles, huesudos y nervudos, gallos salvajes de la India.
De todo el país, llegaron delegaciones, hombres con cajones de madera cuajados de estrellas, maletas de mimbre. Algunos traían hembras para renovar sus crías. Y gallos. De los Andes, de Talca, de San Bernardo. Gallos porteños. De todas partes. De todo peso, porte y color.
Augusto no había descuidado el método. Quince días distendiose el gallo, holgando. Lo picó luego a cacho forrado. Conocía él ya su estilo de pelea. Y pulioselo. En el torín enarenado de la quinta, lo trabajó sin descanso. Sin tregua. Quince, veinte, treinta minutos. Embravecido, crepitaba de fiereza el gallo en los toreos. Luego la revolada, el otro gallo en la cadera, levantándolo de la pechuga. Metía bien las patas. Firme la caída. Bien granado con trigo candeal.
Y el Lenguaraz, gallo de don Amaranto. Y el Chercán, el de Trincado. Y el Peuco, de Monardes.
Un día le llevó un gallo, Abelardo, gallero flaquito y chiquito. Callado.
–No le hace, don. Lléveselo –los gallos tenían que ser buenos.
–Me dejó frío, ¿sabe?
–¡Aaah! –y se fue Abelardo chasqueado.
Augusto era uno de los pocos galleros que habían hecho de los gallos su profesión. En verdad, los dulces los trabajaba su mujer. Sin embargo, mantenía como especial rito el darle el punto a los caldos.
Requirió su cajita de cachos. Algodón y colapís. Y un cortaplumas. Puso cacho nuevo. Bota de cabritilla. Abrazaderas para la firmeza. Todo estaba bien. Bañoles de aguardiente la cabeza, la carne roja y nervuda, bajo el abanico del ala extendida; los muslos machos, las patas escamosas de musulmana estaca. Les suavizaba las plumas, pasándoles la mano por el espinazo hasta la cola, como peinándolos. Desató un brillo de joyas. Todo iba bien.
* *
Augusto había almorzado ya. Probó el té. Estaba caliente. Lo revolvió con calma, derramando líquido turbio de la cuchara colmada. Bebió una última gota de vino y vació en la taza el resto del vaso. Probó el té. Lo tomó de un trago. Y encendió un «Intimidad» cabeceado. Sentíase muy satisfecho. Se arrebujó con el humo de su cigarro para dormir, balanceando el pie de su pierna montada. El movimiento fue cada vez más lento. Quedose inmóvil.
Luz Dina rallaba unos choclos cuya masa liuda, espesa y lechosa, de olor astringente, caía en un lebrillo de greda.
Despertó bruscamente el gallero. Un automóvil cansino se detuvo en seco junto a la puerta. Resopló el motor con todos sus caballos. La bocina rasgó la somnolencia del aire amorrado de sol brumoso. Luego el ruido seco de las puertas del coche, cerradas bruscamente. Triscar de pasos. Cruje el mimbre de las maletas galleras, y los cajones con estrellas roman sus aristas en los adobes y las piedras de la acera. Vocerío de los hombres, sus carcajadas. Les abrió Luz Dina.
–¡Eso no es más que una rica cazuela! –y reían del gallo de Abelardo.
Entran todos, uno por uno, gravemente, en la pieza del gallero. Se acercaba la hora. Jugadores, galleros. Aficionados al viril deporte. Deporte de iniciados. Extraño. De cárdenos goces inéditos. Deporte de los reyes. Una nube de polvo de la calleja entró por la puerta entornada, deflocando sus copos de plata.
–¡Cancha, cancha, mucha cancha! ¿Un goto de vin? –cerró Augusto la puerta de madera podrida. Cogió su damajuanita de doble y medio y sirvió vino en tazas, jarros, vasos. Bebieron todos. Chascaron sus lenguas el otoño. Se miraron a los ojos y en el pensamiento: buen blanquillo moscatel.
El sargento Ovalle se enjugó los labios con– la manga de su chaqueta. Pidió otro trago. Tiró su sombrero de anchas alas. Alto y obeso. Colorado. De doble papada. Vestía traje plomo de paño grueso y traposo. Se alisó los cabellos lacios y castaños de su cabezota redonda, rezumosa de sudor como porongo de greda mal curado. Dio recios golpes de contera en el suelo con su bastón de chonta con cacha de pierna de mujer en bronce caliente, furiosos sus ojos comidos de tracoma, verdosos y miopes, y dijo, dirigiéndose al futre Matías:
–¡On Mata, si habla Ud. lo reviento!
Todos miraron al futre Matías. Hombre muy delgado y muy alto, de gran cabeza y grandes ojos saltados. Partido al medio, su pelo negro le caía displicentemente a los lados y hacía muy blanca su tez cetrina. Constantemente se llevaba las manos a los puños de su camisa de seda cruda, acariciando el broche de oro de sus colleras, entrándose los puños en las mangas. Sus zapatos puntudos brillaban como espejos.
–¡Che, qué me va a reventar a mí, che! ¿Los huesos? ¡Ah, cuando me mande los huevos desde Buenos Aires el doctor Quiroga! –todos se consternaron. Aquel doctor era dueño de los últimos ejemplares de los famosos gallos «quebrahuesos». Con cacho forrado, le quebraban el esqueleto a su contrario de un solo palo. Saltaban los sesos hechos chicha.
–Acabaríamos con todas las ruedas –susurró Monardes.
–¡Nada de visiones, señores! ¡Aquí está la realidad! –gritó el sargento irritándose (Este hombre se irritaba cada vez que tomaba la palabra)–. Al Condorito, mi gallo, ponerle firme. Claro que no es el mejor gallo. ¡Ah, si hubiéramos preparado al Sargento! –y dirigiéndose al futre Matías–: Che, en boca cerrada no entran moscas.
–Sí, Matías, sí.
–Sí, on Mata.
–Sí, Matita, sí.
–Sí, señor Matías –Matías miraba los muros desconchados, el cielo de vigas grumosas de hollín, y enrojecía hasta los cabellos.
–Es mi debilidad, che. ¡Bah, no puedo! Se me sale sin querer.
Matías no apostaba jamás. Pero muchos, casi todos, ganaban a causa de él. Le gustaban las riñas de gallos por algo que había en sus propios instintos, y gozaba con los detalles que él sólo cogía. ¡Qué vista la suya! El menor rasguño lo captaba él. Seguía las vicisitudes de la contienda con tal precisión de los hechos que apuntaba al ganador mucho antes que obtuviera la victoria y su canto estentóreo se alzara como oriflama en el reñidero. Pero tenía alma de speaker.
–¡Lo torció el Peuco! –y en verdad, el otro gallo se torcía–. ¡Degollada del Paloma! ¡Lo cegó el Peuco! –y el gallo picoteaba lento en el aire como si cazara un mosquito–. ¡Ganó la pelea! –las apuestas oscilaban con el ritmo de sus palabras. Al salir de la rueda quedaba agotado como si saliera de guillatún, como una machi.
–En el Perú, México y Colombia, en los países del Norte usan navaja, señor Matías. ¿Qué piensa Ud. de eso? –le preguntó Abelardo, el gallero flaquito, chiquito, callado, quedándose silencioso como si otro hubiera hecho la pregunta.
–Nada de medias lunas, Abelardo; eso no es más que una echona para segar pasto, ¿me cree? –rubio alfanje moro afianzado a una pata de cada combatiente.
–¡Guarde, on Matías, que me ofende! –dijo Trincado, cogiendo la alusión, hombre moreno, mediano, agitando los pedruscos de sus puños; desaliñado como un tiuque de la tierra–. Mire que el corvo es pico de cóndor, se le mete a Ud., lo raja, lo destripa y le vacía el vientre. Le tiritan las carnes ¿no?
–¿Es que va el cura don Amaranto a la pelea? –preguntó Monardes a Augusto.
–Sí, va con el chófer, en su auto. Yo le llevaré el gallo, el Lenguaraz. ¡Claro que va de civil!
Entraron en la quinta. La gallera abrió su granada rebosante de gorjeos y cantos, bajo el emparrado y el torrente de frescura de un sauce llorón. Colorados, giroscenizos, castellanos, malatoas, cenizospintos, girosrenegridos. Imposible describir la suavidad y lo delicado en el gallero al coger su gallo entre sus manos curtidas o finas. Cojines blandos en el sentido de la pluma. Cosquilleo de la buchita de aire que adormece el nervio. La mano que lo peina y lo hunde en el cajón gallero o la caja de mimbre. El piso de alfombra persa.
En el cuarto, Luz Dina seguía rallando sus choclos; leche seca escamaba sus brazos morenos. Matías contemplaba de nuevo los muros desconchados y las vigas grumosas de hollín.
–¿Sabe, Augusto, que estamos escupiendo cortito? –dijo Trincado. Los galleros rieron cogidos en su sed. Se bebieron al seco el estribo de las manos morenas de Luz Dina.
El futre Matías requirió el automóvil. Con el zumbido del motor se asustaron los gallos. Echó a andar el vehículo sobre el polvo y los hoyos de la calle. Un gallo cantó en la avenida Chile. «El Condorito» –se dijo Luz Dina, en la puerta, secándose las manos con el delantal. Santa Laura. El Guanaco. Nubarrón de polvo ocultó el cacharro. Sol vidrioso en los ganchos de los árboles y los cogollos. Independencia. San Diego. Para la Gran Avenida. Camino de San Bernardo. Lo Ovalle. Paradero 23. Castaños de rostro untoso. Eucaliptus llenos de la luna de los tísicos. Manzanillones para jugar al amor. Y maravillas del diablo. Allá, en medio, luce el redondel sus banderolas de fiesta, entre los cebollinos.
Todo ello lo sabían las mujeres de los galleros. Y eran crueles en la ausencia de sus hombres. Y temblaban del vientre, por el hambre de los críos. ¡Ah, los gallos a quienes sacrificaban sus hijos los galleros! ¡Maldita pasión!
–¡Te morirás y me he de comer todos tus gallos! –exclamaba en el colmo de la desesperación Mercedes, la mujer del sargento Ovalle. Muertos sus hombres, las mujeres de todos los galleros esperaban comerse los gallos.
–¿Por qué para hacerlo suyo al hombre es preciso que lo desangren?
–exclamaba Augusto el gallero. Veía Augusto en los gallos un símbolo que las habría humillado. Viejas, ensalzarían las beatas el cuello grueso del cura y la cara recién afeitada, tinta de ladrillo fundido.
* *
Paradero 23. El kiosco del reñidero entre los cebollinos. Castaños de untoso rostro. Eucaliptus llenos de luna de los tísicos. Agua rugosa de peñascos. Los pastales y el matorral, las viñas y las vegas, precipitan su verdor a esta agua mustia, peinada de totorales y cola de zorro, en los torrentes espumosos del sauce llorón. Banderolas de la estrella solitaria. Y de estrellas como espigas del granero del mundo.
Las riñas habían empezado.
–Nos tocó el lado del sol –pensaron nuestros galleros. Bajo las galerías yacían caponeras rebosando cacareos y gorjeos. Y las espadas llameantes de los cantos. El reñidero rojo hervía de gente en sus anillos abiertos hacia lo alto. Bocina al cielo de la hornaza. Caían las apuestas de grada en grada. En el ruedo, batíanse gallos menudos, dándose encontrones en el paño rojo del circo. Bebían los galleros, en grandes vasos, chicha cruda. Los yanquis no bebían pero fumaban impasibles. Brotaba el sudor en el rostro de todos. Media hora de pelea y los gallos no se ganaban.
–¡Voy cincuenta pesos a que no se ganan!
–¡Cuarenta al colorao!
El juez, en su caseta, seguía la pelea calmosamente. Relucía su calva socrática. En su faz arada y cetrina arremansábanse todos los vicios que su razón ha vencido. En su cara de viejo macho cabrío. Moriría de pie y conversando. Y sacrificaría un gallo a Esculapio. A su diestra, colgaba la balanza, y con la siniestra mano, cogía un reloj piramidal con péndulo de bronce. Nada le inquietaba. No bebía en su puesto. Ni fumaba. Y no se crea: ni tenía los humores equilibrados.
Se detuvieron los gallos acezando con áspero ronquido de sangre, apuntalando sus cuerpos en el enemigo pecho. Se aprestaban a embestirse; pero el tic-tac del péndulo de bronce los distrajo: uno, dos, tres, cuatro, diez segundos. A los treinta segundos sería tabla la pelea. Pero el malherido buscó a su adversario y le dio un encontronazo, precipitando su propia ruina. Cogiolo el colorado, hirviendo de rabia, y lo clavó en estertores de muerte.
Gruesos fajos de billetes pasaban de mano en mano. Lentamente los perdedores iban a los puestos de sus rivales a entregarles el dinero de las posturas. Nunca vale más la palabra de los hombres. Se hizo el silencio. Cuchicheo de los galleros previno la llegada de Rojita el Guatero, hombre gordo y moreno. De rapado bigote. Y ojos celestes, ribeteados del rojo de piure de los párpados. Ahora sí que subirían las apuestas.
–¿Y el puro?
–Ha de ser grandazo ahora.
Rojita el Guatero miró a los hombres desde lo alto de su fama. Y quitaba sin prisa el papel de seda a un puro gigantesco.
–Tendremos peleas hasta las diez de la noche –dijo un gallero–. Rojita trae un puro largo –lo encenderá con la primera postura. Por de pronto pidió un «ginger ale» con limón al mozo. «Estoy abutagado» –dijo.
–Tengo un gallito de cuatro-doce –gritó el sargento Ovalle, desafiando a los gringos, desde el medio de la rueda–. ¿Tienen, ustedes, místeres, algo semejante?
–Yeas, my dear, sure. –y dijeron otras cuantas palabras a arcadas cómo si fueran a vomitar.
–¡Quinientos pesos!
–¡Okey! ¡Yeas! –y la pelea quedó concertada.
Inscribieron los gallos en el Registro, después de pesados en la romana del juez.
«El Condorito». Gallo cenizopinto. Cuatro-doce.
«El Quentucky». Gallo girorrenegrido. Cuatro-doce.
«Apuesta: Quinientos pesos». Estampose también el nombre de los dueños.
Entretanto, los galleros discutían la calidad de los gallos. Algunos habían visto batirse en el norte al gallo de los gringos. El Condorito del sargento, gallo corredor, había cantado su triunfo varias veces en este mismo reñidero. De igual peso y porte. El cotejo sería, pues, rudo y sangriento. No había por cual decidirse. Habría que esperar los primeros palos.
Agudizose la atención de los hombres cuando los .gallos fueron puestos en guardia por los preparadores.
Sonó la campanilla.
El Condorito cayó bandeado, a pasitos cortos, libidinosos, prendida la pupila de cauterio en la cabeza verrugosa de su adversario.
Gladiador de raza, el girorrenegrido lo esperaba, picoteando las arenas sangrientas.
Súbitamente erizaron la recortada golilla, y alargaron sus cuellos, sacudidos de temblores.
Con vacilaciones de llama, aguzan su furor las cabezas temblequeantes. Subía y bajaba la guardia de los picos ávidos. Mirábanse fijamente. La pupila hostil, acerada de cortante brillo.
–¡Cien pesos secos al girorrenegrido!
-¡Pago!
–¡Cincuenta pesos al gallo giro!
-¡Pago!
–¡Quinientos pesos al gallo giro!
-¡Pago!
Rojita el Guatero pagaba todas esas posturas. Sin embargo, la plata siempre estaba al gallo de los yanquis.
En algunos tiros falsos, los gallos acortaron distancia. Trabáronse los picos en floreos cortos y rápidos, de cascoteo córneo. El primer tope sonó como patada de mula. En el aire tibio, unas plumas navegaban su trasvuelo.
Frescos aún los gallos. Sanos los muslos, la cabeza, el pescuezo.
En el buche del giro se extendía, como de aceite, una mancha de sangre que advirtió Matías.
–¡Topo a ochenta con el japonés!
–¡Pago! –dijo un secuaz de los gringos.
El Condorito arremetió con denuedo a su adversario, infligiéndole varias heridas, y empezó a correr en torno del ruedo. Tal era su estilo de pelea. Hilillo de sangre resbalaba por un muslo del giro que lo seguía agostándose, la pierna tiesa y prendida. Pero el puntazo no era profundo. El giro golpeaba de atrás con torpeza.
Sintiéndose cogido, el Condorito zafábase, tirando hacia abajo, torciendo el pescuezo. Las puñaladas cortaban el aire sin tocarlo.
La plata estaba ahora al japonés.
Los gringos seguían la contienda ensimismados. Sin gestos. Nada reflejaban sus rostros. Sus pupilas grises, eso sí, cogían los detalles como cámara de cineasta. Y apostaban grueso ahora que los galleros se cubrían.
Matías ocultaba entre sus manos una cara tenebrosa. Y el sargento Ovalle, con los brazos cruzados sobre el pecho, afirmado en la caseta del juez, manejaba, en su mente, los movimientos de su gallo. Habría que cansar al contrincante y contragolpearlo, aprovechando la caída de sus tiros sin fuerzas por la carrera. Y, luego…
Los gallos peleaban de frente. Las cabezas carmíneas, teñidas de sangre. El giro atacaba violento, metiendo los cachos hasta las mismas patas. Le deshacía el cuerpo a su adversario que le cruzaba el pescuezo. El Condorito se le escabullía habilidoso; su cabeza pelada, como de buitre, la ocultaba debajo de las alas flojas del giro.
Rojita el Guatero fumaba su puro, fija la mirada en el jadeo de la riña. Su bocanada azulosa precipitábase hacia un chorro de sol que inundaba de costado el kiosco, con hervores de plata, yedreciendo.
Los picos trabajaban pertinaces. Los movimientos eran ahora más pausados y exactos. La descarga nerviosa escurría libre por cauces perfectos. Trabajábalo el giro al Condorito, empujándolo con su pecho audaz y duro. Se aferró a un desgarrón de pellejo y plumas sangrantes. Golpeó al Condorito sin largar. Le zurcía el cuerpo a puñaladas.
–¡Lo torció el giro! –gritó el futre Matías, enrojeciendo hasta los cabellos.
El Condorito se fue de lado, torciéndose, la pierna rígida; en tanto, el giro buscaba rematarlo.
El sargento Ovalle dejó caer la cabezota sobre el pecho, su cara estragada y surcada de pliegues agrios. Sus pensamientos tensos sostenían al gallo en la caída.
Con los revuelos, advirtiose una terrible puñalada en el muslo de Condorito. La sangre le encharcaba todo el costado, goteando por las plumas de las alas. Empezó a correr. Lo traicionaba su propio estilo de pelea.
–¡Cien pesos secos al giro! –gritó uno del ruedo, envalentonándose.
–¡Pago! –exclamó Abelardo, con desprecio. Algunos galleros lo envolvían en irónica sonrisa. Abelardo se concentró en la pelea. Tomó aquella postura como un gesto de rabia ante la impotencia, como si diera una bofetada en los morros a aquel canalla vendido. El Condorito estaba deshecho. Su respiración era penosa. Una degollada afiló el silbido de su respiración. Se ahogaba con su propia sangre.
El cansancio apuntalaba el cuerpo de los paladines. Augusto se bebió de un trago un vaso de chicha.
Después de cuarenta minutos de lucha, raleaban los tiros, asegurando botes de muerte.
Rebotaban los picos en las rugosas cabezas.
El Condorito cogió una picada y metió las aceradas espuelas en el oído del giro que irguió el cuello, picoteando el aire como si cazara un mosquito invisible, el cráneo deforme como vaciado y acribillado de dolores. Batíase siempre. Moriría batiéndose. Cegado, buscaba con el tacto a su adversario. Batiríase en tanto quedara un gallo de pelea sobre la tierra y más allá de la muerte.
El Condorito mordió otra vez.
De pronto se rehízo el giro. Tomó una picada, y clavó sus puñales en un delirio de rabia.
Atravesado de los ojos, como una pelota hirviente de plumas, picos y garras, el Condorito cayó desde lo alto, azotando el cuello en la arena como un gusano loco. La cabeza triturada era un grifo de sangre.
* *
El sargento Ovalle recogió una masa de plumas sanguinolentas, de patas rígidas. El cuello del gallo colgaba lacio, el pico entreabierto. Apretaba el sargento contra su pecho esa masa de plumas blanduchas, viscosas, y saliose del ruedo desencajado, los hombros caídos, fijos los ojos en su gallo destrozado y ensangrentado. Ni oyó la campanilla del juez. Sus camaradas lo miraban alejarse. Todos ellos habían perdido su dinero con el Condorito. Los gallos de los yanquis eran invencibles. Sucedía lo que en todas las ruedas. Una larga y angosta guirnalda de triunfo para los gringos. Sonó la campanilla del juez. Se batía ahora el Lenguaraz, el gallo de don Amaranto. Todo sería igual. Lo mismo con el de Trincado. Y un deseo incontenible de venganza recaló en su pecho. Salió al camino.
Se hinchaban de dinero los canallas. Perdió también el Lenguaraz. El de Trincado y el de Monardes. Los galleros bebían aturdidos. ¡Ah, si siquiera ganara un solo gallo!
De pronto, enmudeció atónito el reñidero. El sargento Ovalle volvía, hecho otro hombre, con el más espantoso gallo del país. Se había encontrado a sí mismo, sin zozobra. Lo adquirió de manos de un huaso que venía por el camino a la sazón. A cualquier precio. Le quedaban sólo algunos pesos, su comida del mes y la de su familia. Consiguió algunos préstamos de galleros que ayudaron su designio, y soltó el gallo en la arena.
–¡Seis libras y seiscientos pesos! –gritó desafiante.
El gallo bruto cayó de media costilla, a pasitos cortos, rijosos. La cresta enorme, de largas mollejas flotantes; las patas escamosas, con calzones de plumas; las estacas como astas de buey embotadas. Era de un rojo de llamas. El gallo hizo la rueda a quizás qué gallina de sus sueños. Levantó una nube de polvo. El ala al borde de la pata; las patas agarradas a la tierra. Se oliscaba olor de macho de la región. Alguien creyó oír como un tañer de cuecas y tintineo viril de rodajas triunfadoras. Las mollejas flameaban pañuelos encendidos.
En el alma del sargento, la ironía grotesca de la venganza, bañábase de un cálido amor de la tierra que despertaba el gallo en el corazón de los galleros chilenos, recogidos de silencio. Después hacían bromas sobre el gallo.
–Y d’ey –habló Trincado–, déjenlo no más. Es un gusto. El sargento quiere perder su plata.
Los galleros rubios ríen y ríen, y no se les cae la pavesa a sus cigarrillos. Ellos complacen al sargento, ¿por qué no? El sargento bromea, ¿eh? Ellos quieren agradar. Complacen a todo el mundo; pero... ¿sabe? ¡Bah, al fin y al cabo y como siempre, nos llevaremos el dinero!
Los galleros alargan sus cuellos, viendo de picarse. La encendida gorguera del bruto, de largas plumas erizadas, de un rubio rojizo y retostado, ocultaba el pescuezo, volteado como un látigo. Las mollejas eran barbas de coral, zarcillos de gitano o revuelo de vistoso poncho.
El cenizo de los gringos lo miraba clavado en su sitio, alargado el cuello bobo.
–¡Quinientos pesos al gallo bruto! –gritó Abelardo, soltando la carcajada.
–¡Cincuenta pesos secos! –exclamó el futre Matías estremecido.
Pero el gallo de pelea se quedó con el cuello alargado y los ojos fijos en el gallo bruto.
–¡Se chupó!
¡¡¡Se chupó!!! –gritaron los galleros. Y arremete un remolino de patas, picos, alas, plumas. El gallo de pelea, el de los rubios galleros impasibles, salió huyendo del redondel, cloqueando, cloqueando: «cao, cao, cao».
–Ido el gallo cenizo, señores –dijo el juez calmosamente.
El sargento recogió su gallo, heridor hirviente de músculos, con vivo ademán. Lo cogió del velludo pecho, llevándolo a su cuerpo, peinando el brillo de fuego de sus plumas.
–Los gallos brutos son como los huasos: tienen la arremetida no más. ¿No lo sabrían los gringos? –soltó el sargento un chorro de risa quisquillosa–.
No se le escapó a este roto.
Encaróse a los yanquis:
–¡Místeres, también los gallos andan viendo visiones! ¡Mozo, empanadas y chicha para todos! ¡Yo pago! ¡Salud!
Tiró a lo alto su sombrero de anchas alas, hacia el cielo libre.