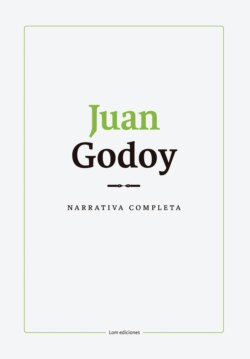Читать книгу Narrativa completa. Juan Godoy - Juan Gualberto Godoy - Страница 26
En las barrigas del vino I
ОглавлениеEl paisaje de pocito azuloso del amanecer desperezaba su blando sueño, su lago alado, rizado, azul. Aire azuloso-pálido, sabroso de zumos de luceros. Los tragaluces bebían el cerúleo claror del alba, azulando lívidamente el cuarto y las cosas del cuarto y los rostros dormidos.
El sargento Ovalle roncaba sentado en su silla de mimbre, medio derribado sobre la mesa, en cuya cubierta, brillosa de bermejas escamas, las copas yacían volcadas, con sus vinos derramados. Restos de comida, ensaladas y carnes mustias. Los huesos roídos y chupados de los gallos de la cazuela de la víspera, amontonados en el azafate. Los platos, uno sobre otro, con sus servicios mohosos de grasa y de bazofia. Las ropas impregnadas de un hedor de tabaco quemado, de las colillas apagadas.
En el aire azul, que envolvía y penetraba la sustancia de las cosas nacientes, goteaba el canto de las diucas, almibarando de su rocío el rojo y vinoso abdomen de los higos. Bajo los hinojos suaves y húmedos, cantaban las acequias de viva luz escurrida, tras el herbazal. Y los zorzales en el manzano frondoso, al fondo del huerto áureo y aromado de las dulces sangres de las frutas.
El sargento Ovalle bostezó, rumiando su bostezo. Su lengua gruesa, pegada al paladar, seca y muy áspera. Se restregó los ojos; se frotó la cara con ambas manos, dándose ablución de los cristalinos de agua de la vertiente azul de amanecido. Pero el nuevo día de su conciencia apagó su destello en otras aguas dormidas. Y estaba lleno de presencia suya. Algo habíase trasegado a su conciencia de su alma no sabida. Muchos de sus actos, cuando borracho, habían caído a insondables abismos. Los presentía vagamente como en nieblas fronterizas. Y de todo ello venía una tensión de alma y miedo. Y su odio, a causa de la bondad de los otros.
A pequeños trazos, se había dibujado su acción de la víspera. Mas, el ser suyo de lo recóndito estaba preservado.
–Si hubiera un hombre de inteligencia sutil vería nuestras trasparencias –pensó él– y mejor que nosotros mismos. Aquí tiene su origen la maldad.
Su mujer dormía en un diván, abrigada con una manta de Castilla. Wanda lo hacía también. Y Eulogio.
Oscuramente, el sargento tuvo la impresión de haber trepado la escalera hasta su dormitorio. Como otras veces, se habrían esforzado ellos, estando él borracho, en conducirlo a la cama. Veía a su mujer, tan pequeñita y ágil, esforzándose también, teñidas las mejillas, sacando la lengua, apretada entre los menudos dientes, como solía hacerlo cuando levantaba algún objeto pesado. Y todos lo habrían visto dormir, y roncar, y ahogarse en su sueño. ¿Lo querrían? ¿Lo odiarían? Acaso le guardaban piedad. Y hasta se sintió feliz por ello: necesitaba de su piedad.
Había soñado con una muchacha desnuda, que lo atraía y le repugnaba a un tiempo mismo, tallada en carne de lirios blancos, de venillas azules, cuyos senos, de níveas sales, asomaban apenas entre los cabellos deshechos, color de antiguos bronces. La orejita mordida y nacarada. Y los pies desnudos, pequeñitos, de duras uñas de caracolas. Pero el sexo y los muslos chorreados de un excremento amarillo y clarucho, como de guagua. Y él estaba tan triste, sus manos podridas, el vientre seco
y reventado.
Largo rato contempló a Mercedes en su sueño tranquilo. Los cabellos caían revueltos sobre los hombros, y eran rubios como los de la mujer con quien había soñado. Algunas hebras de plata. Tras aquella frente comba y blanca anidaba un alma que él no comprendería jamás. ¡Cómo estar en ella, y mirar diáfanamente! Dormida la mujer sonrió y quejose en un desmayo de carne penetrada. Esto lo llenó de angustia, a sus propios ojos rebajándolo. Y pensó en el otro a quien su mujer se había entregado y de quien naciera Wanda. El otro que la había disfrutado. ¡Ah, si él pudiera hallarlo sobre la tierra! Iría en su busca. Sería su amigo. Pero no; su hija Wanda le daría el acre matecito de ella que él no gozara. Y este pensamiento gestado en qué limo del subconsciente cruzó raudo como un pez escurrido en la lengua golosa de las algas. Después, bebió a grandes tragos vino tinto, en la misma botella de mesa. Enjugose los labios con los dorsos de las manos. Y sigilosamente salió a la calle, al camino de su propia vida y de su muerte.
* *
En verdad, un reventón de oro inundó el valle carnoso y jugoso de viñedos maduros; de maizal barbado, de apretados blancos dientes. De frutales jibosos de pomas. Y hortaliza de repollos pavos en celo, metálicos, vegetales. Y encrespadas, verdes aguas, en riña detenidas. Sol de abejas de olor de mar, sobre el trabajo sudado y calloso de los campos, las fábricas, la obra de ladrillos.
* *
El sargento Ovalle desembocó en el callejón del Salto por una callejuela tortuosa y polvorienta. Ante sus ojos abríase un campo de viñas y vegas, de melonares y sandiales. Verdura de zanahorias. Y maizal. De ajos cojonudos trepándose en las eras. Melones escritos y de rosada carne. Las sandías maduras hozaban en la yerba, la colita enroscada, como marranos verdes. Íbase bordeando el camino de nogales con troncos de plateadas escamas. De álamos azules y élitros sonoros. Castaños de encendida corpulencia. El campo todo bullía su verdor a borbotones en los sauces de bruces y moqueando sobre el caz de aguas corrientes y cenagosas. Y la luz era de un verde agrio de limón entre las ramas.
Esta visión de campo abrió un claro de alegría en el ánimo sombrío del sargento. Sobre su cabeza, en la majestad del cielo, volaban, trepidando, unos tiuques de la tierra, en rogativas de la lombriz de los campos, abiertos como rasgada pulpa. Sus chillidos de agua mellaban la rubia sonoridad de la mañana.
Un rumor de farfulla circulaba en su alma. No distinguía las voces, sino más bien un duro pesar lo aplastaba, como si hubiera entregado su intimidad donde sufría a solas. La alegría de los otros lo poseía de pronto; luego, poco a poco, perdía la noción de sí mismo, siendo en su pureza, manchada de resentimientos, quedando sólo un vacío de vida reflexiva, donde aullaba su ser interior desconocido. Los hombres agrupados eran, igualmente, bestias gozosas, en su pequeño placer y voluptuosidad incoloros. Entonces, él se armaba de sí mismo, y les mostraba aquella parte de sus personas que ellos no veían, ridícula joroba, rebajándose, pisoteándose, para rebajarlos y pisotearlos sordamente, ¡Qué espectáculo más repugnante mostraba el sargento en la consideración de aquel monstruo de mil cabezas! Deseaban estrangularlo allí mismo, matarlo, porque ellos eran lo mínimo de sus «personas» aunado. Algunos rostros enrojecían de furor, queriendo recuperarse y avanzar hacia el desalmado; pero les retenía el estupor y su masa indecisa. Había creado en torno su soledad. Cada cual lo había asesinado en su propia conciencia. Y estaban ya todos
tranquilos, olvidándolo.
Llegó a un varón donde se rascaba el espinazo un caballejo flor de habas. Saltó una pirca. En el potrero, junto a un rincón de zarzamoras, un burro, espíritu pesado, rebuznó en pergamino, afilando su desesperanza; después, dio en retozar, derribando sus gafas de aguas turbias. ¡Idiota, en su babel de lenguas!
Al fondo, a dos carrillos, gruñía un horno encendido. Al lado de este ogro, cobijada por un sauce corpulento y retorcido, humeando, mostraba sus adobes y calaminas el rancho de la vieja Pistolas, donde tenían su pensión los canteros del cerro. El sargento Ovalle atravesó una cerca de alambres de púas. Había en su conciencia ahora un oscuro terror. Su crisis apacentaba de la agonía de su yo íntimo frente a los valores morales, sociales, confusos, que iban lamiendo y bañando su alma, como una perra pariendo lame limando a su recién nacido. La parte más noble de Chile vive fuera de la ley, porque no vive su ley y la teme. Los otros se hicieron su ley, amparando bajo ella su mediocridad. Hacen cumplir al pueblo algo que no conoce el pueblo, ajeno al pueblo, sin su deseo. Ahora esa red de tiranía está goteando el moho de su carcoma. ¡Pues bien, que se pudra!
Bajo el emparrado, conversaban y tomaban café dos parroquianos canteros: el fraile Horacio y el rey Humberto.
El sargento Ovalle se introdujo en el rancho por detrás de las casas. Una vieja, pequeña y enteca, pero de recio carácter varonil, lo recibió zalamera. Conocía Ovalle a la vieja Pistolas desde muchos años en vida del finado. Ambos recordaban siempre el asalto de que habían sido objeto la vieja Pistolas y su difunto marido.
–Creyeron rico a Eulalio por el despacho y el depósito de vinos que trabajábamos. A mí me dejaron por muerta. Pero pronto sanaron mis heridas. –y ahora ahí en el cinto cargaba su pistola. Y su puntería era escogida. Bien lo sabían los hombres cuando se picaba de trago la vieja. Entonces, a balazos, le arrancaba el cigarrillo de la jeta, como una prueba de cariño, al parroquiano mozo, que por macho admiraba la vieja, sin quererlo para ella, porque en el decir de todos, la vieja había sido sólo de su marido. Y era garbosa, a mujeriegas en su alazano, no como las gringas que, a horcajadas, muerden el lomo del caballo, cuando iba de compras al poblado. Y sin menoscabarse, disfrutaba de la simpatía de las gentes, cómica con sus botines de hombre y su sombrero calañés, atravesado sobre su pequeña moña encanecida.
–¡Un caldo de cabeza, que eso engorda, para don Pedro! –ordenó a la cocinera. Y ella misma, la vieja Pistolas, sirvió unos matecitos de chicha para el sargento y para ella.
En la otra pieza, en el dormitorio de la vieja, alguien arrancó una risotada al arpa dormida. Acaso la Chenda, muchacha que habían regalado, pequeñita, unos pobres inquilinos a la vieja, para consuelo de su soledad y que tan graciosamente pulsaba la alegría de los rudos canteros.
Sorbiendo su caldo, Ovalle contemplaba el cerro pajizo de pasto, cuyo vientre mostraba la profunda herida de la cantera. Los faldeos, cultivados a trozos, y en lo alto, vestido de espinos y pinos. Al otro lado del San Cristóbal, el río Mapocho, como un cristal detenido entre piedras. Más lejos, el Manquehue, duro de uñas y huellas. Después, diose a mirar de reojo a los parroquianos canteros y a escuchar su habla sabrosa.