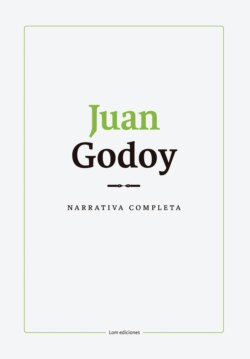Читать книгу Narrativa completa. Juan Godoy - Juan Gualberto Godoy - Страница 25
II
ОглавлениеNi una nube en el cielo al rojo, pulido y brillante. Una gallina, acezando de las agallas, flojas las alas, sesteaba bajo unas matas. Corolas de radiche como velloncitos de lana sucia, se enredaban en los zarzales. Olor penetrante de los paicos.
Frutitos de clonquis, amarillando de espinas, viajaban prendidos a la bastilla de los pantalones de Edmundo, quien, borracho, había abandonado el bar. Miraba lejanías. Rechinaba los dientes y gesticulaba ridículo. La lija reseca.
A dos pasos del depósito de vinos de la Tarifeño, resudaba sentado el Cojín. Edmundo le vio su pierna enferma, con rama tensa, rematada en pulpa, roja de pus, de su dedo gordo, gangrenado. La barba, sedosa y negra, moruna en la tez cetrina.
Con habilidad de mujer, se hurgaba la ropa, despiojándose .
–¡Eh, Cojín, echa un trago! –lo invitó Edmundo, empinada y rebalsada su humanidad, como si las fuerzas todas, bullentes y reidoras del mundo, brotaran en él, y él mismo pisara racimos morados, y sangre destilaran sus labios y sus pies, y su corazón, tremendo en la cólera de su cariño, estrujado de vinos sangrientos.
Se alzó el Cojín para caminar. Apoyaba su cuerpo de bruces, en tronco de membrillo que le servía de cayado y sobrada defensa de perros y de hombres. Iscariote, cuando atardecido, una burra dulce, retoñada, ungía el paisaje de olivos y viñas y castaños, de unción evangélica.
–¡Medio pato de tinto! –alborotó Edmundo el depósito de vinos de la Tarifeño, alargando al Cojín un puñado sonoro de chauchas de níquel.
–¡Gracias, patrón! –dijeron una boca gruesa, unos ojos reventados de lágrimas.
Edmundo no era un patrón. Había tal deificación suya, pisador de lagar sobre rubios racimos de su carne de humanidad, exprimiendo el divino jugo, hasta llegar a Él, Dios, y no ahogarse en su ceño, sino ceñudo visitarle, y desafiarle exhausto.
En la curtiembre trabajaba aquel hombre. Allí había quedado cojo el Cojín. Acaso en una riña. Traía los pesos y los entregaba a su mujerona lustrosa y juanetuda, con dos críos pintados por su hombría. ¡Carne de perros! Eran hembras. Ahora estaban grandes y lindas sus dos hijas, y vivían en aquella casa rodeada de jardines, con naranjos valencianos de gajos rojos de coágulos, de raíz bermeja, agarrada al corazón mismo de los muertos, y limoneros, reverdecida de yedras de los goces. Tras los cristales, se besaban parejas insulsas, muchachas lindas, casi niñas, con hombres de cráneos coronados, brillosos y untosos, comidos de calvicie. «Huevos sin sal» –decían las viejas.
Ganas le daban al Cojín de beberles la sangre que les diera a esas malas hembras. Acaso no eran hijas sino de su mujer que servía allí mismo la cocina.
Aquella su pierna tiesa y podrida. Bebía por eso. Y se emborrachaba. Y llegaba borracho a su casa, huroneando. Ella le hurgaba los bolsillos para hallar las boletas de empeño de sus ropas interiores de mujer y sus vestidos. Sus amigos estaban todos en la calle contemplándole: Ramón, el de cara fofa, tiritona, de carne recocida; el huacho Arturo, aquimbado y armado de quisca en la oreja quebrada, el Caballo Bayo, tirero y huesero, de andar marino. La mujerona lo amarró a un tronco de guindo seco, y lo cubrió de cardenales como si machucara a un membrillo, salpicándose las ropas de los acres jugos. Se quedó allí sentado llorando el Cojín. Dejaba la casa en su corazón. Alzose. Y convulso de llanto, caminaba pespunteando lo andado, con su flaco colchón tripudo a las espaldas, e iba por la calleja polvorienta, orillada de curiosos. Un sol cansado brillaba en la boca del camino, crinado de luz muja y volcada en los cardos bordosos con piel de lagarto. ¡El Cojín! Su cuerpo de bruces, apoyábase en tronco de membrillo que le servia de cayado y sobrada defensa de perros y de hombres.
–¡Tanto que t’hey querío, mujer. Y vos no me habís correspondío! –se quejaba a gritos el Cojín entre sollozos. Y regaba de lágrimas su sendero de escarnio. En el hueco que dejaba la lluvia también lo imaginaba Edmundo. Un puñado de sombra que cayera en los charcos, goteando el canto de
los chunchos.
–El Cojín vive de sus rentas –dijo la vinera, cabeceando con el chuico que vaciaba como si se vaciara ella. Y el Cojín agradecía el veneno que le daban, los injertos de su propia carne que, de tarde en tarde, le hacían en el hospital San Vicente, para curarlo, brotando su pulpa llagada, de una pierna a otra pierna, anegado su cuerpo de espíritu.
Las ollas hervían toda la huerta.
Dormidos de sol los matorrales, el Cojín se expulgaba y despiojaba la fauna de los pobres. En invierno, chorreando las lluvias, le trenzaban una manta el pulguerío y la piojada, los vahos calientes del vino. Dormía su corpachón, encogido, en huequito de suelo, tan chiquito, en cualquier parte, como un quiltro arestiniento, hostigado de rasquidos.
–Y bien, Cojín. Reflexionemos –le dijo Edmundo, hipando su borrachera–; dime cumplidamente y de una vez por todas ¿cuándo te vas a matar?
–¿Yo, patrón?
–Sí, tú– exclamó el joven, clavándole ojos acerados. –Comes, bebes y te refocilas, y no haces nada. ¡Vaya una excrecencia! ¿Cuándo? Di.
El barrio lo quería al Cojín. En todas partes tenía su sopa y su pan. Vino en los depósitos. Vino barato de los conchos. Y le temblaba su mano, al coger la medida mohosa y vaciarla en la boca suya, de mellada sonrisa, como un tesoro o brasa que ardiera sus humores.
–¿Cuándo? Di –insistió el joven.
Se le quebró la voz al Cojín. Nadie nunca le había dicho eso. Él vivía como un pájaro volado, cediéndolo todo a todos, y aunque su cuerpo de gigante se ovillaba en un jeme de tierra, temía ofender con su cuerpo porfiado de vida, siempre de pie.
–Déme un rególver o un cuchillo y me mato delante de Ud. mesmo, patroncito. Todos me pisan como a un finao seco al sol y me huelen mal. Pero vea Ud., mi estudiante, tengo mi mujer y mis hijas, y las mamas dicen a sus niños cuando me ven pasar: «Chitón, que ahí viene el Cojín». Y los niños buscan el regazo de sus madres, mirándome asustados, sus caritas curiosas, sucias del barro de las lágrimas, en el carrillo de las frutas. Y yo les sonrío bondadoso. ¡Bah, mi estudiante, soy el cuco de los niños! Y adivino el gesto de los padres, hombres maduros, mostrándome a sus muchachos, ya güainitas, para que no sean como yo, un ejemplo del vicio, y cojan su camino, pues, el mal está pa que si haga el bien, patrón. Lo pior pa que si haga lo mejor, y viceversa. Aún no ha terminado; sí, patrón –y lloraba y reía con risa de ventrílocuo.
Se limpió las lágrimas con los dorsos de sus manos huesosas, de largas uñas enlutadas. Y se amarró los pantalones, para vivir, con soga de ahorcarse.
En la esquina, la Pichanga, con su tacón torcido, golpeaba impaciente la tierra apisonada. El Cojín miró a Edmundo con cara de degollado.
–Oiga, patrón, me faltan dos pesos –dijo, con voz que le brotaba de la podrida entraña. Y miró hacia la esquina donde la Pichanga cimbraba las nalgas, provocando.
Edmundo metió los dedos en un bolsillo del chaleco, y entregó los dos pesos al Cojín.
A lo lejos, resonaba la voz de Lucho, el hojalatero de cara ácida, marido de la Pichanga:
–¡Tetera, cafetera, cacerola, escupidera, lavatorio, jarros, recipientes, palmatorias, que componeerleee hum! –placenta de guturaciones seguía al pregón interminable. Más lejos aún, Lucho seguía ganándose la vida.
Caminaba el Cojín, detrás de la Pichanga, postremos pasos, hilvanando a la vida su cojera.
Después, todo se llagaba de luz tibia y morada: la cordillera lejana, los cerros bajos que ciñen la hondonada, los breñales y trigales de yuyo maldito, y el paisaje de olivos, y viñas, y castaños, con burra dulce, retoñada, que ungía el paisaje moribundo, de sauces llorones, vidriosos, implorantes, de unción evangélica.
–¿Cuándo me mataré yo, Dios mío? –se preguntó Edmundo.
¡Masa de peras verdes!
¡Zorra de las uvas!
¡Olmo, olmo, olmo!