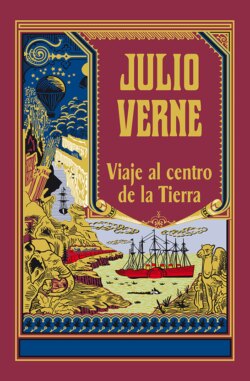Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMe dirigí a las márgenes del Elba.
VII
Tal fue el final de aquella memorable sesión, que hasta me dio calentura. Salí del gabinete de mi tío como aturdido, y no había bastante aire para reponerme en las calles de la ciudad. Me dirigí a las márgenes del Elba, hacia la barca de vapor que pone en comunicación la ciudad con el camino de hierro de Hamburgo.
¿Estaba convencido de lo que acababa de oír? ¿No me había dejado fascinar por el profesor Lidenbrock acostumbrado a dominarme? ¿Debía tomar por lo serio su resolución de ir al centro del Globo terrestre? ¿Acababa de oír las insensatas especulaciones de un loco o las deducciones científicas de un gran genio? Y en todo aquello, ¿dónde se hallaba la verdad? ¿Dónde empezaba el error?
Divagaba entre mil hipótesis contradictorias, sin poder asirme a ninguna.
Recordaba, sin embargo, que había quedado convencido, aunque mi entusiasmo empezaba a moderarse. Así es que hubiera querido partir inmediatamente para no tener tiempo de reflexionar. En aquel momento no me hubiera faltado valor para preparar mi equipaje.
Preciso es, sin embargo, confesar que una hora después había menguado mi sobreexcitación; disminuyó la tirantez de mis nervios, y desde los profundos abismos de la Tierra subí a la superficie.
—¡Eso es absurdo! —exclamé—. ¡Eso no tiene sentido común! ¡Eso no es una proposición formal que pueda hacerse a un joven sensato! Nada de eso existe. He dormido mal, he tenido una pesadilla, un mal sueño.
Había, sin embargo, seguido las márgenes del Elba por las afueras de la ciudad. Después de pasar el puerto, llegué a la carretera de Altona. Un presentimiento me conducía, un presentimiento que vi justificado, pues no tardé en divisar a mi adorada Graüben, la cual, a pie, se dirigía resueltamente a Hamburgo.
—¡Graüben! —grité desde lejos, llamándola.
La joven se detuvo algo turbada; presumo que sería por haberse oído llamar en una carretera. Diez pasos me bastaron para llegar a ella.
—¡Axel! —dijo ella con sorpresa—. ¡Ah! ¡Has venido a encontrarme! ¿Por qué has venido?
Pero al mirarme detenidamente, Graüben no pudo menos de notar mi aspecto inquieto, trastornado.
—¿Qué te pasa? —dijo, tendiéndome la mano.
—¡Qué me pasa, Graüben! —exclamé.
En dos segundos y en tres frases mi hermosa virlandesa estuvo al corriente de la situación. Permaneció algunos instantes silenciosa. ¿Palpitaba su corazón al compás del mío? No lo sé, pero su mano, cogida por la mía, no temblaba. Dimos sin hablar unos cien pasos.
—¡Axel! —me dijo al fin.
—¡Graüben de mi vida!
—Vas a emprender un hermoso viaje.
A estas palabras di un salto.
—¡Sí, Axel, un viaje digno del sobrino de un sabio! ¡Siempre está bien que un hombre se haya distinguido por alguna gran empresa!
—¡Cómo, Graüben! ¿No me disuades de intentar una expedición semejante?
—No, amado Axel, y a ti y a tu tío os acompañaría de buena gana, si una pobre joven no fuese para vosotros un estorbo.
—¿Lo dices de veras?
Encontré dando gritos, corriendo de aquí para allá.
—¡Tan de veras!
¡Ah! ¡Mujeres jóvenes, corazones femeninos siempre incomprensibles! ¡Cuando no sois los seres más tímidos de todos, sois los más valientes! La razón no ejerce sobre vosotros ningún imperio. ¡Cómo! ¡Graüben me animaba para tomar parte en la expedición! ¡Y ella misma hubiera sin miedo acometido la aventura! ¡Y me empujaba para que yo me arrojase ciegamente a una empresa tan temeraria, y me amaba, sin embargo!
Yo estaba desconcertado y hasta ruborizado.
—Graüben —le dije—, veremos si hablas mañana del mismo modo.
—Lo mismo, amado Axel.
Ella y yo, asidos de la mano, pero guardando un profundo silencio, continuamos nuestro camino. Yo estaba quebrantado por las emociones de aquel día.
—Después de todo —dije para mí—, las calendas de julio están aún lejos, y, antes que lleguen, pueden pasar muchas cosas que contraríen la expedición o curen a mi tío de la manía de viajar bajo tierra.
Entrada ya la noche, llegamos a la casita de Königstrasse. Esperaba hallarla tranquila, con mi tío acostado, según tenía por costumbre, y con la buena Marta limpiando el comedor con los zorros antes de retirarse.
Pero no había contado con la impaciencia del profesor. Lo encontré dando gritos, corriendo de aquí para allá en medio de una turba de mozos de cuerda que descargaban ciertas mercancías en la calle. Marta no sabía a qué atender y estaba atolondrada.
—¡Ven, Axel, date prisa, desgraciado! —exclamó mi tío, apenas me percibió desde lejos—. ¡Ni tu maleta está hecha ni puestos en orden mis papeles, y no encuentro la llave de mi saco de noche y no me traen las polainas!
Quedé como quien ve visiones. La voz me faltaba, y con dificultad pudieron mis labios articular estas palabras:
—¿Conque partimos?
—Sí, desventurado, y en lugar de estar aquí, te vas de paseo.
—¿Partimos? —repetí con voz ahogada.
—Sí, pasado mañana al amanecer.
No pude oír más y me metí en mi cuarto.
Ya no quedaba duda. Mi tío había dedicado toda la tarde a procurarse parte de los objetos y utensilios necesarios para su viaje. La calle estaba atestada de escalas de cuerda, cuerdas con nudos, antorchas, calabazas, grapones de hierro, zapapicos, bastones y azadas, y otra porción de instrumentos con que se hubieran podido cargar diez hombres.
Pasé una noche terrible. Al día siguiente oí muy temprano que me llamaban. Estaba decidido a no abrir la puerta de mi cuarto, pero cómo no ceder a la dulce voz que me decía:
—¿No abres, mi amado Axel?
Salí de mi miedo. Creía que mi abatimiento, mi palidez, mis párpados amoratados por el insomnio, iban a producir a Graüben un gran efecto y que modificarían sus ideas.
—¡Ah! Ya veo, mi adorado Axel —me dijo—, que estás mejor y que la noche te ha calmado.
—¡Calmado! —exclamé.
Había en mi cuarto un espejo y me miré. No tenía tan mala cara como yo mismo me había figurado, parecía imposible.
—Axel —me dijo Graüben—, he estado mucho rato en conversación con mi tutor. Es un sabio valiente, un hombre de gran resolución, y tú no olvidarás que su sangre corre por tus venas. Me ha dado a conocer sus proyectos, sus esperanzas, el porqué y el cómo espera alcanzar su objeto. Lo alcanzará, no lo dudo. ¡Ah! ¡Amado Axel! ¡Cuán bello es sacrificarse por la Ciencia! ¡Cuánta gloria aguarda al señor Lidenbrock, gloria que refluirá en su compañero! Cuando vuelvas, Axel, serás un hombre, serás igual a tu tío, estarás en libertad de hablar, en libertad de obrar, en libertad, en fin, de...
Se ruborizó y no terminó la frase. Sus palabras me reanimaban. No quería, sin embargo, creer en nuestra separación. Obligué a Graüben a entrar conmigo en el gabinete del profesor.
—Tío —dije—, ¿estáis, pues, decidido a partir y a llevarme con vos?
—¡Vaya pregunta! ¿Lo dudas?
—No —dije para no contrariarle—. Pero quisiera que me dijeseis quién os mete tanta prisa.
—¿Quién? ¿Quién ha de ser más que el tiempo? ¡El tiempo, que huye con una velocidad que desespera!
—Sin embargo, no estamos más que a 26 de mayo, y hasta últimos de junio...
—¿Crees, ignorante, que es tan fácil pasar a Islandia? Si no te hubieses separado de mí como un loco, te habría llevado a la Administración Central de Copenhague, a cargo de Liffender y compañía; habrías visto que de Copenhague a Reykjavík no hay más que un servicio, el 22 de cada mes.
—¿Y qué?
—¡Y qué! Si esperásemos el 22 de junio, llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra del Scartaris acariciando el cráter del Sneffels. Es, pues, preciso llegar a Copenhague cuanto antes, para encontrar allí un medio de transporte. ¡Anda a hacer tu maleta!
No había respuesta que dar. Volví a mi cuarto; Graüben me siguió. Ella fue quien se encargó de poner en orden en mi maleta los objetos que requería mi viaje. Estaba tan poco afectada como si se hubiese tratado de un paseo a Lubeck o a Heligoland. Sus manecitas iban de un objeto a otro sin precipitación. Hablaba con calma. Me daba en favor de nuestra expedición las razones más discretas. Me encantaba y me causaba enojo. Llegué a encolerizarme, pero ella no hacía caso de mis arrebatos y continuaba metódicamente su tranquila tarea.
Se pasó por fin la correa por la última hebilla de la maleta. Descendí al cuarto bajo.
Durante aquel día se habían multiplicado los proveedores de instrumentos de física, armas y aparatos eléctricos. La buena Marta no sabía lo que le pasaba.
—¿El señor se ha vuelto loco? —me dijo.
Hice con la cabeza una señal afirmativa.
—¿Y os lleva consigo?
Repetí la misma señal.
—¿A dónde? —dijo ella.
Indiqué con el dedo el centro de la Tierra.
—¿Al sótano? —exclamó la pobre anciana.
—No —dije yo—. ¡Más abajo!
Llegó la noche. Yo no tenía ya conciencia del tiempo transcurrido.
—Hasta mañana por la mañana —dijo mi tío—, partimos a las seis en punto.
A las diez de la noche me dejé caer sobre mi cama como un cuerpo inerte.
Durante la noche el terror me asaltó de nuevo.
La pasé soñando con precipicios. Estaba delirando. Me sentía cogido por la vigorosa mano del profesor, arrastrado, despeñado, hundido. Caía al fondo de insondables abismos con esa precipitación creciente de los cuerpos abandonados en el espacio. Mi vida no era más que una caída interminable.
Marta y la joven nos dieron un último adiós.
Me levanté a las cinco, quebrantado, molido, rendido de conmoción y de fatiga. Bajé al comedor. Mi tío estaba sentado a la mesa. Devoraba. Yo le miré con un sentimiento de horror. Pero Graüben estaba allí, y no dijo una palabra. No pude pasar un bocado.
A las cinco y media se oyó el ruido de las ruedas de un carruaje. Acababa de llegar un espacioso coche para llevarnos al camino de hierro de Altona. En un momento se llenó con la balumba de fardos de mi tío.
—¿Y tu maleta? —me dijo.
—Está a punto —respondí desfallecido.
—¡Bájala pronto! ¡Despacha o no vamos a coger el tren!
Me pareció entonces imposible luchar contra mi destino. Subí a mi cuarto, y dejando deslizar la maleta por su propio peso por los peldaños de la escalera, la fui siguiendo.
En aquel momento mi tío ponía solemnemente en manos de Graüben las riendas de la casa. Mi encantadora virlandesa conservaba su calma habitual. Abrazó a su tutor, pero no pudo contener una lágrima al aplicar a mi mejilla sus dulces labios.
—¡Graüben! —exclamé.
—Anda, mi amado Axel —me dijo ella—, anda, dejas a tu prometida y a la vuelta encontrarás a tu mujer.
Estreché a Graüben entre mis brazos y tomé asiento en el coche. Marta y la hermosa joven, desde el umbral de la puerta, nos dieron un último adiós.
Después, los dos caballos, excitados por el silbido del conductor, se lanzaron al galope por la carretera de Altona.