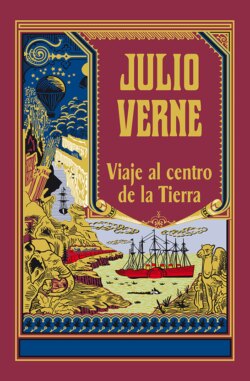Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX
ОглавлениеLlegó el día de la marcha. La víspera, el señor Thompson, siempre complaciente, nos había entregado cartas de recomendación, de lo más apremiantes, para el conde Trampe, gobernador de Islandia; para Pictursson, coadjutor del obispo; para Finsen, alcalde de Reykjavík. En recompensa, mi tío le otorgó los apretones de mano más afectuosos.
El día 2, a las seis de la mañana, nuestros preciosos bagajes estaban a bordo de la Valkyrie. El capitán nos condujo a unos camarotes estrechos que parecían garitas.
—¿Tenemos buen viento? —preguntó mi tío.
—Excelente —repitió el capitán Bjarne—. Viento del sudeste. Vamos a salir del Sund a un largo y a todo trapo.
Unos instantes después, la goleta, con su trinquete, su cangreja, su gavia y sus juanetes, aparejó y entró en el estrecho a toda vela. Al cabo de una hora, la capital de Dinamarca parecía abismarse en las lejanas olas y la Valkyrie rozaba casi la costa de Elsenor. En la disposición nerviosa en que yo me encontraba, esperaba ver la sombra de Hamlet errando en el terrado de la leyenda.
—¡Sublime loco! —decía yo—. ¡Tú sin duda aprobarás nuestra empresa! ¡Nos seguirás tal vez para buscar en el centro del Globo una solución a tu eterna duda!
Pero nada apareció en los antiguos terraplenes. El castillo es, además mucho más moderno que el heroico príncipe de Dinamarca. Sirve actualmente de suntuoso alojamiento al portero de aquel estrecho del Sund, por el cual pasan todos los años quince mil buques de todas las naciones.
El castillo de Krongborg desapareció luego velado por la bruma, y lo mismo la torre de Helsinborg, que se levanta en la costa de Suecia, y la goleta se inclinó ligeramente impelida por las brisas de Cattegat.
La Valkyrie era muy velera, pero con un buque de vela no se sabe nunca cuándo se llegará al término de un viaje. Transportaba a Reykjavík carbón, alfarería, vestidos de lana y un cargamento de trigo. Bastaban para la maniobra cinco tripulantes, que eran todos daneses.
—¿Cuánto durará la travesía? —preguntó mi tío al capitán.
—Unos diez días —respondió éste— si al atravesar las Feroe no encontramos vientos frescos del noroeste.
—¿Pero no se suelen experimentar retrasos considerables?
—No, tranquilizaos, llegaremos.
Al anochecer, la goleta dobló el cabo Skagen, en el extremo norte de Dinamarca, atravesó durante la noche el Skager-Rak, costeó la extremidad de Noruega, cruzando por el cabo de Lindnes, y entró en el mar del Norte.
Dos días después, divisamos la costa de Escocia a la altura de Peterheade, y la Valkyrie hizo rumbo hacia las Feroe pasando por entre las Orcadas y las Shetland.
No tardaron las olas del Atlántico en azotar los flancos de nuestra goleta, y tuvimos que andar de vuelta y vuelta para picar el viento del norte que no sin trabajo nos permitió alcanzar las Feroe. El 8, el capitán reconoció Myganness, la más oriental de aquellas islas, y desde aquel momento encaró el bauprés al cabo Portland, situado en la costa meridional de Islandia.
No ofreció la travesía incidente alguno notable. No me mareé, pero mi tío no dejó un momento de estar enfermo, lo que le tenía de muy mal humor, y sobre todo, muy avergonzado.
No pudo, pues, preguntar nada al capitán Bjarne, acerca del Sneffels, los medios de comunicación y las facilidades de transporte, por lo que tuvo que aplazar sus investigaciones y pasó todo el tiempo que duró la travesía echado en su camarote, que se estremecía a cada balance.
El 11 doblamos el cabo Portland, permitiéndonos el tiempo, que estaba entonces claro, distinguir el Myrdals Yokul, que le domina. El cabo se compone de un peñasco de rápidas pendientes que está solo en la playa.
La Valkyrie se mantuvo prudentemente a cierta distancia de la costa, echándose al oeste, en medio de un gran número de ballenas y tiburones. No tardó en aparecer un inmenso peñasco agujereado de parte a parte, cruzado con furia por el mar espumoso. Pareció que los islotes del Westman brotaban del océano, como un sembrado de rocas en la líquida llanura. Desde aquel momento la goleta se hizo mar adentro para doblar de lejos el cabo de Reikjaness, que forma el ángulo occidental de Islandia.
La marejada no permitía a mi tío subir a cubierta para admirar aquellos acantilados que flagelaban los vientos del sudoeste.
Cuarenta y ocho horas después, pasada una tempestad que obligó a la goleta a huir a palo seco, vimos levantarse al este la boya de la punta Skagen, cuyas peligrosas rocas se prolongan mar adentro a mucha distancia. Un práctico islandés vino a bordo y, transcurridas tres horas aproximadamente, la Valkyrie fondeó delante de Reykjavík en la bahía de Faxa.
Entonces salió el profesor de su camarote, algo pálido y quebrantado, pero entusiasta como siempre, y llevando su satisfacción impresa en el semblante.
La población de la ciudad, a la cual interesaba singularmente la llegada de un buque, en el cual todos tenían algo que recoger, se agrupó en el muelle.
Mi tío abandonó de prisa y corriendo su cárcel flotante, por no decir su hospital. Pero antes de abandonar la cubierta, me arrastró hacia la proa, y me indicó con el dedo, en la parte septentrional de la bahía, una montaña que tenía dos picos, un doble cono cubierto de nieves eternas.
—¡El Sneffels! —exclamó—. ¡El Sneffels!
Después de haberme, con un gesto, recomendado absoluto silencio, bajó al bote que le esperaba. Le seguí, y pusimos inmediatamente el pie en el suelo de Islandia.
Apareció de improviso un sujeto de buena figura, vestido de militar. No era, sin embargo, más que un simple magistrado, el gobernador de la isla, el barón Trampe en persona. El profesor lo reconoció al momento, y le entregó sus cartas de recomendación, entablándose un breve diálogo en danés en el cual no tomé parte.
De aquella primera entrevista resultó que el barón Trampe se puso enteramente a disposición del profesor Lidenbrock.
Mi tío fue recibido del modo más lisonjero por el alcalde, señor Finsen, no menos militar por su traje que el gobernador, pero igualmente pacífico por temperamento y estado.
En cuanto al coadjutor Pictursson, estaba a la sazón girando una visita episcopal por el norte de su diócesis, por lo que tuvimos que resignarnos a no verle hasta más adelanté. Pero entramos en relaciones con un sujeto dignísimo, cuyo auxilio nos sirvió de mucho. Se llamaba Fridriksson, y era catedrático de Ciencias Naturales en la escuela de Reykjavík. Era un sabio modesto, y no hablaba más que islandés y latín. Me ofreció sus servicios en la lengua de Horacio, y conocí al momento que estábamos formados para comprendernos. Fue efectivamente el único personaje con quien estuve relacionado durante mi permanencia en Islandia.
Vista de Reykjavík.
Aquel hombre excelente puso a nuestra disposición dos cuartos de los tres que componían su casa, y en ellos nos instalamos con todo nuestro equipaje, cuyo número asombró un poco a los habitantes de Reykjavík.
—Vamos bien, Axel —me dijo mi tío—, lo más difícil ya está hecho.
—¿Cómo? —exclamé yo—. ¿Lo más difícil?
—Sin duda, ya no tenemos que hacer más que bajar.
—Si lo tomáis así, tenéis razón, pero en fin, después de haber bajado tendremos que volver a subir, supongo.
—¡Oh! Eso me tiene sin cuidado. ¡Conque, manos a la obra! No tenemos tiempo que perder. Voy ahora a la biblioteca. Acaso encuentre en ella algún manuscrito de Saknussemm, que me alegraré de poder consultar.
—Entretanto, yo visitaré la ciudad. ¿No haréis vos otro tanto?
—¡Oh! La ciudad me interesa poco. Lo curioso en esta tierra de Islandia no está encima, sino debajo.
Salí, paseando sin saber por dónde.
No es fácil extraviarse en las dos únicas calles de Reykjavík. A nadie tuve que preguntar para saber mi camino, lo que con el lenguaje de los gestos se expone a muchas equivocaciones.
La ciudad se extiende entre dos colinas en un terreno bastante bajo y pantanoso. Por un lado cubre este terreno un montón de lavas y baja suavemente hacia el mar. Por el otro lado se extiende la vasta bahía de Faxa, en la que la Valkyrie era en aquel momento el único buque anclado. Está la bahía limitada al norte por el enorme ventisquero de Sneffels, y ordinariamente se hallan en ella fondeados algunos buques pesqueros ingleses y franceses, pero entonces se hallaban pescando en las costas orientales de la isla.
La más larga de las dos calles de Reykjavík es paralela a la playa, y en ella residen los mercaderes y negociantes, en cabañas de madera formadas de vigas encarnadas puestas horizontalmente. La otra calle, más al oeste, avanza hacia un lago de poca extensión, entre las casas del obispo y otros personajes no dedicados al comercio.
Recorrí muy pronto aquellas callejas tristes y sombrías. A trechos vislumbraba un poco de tierra cubierta de césped descolorido, como un tapiz viejo de lana raído por el uso, o bien alguna apariencia o conato de huerta, cuyas escasas verduras y legumbres, patatas, coles y lechugas hubieran apenas podido figurar en una mesa liliputiense. Algunos alelíes enfermizos mendigaban también un rayo de sol.
A la mitad de la calle no comercial encontré el cementerio público, que es bastante espacioso, y está cercado por una tapia de tierra. Pocos pasos me bastaron desde allí para llegar a la casa del gobernador, que es un edificio que se compara a la casa de la municipalidad de Hamburgo, un palacio rodeado de chozas en las cuales se alberga la población islandesa. Entre el lago y la ciudad se levanta la iglesia construida según el gusto protestante, y formada de piedras calcinadas extraídas de los mismos volcanes inmediatos. Su techo de tejas coloradas ha de volar evidentemente por el aire, con mucho sentimiento de los fieles, al arreciar los vientos del oeste.
En una eminencia próxima distinguí la Escuela nacional, donde, según más adelante me dijo nuestro huésped, se enseña hebreo, inglés, francés y danés, cuatro lenguas de las cuales, vergüenza me da decirlo, no sabía yo una palabra. Yo hubiera sido el último de los cuarenta discípulos que iban a aquel colegio, y ni digno hubiera sido de acostarme con ellos en aquellos armarios de dos estantes en que una noche sola bastaba para ahogar a los que eran un poco delicados.
En menos de tres horas visité la ciudad y sus alrededores. El aspecto general era singularmente triste. No había árboles, ni vegetación alguna. Dondequiera se presentaban picos de rocas volcánicas. Las chozas de los islandeses, que son de tierra y turba, tienen las paredes inclinadas hacia dentro de suerte que parecen tejados puestos en el suelo. Pero aquellos tejados son praderas relativamente fértiles, en que gracias a la temperatura de la habitación, más elevada que la del aire libre, nace la hierba con alguna abundancia, siendo preciso segarla para que los animales domésticos no pasten en ellos.
Encontré durante mi excursión muy pocos habitantes. Al volver a la calle comercial, vi que la mayor parte de la población estaba ocupada en abrir, salar y almacenar bacalao, principal artículo de exportación. Los hombres parecían robustos, pero pesados. Eran una especie de alemanes rubios y meditabundos, que se sentían algo ajenos de la Humanidad, pobres desterrados, relegados en aquella tierra de hielo, a los cuales la Naturaleza debió hacer esquimales, puesto que les condenaba a vivir dentro del límite del círculo polar. En vano traté de sorprender alguna sonrisa en su semblante; algunas veces alteraba su rostro una contracción involuntaria de los músculos, pero aquella contracción no era una sonrisa.
Una calle de Reikjavík.
Su traje consistía en una blusa grosera de lana negra, que en los países escandinavos se llama vadmel, en un sombrero de ala ancha, un pantalón listado de rojo y un calzado que no es más que un pedazo de cuero doblado.
Las mujeres, cuyo tipo es bastante agradable, aunque carecen de expresión, tienen su semblante triste y resignado. Su vestido se reduce a un corpiño y una saya de vadmel oscuro. Las solteras llevan el pelo trenzado, formando guirnaldas que corona un gorro pardo de punto de media. Las casadas cubren su cabeza con un pañuelo de color, sobre el cual descuella una especie de cofia blanca.
Después de haber paseado un buen rato, cuando entré en casa de Monsieur Fridriksson, encontré ya en ella a mi tío en compañía de mi huésped.