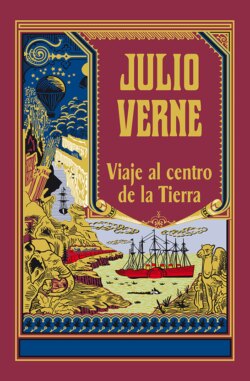Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Un domingo, el 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, volvió precipitadamente a su modesta casa, número 19, de Königstrasse, una de las calles más viejas del antiguo distrito de Hamburgo.
La buena Marta creyó sin duda que aquel día se había retrasado mucho en sus funciones culinarias, pues apenas empezaba a hervir el puchero en el hornillo.
—Bueno —dije yo para mi capote—, si mi tío, que es el más importante de los hombres, llega con hambre, armará una tremolina.
—¿Ha venido ya el señor Lidenbrock? —exclamó la pobre Marta azorada, entreabriendo la puerta del comedor.
—Sí, Marta; pero la comida no falta a su deber no estando aún cocida, pues no son las dos. La media acaba de dar en este momento en San Miguel.
—¿Cómo, pues, ha vuelto ya el señor Lidenbrock?
—Él nos lo dirá, si quiere.
—¡Ahí está! Yo me escurro, señorito Axel, vos le haréis entrar en razón...
Y la buena Marta se metió en su laboratorio culinario.
Me quedé solo. Pero eso de hacer entrar en razón, como quería Marta, al más irascible de los profesores, era imposible para un carácter tan irresoluto como el mío.
Iba a retirarme prudentemente al cuartucho que se me había destinado en el último piso, cuando oí rechinar la puerta de la calle y crujir la escalera de madera bajo la presión de unos pies que debían de ser enormes. En seguida, el dueño de la casa, atravesando el comedor, se metió en su despacho.
Al pasar rápidamente, había dejado en un rincón su bastón de pesado puño, y en la mesa su ancho sombrero cepillado a contrapelo, y me dijo con voz sonora:
— ¡Axel, sígueme!
No había tenido aún tiempo de moverme, y ya el profesor me reconvenía por mi demora con acento de impaciencia frenética.
—¿Aún no estás aquí?
Corrí al despacho de mi terrible maestro.
Otto Lidenbrock no era un hombre malo, convengo en ello; pero como antes de morir no cambie mucho, lo que me parece improbable, morirá siendo el más terrible y original de todos los hombres.
Era profesor del Johannaeum, donde daba lecciones de mineralogía, encolerizándose una o dos veces en cada una de ellas. Y no se crea que le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni que diese importancia al grado de atención con que le escuchaban, ni que se cuidaba de la ciencia que les imbuía. Enseñaba subjetivamente, según la expresión de la filosofía alemana; enseñaba para él y no para sus discípulos. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya garrucha rechinaba cuando de él se quería sacar algo; en una palabra, era un avaro.
En Alemania son bastante comunes los profesores de este género.
Mi tío, desgraciadamente, no estaba dotado de una gran facilidad de pronunciación, al menos cuando hablaba en público, lo que en un orador es un defecto lamentable. En sus demostraciones en el Johannaeum balbuceaba con frecuencia: luchaba contra una palabra recalcitrante que no quería deslizarse entre sus labios, contra una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por salir bajo la forma poco científica de una blasfemia. De aquí su cólera.
Y sabido es que en mineralogía hay denominaciones semigriegas y semilatinas difíciles de pronunciar, nombres rudos que desollarían los labios de un poeta. Estoy muy lejos de hablar mal de esta ciencia. Pero delante de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinasfaltas, de las gelenitas, de las fangasitas, de los molibdatos de plomo, de los tungstatos de manganeso o alabandina y de los titoniatos de circona, permitido está a la lengua más suelta equivocarse y tropezar.
En la ciudad era conocido el disculpable achaque de mi tío, del cual se prevalían algunos malintencionados para divertirse a su costa en los pasajes peligrosos, lo que le sacaba de sus casillas, y su mismo furor aumentaba las risas, lo que es de muy mal gusto, hasta en Alemania. Y si bien había siempre una afluencia muy considerable de oyentes en la escuela de Lidenbrock, ¡cuántos asistían asiduamente a ella sin más objeto que el de burlarse de los arrebatos de cólera del profesor!
Como quiera que sea, no me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio. Aunque rompía algunos ejemplares mineralógicos por no tratarlos en sus ensayos con bastante delicadeza y mimo, unía al genio del geólogo el discernimiento del mineralogista. Con su martillo, su punzón, su aguja imantada, su soplete y su frasco de ácido nítrico se sentía muy fuerte. Por su manera de romperse, por su aspecto, por su dureza, por su fusibilidad, por su sonido, por su olor, por su sabor, clasificaba sin vacilar un mineral cualquiera entre las seiscientas especies que cuenta la ciencia actualmente.
Así, pues, el nombre de Lidenbrock gozaba de celebridad en los gimnasios y asociaciones nacionales. Los señores Humphry Davy, de Hunboldt, los capitanes Franklin y Sabine, al pasar por Hamburgo, no dejaban de hacerle una visita. Becquerel, Ebelmen, Brewster, Dumas, Milne-Edwards, Sainte-Claire-Deville, tenían gusto en consultarle acerca de las cuestiones químicas más palpitantes. La química le debió en realidad algunos buenos descubrimientos, y en 1853 apareció en Leipzig un Tratado de cristalografía trascendental en papel de marca mayor con láminas, que no llegó sin embargo a cubrir los gastos de impresión.
Añádase a lo dicho que mi tío era conservador de un museo mineralógico, perteneciente a Struve, embajador de Rusia, cuya preciosa colección era famosa entre todos los sabios de Europa.
Tal era el personaje que me llamaba con tanta impaciencia. Figuraos un hombre alto, flaco, con una constitución de hierro, una salud a toda prueba, y un rubio juvenil, que parecía quitarle diez años a los cincuenta de que no bajaba. Sus grandes ojos giraban incesantemente detrás de unas antiparras considerables, y su nariz larga y estrecha se asemejaba a una hoja afilada. Los que se divertían a sus expensas aseguraban que la tal nariz estaba imantada y atraía las limaduras de hierro. ¡Pura calumnia! Lo que atraía su nariz era rapé en abundancia para no faltar a la verdad.
Cuando haya añadido a todo lo dicho que cada zancada que daba mi tío pasaba matemáticamente de media toesa, y que al andar tenía los puños sólidamente cerrados, lo que indica un carácter impetuoso, se le conocerá lo suficiente para que nadie desee estar en su compañía.
Vivía en una casita de Königstrasse, en cuya construcción entraban por partes iguales la madera y los ladrillos, y tenía vistas a uno de esos canales tortuosos que se cruzan en medio del más antiguo cuartel de Hamburgo, respetado felizmente por el incendio de 1842.
Verdad es que la casa, que era ya vieja, estaba un poco torcida y amenazaba con su vientre a los transeúntes, llevando su techo algo caído hacia un lado como el casquete de un estudiante de Tugendbund. Algo dejaba que desear el aplomo de sus líneas, pero se mantenía firme por la intervención de un olmo secular en que se apoyaba la fachada, el cual al llegar la primavera se cubría de botones que se veían al trasluz de los vidrios de las ventanas.
Para lo que suele tener un profesor alemán, mi tío era bastante rico. La casa le pertenecía toda, continente y contenido. El contenido consistía principalmente en su ahijada Graüben, joven virlandesa de dieciocho años, Marta y yo. En doble calidad de sobrino y huérfano, pasé a ser su ayudante preparador en sus experimentos.
Confieso que excitaron mi entusiasmo las ciencias geológicas. Circulaba por mis venas sangre de mineralogista, y no me aburrí nunca en compañía de mis preciosos pedruscos.
En resumen, se podía vivir felizmente en la modesta casita de Königstrasse, no obstante el carácter impaciente de su propietario. No por tener éste maneras algo brutales dejaba de profesarme particular afecto. Pero era un hombre que no sabía aguardar, y apremiaba hasta a la Naturaleza.
En abril, cuando en las macetas de porcelana de su salón empezaba a brotar la reseda o el volubilis, todas las mañanas, sin faltar una, estiraba sus hojas para acelerar su crecimiento.
Con un ente tan original no me estaba permitida más que la obediencia. Entré, pues, corriendo en su despacho.
Otto Lidenbrock era el más original de los hombres.