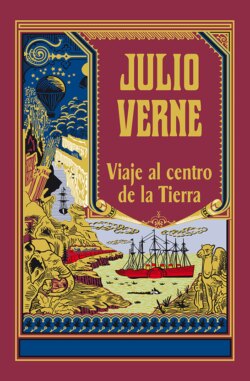Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XI
ОглавлениеAl anochecer fui a dar una vuelta por las playas de Reykjavík, y me retiré temprano para acostarme en mi cama de gruesas tablas, donde concilié un profundo sueño.
Cuando me desperté, oí a mi tío que hablaba hasta por los codos en la sala inmediata. Me levanté un momento y fui hasta donde él estaba.
Conversaba en danés con un hombre de elevada estatura, vigorosamente constituido. Era un mocetón que debía de estar dotado de una fuerza poco común. Sus ojos, embutidos en una cabeza muy grande, pero de aspecto sencillo, me parecieron inteligentes. Eran de un purísimo color azul. Largos cabellos, que hasta en Inglaterra hubieran pasado por rubios, caían sobre sus hombros atléticos. Aquel indígena era suelto en los movimientos, pero movía poco los brazos, como hombre que ignoraba o despreciaba el lenguaje de los gestos. Todo revelaba en él una índole de perfecta calma, no indolente, sino tranquila. Se veía claramente que no pedía nada a nadie, que trabajaba para su conveniencia, y que en este mundo con su filosofía no podía verse nunca asombrado o turbado. Estaba, como suele decirse, curado de espantos.
Sorprendí los matices de su idiosincrasia por la manera que tuvo de escuchar la apasionada facundia de su interlocutor. Permanecía inmóvil y con los brazos cruzados, en medio de los multiplicados gestos de mi tío; para decir no, volvía la cabeza de izquierda a derecha; para decir sí, la inclinaba, pero tan ligeramente, que se movían apenas sus largos cabellos. Era la economía del menor movimiento llevada hasta la avaricia.
En verdad que, al ver a aquel hombre, nunca hubiera adivinado su profesión de cazador; es seguro que no debía espantar la caza, ¿pero cómo podía alcanzarla?
Todo me lo expliqué cuando el señor Fridriksson me dijo que aquel tranquilo personaje no era más que un cazador de eiders. El eider es un ave cuyo plumaje constituye la principal riqueza de la isla. Dicha pluma, llamada edredón, se recoge sin necesidad de abusar de las facultades locomotivas.
Al iniciarse el verano, la hembra del eider, especie de ánade muy hermosa, construye su nido entre las rocas de los fiordos, de que se halla erizada toda la costa. Construido el nido, lo tapiza con las finas y nuevas plumas que ella misma arranca de su vientre. Inmediatamente llega el cazador, o por mejor decir, el cosechero, coge el nido, y la hembra vuelve a empezar su trabajo. Se repite la misma operación mientras tiene la hembra plumaje de que disponer, y cuando se ha despojado enteramente de todo, llega a su vez el macho. Pero como la pluma dura y grosera de este último no tiene valor en el comercio, el cazador no se toma la molestia de robársela, y por consiguiente el nido se concluye. Entonces la hembra pone en él sus huevos, nacen los hijuelos, y la cosecha del edredón se repite al año siguiente.
Y como el eider no escoge los acantilados y rocas escarpadas para edificar su nido, sino las peñas fáciles y horizontales que se pierden en el mar, el cazador islandés puede ejercer su oficio sin agitarse mucho. Es un labrador que no tiene que sembrar ni segar sus mieses; no hace más que recogerlas.
Aquel personaje grave, flemático y silencioso se llamaba Hans Bjelke, y venía recomendado por el señor Fridriksson. Era nuestro guía. Sus maneras contrastaban singularmente con las de mi tío.
Sin embargo, se entendieron fácilmente. Ni uno ni otro repararon en el precio, estando el uno dispuesto a aceptar lo que se le ofreciese buenamente, y el otro dispuesto a dar lo que buenamente se le pidiese. Nunca se cerró más fácilmente un trato.
Hans se comprometió a conducirnos a la aldea de Stapi, situada en la costa meridional de la península del Sneffels, al mismo pie del volcán. Eran por tierra unas 22 millas, que, según la opinión de mi tío, debían andarse en dos días.
Pero cuando supo que se trataba de millas danesas de 24.000 pies, tuvo que echar otros cálculos, y en vista de la falta de camino, contar con siete u ocho días de marcha.
Hans, personaje grave, flemático y silencioso.
Debían ponerse a su disposición cuatro caballerías, una para él, otra para mí y dos para los bagajes. Hans, según su costumbre, iría a pie. Conocía perfectamente aquella parte de la costa, y prometió llevarnos por el camino más corto, no pudiendo pasarle inadvertido ningún atajo.
El tiempo que debía estar al servicio de mi tío no expiraba a nuestra llegada a Stapi. Debía permanecer con él mientras lo requirieran sus excursiones científicas, al precio de tres rixdales semanales2; pero estaba formalmente convenido que el guía percibiría este salario todos los sábados por la tarde, como una condición sine qua non de su compromiso.
Se fijó la partida para el 16 de junio. Mi tío quiso poner en manos del cazador las arras del contrato, pero el guía rehusó con una palabra.
—Efter —dijo.
—Después —tradujo el profesor para que yo lo comprendiese.
Una vez cerrado el trato, Hans se retiró como si fuera de una sola pieza.
—Un hombre famoso —exclamó mi tío—, pero en lo que menos piensa es en el maravilloso papel que le reserva el porvenir.
—Nos acompañará, pues, hasta...
—Sí, Axel, hasta el centro de la Tierra.
Cuarenta y ocho horas habían aún de transcurrir, y con mucho sentimiento mío, tuve que invertirlas en nuestros preparativos. Todos los prodigios de nuestra inteligencia se invocaron para disponer los objetos de la manera más ventajosa, a un lado los instrumentos, al otro las armas, en este paquete las herramientas, en el de más allá los víveres. Entre todos, había cuatro grupos.
Los instrumentos comprendían:
1.º Un termómetro centígrado de Eigel, graduado hasta 150º, lo que me pareció demasiado o no bastante. Demasiado, si el calor ambiente debía subir hasta allí, en cuyo caso nos asaríamos. No bastante, si se trataba de medir la temperatura de las termas o de otra materia en fusión.
2.º Un manómetro de aire comprimido, dispuesto de modo que indicase presiones superiores a las de la atmósfera al nivel del océano. El barómetro ordinario no hubiera bastado, debiendo la presión atmosférica aumentar a proporción que nosotros descendiésemos debajo de la superficie de la Tierra.
3.º Un cronómetro de Boissonas, oriundo de Ginebra, perfectamente arreglado al meridiano de Hamburgo.
4.º Dos brújulas de inclinación y declinación.
5.º Un anteojo de noche.
6.º Dos aparatos de Ruhmkorff, productores de luz eléctrica, por medio de pilas, seguros y fáciles de llevar.
Las armas consistían en dos carabinas de «Purdley More y Cía.» y dos revólveres «Colt». ¡Armas! ¿Para qué? Supongo que no tendríamos que habérnoslas con salvajes ni con fieras. Pero mi tío estaba tan prendado de su arsenal como de sus instrumentos, y se proveyó de una notable cantidad de algodón pólvora, inalterable a la humedad, y cuya fuerza expansiva es considerablemente superior a la de la pólvora ordinaria.
Las herramientas comprendían dos zapapicos, dos azadones, una escala de seda, tres bastones con punta de hierro, un hacha, un martillo, una docena de cuñas y armellas de hierro, y largas cuerdas de nudos. Todo junto formaba una balumba, pues la escala no tenía menos de 300 pies de longitud.
Había, en fin, provisiones. No era grande el paquete que las contenía, pero bastante para tranquilizarnos, pues había carne concentrada y galleta seca para seis meses.
El líquido se reducía exclusivamente a nebrina, sin una sola gota de agua; pero teníamos calabazas, que mi tío contaba con llenar en los manantiales. Cuantas objeciones hice sobre su cualidad, su temperatura y hasta su posible falta, fueron infructuosas.
Para completar la nomenclatura exacta de nuestros artículos de viaje, haré mención de un botiquín portátil, que contenía tijeras de punta roma, tablillas para fractura, una pieza de cinta de hilo crudo, vendas y compresas, esparadrapo, una lanceta para sangría; cosas todas horribles. No eran más tranquilizadores los frascos que contenían dextrina, alcohol vulnerario, acetato de plomo líquido, etc., vinagre y amoníaco. No faltaban tampoco las materias necesarias para los aparatos Ruhmkorff.
No se olvidó mi tío de una buena provisión de tabaco, pólvora y yesca, ni de un cinto de cuero, que llevaba siempre consigo, en que había una cantidad suficiente de monedas de oro y plata y billetes. En el grupo de las herramientas, figuraban seis pares de zapatos impermeabilizados por medio de una buena capa de alquitrán y goma elástica.
—Vestidos como estamos, bien calzados, bien equipados, no veo ninguna razón para no ir lejos —me dijo mi tío.
El día 14 se invirtió todo en disponer estos diferentes objetos. Por la tarde comimos en casa del barón Trampe, en compañía del alcalde de Reykjavík y del doctor Hyaltalin, el gran médico del país. El señor Fridriksson no se contaba en el número de los convidados. Supe más adelante que el gobernador y él no estaban de acuerdo en una cuestión de administración, y no se visitaban. No tuve, pues, ocasión de comprender una palabra de cuanto se dijo, que no fue poco, durante aquella comida semioficial. Sólo noté que mi tío era quien hacía casi todo el gasto, hablando más que un descosido.
Al día siguiente, 15, quedaron terminados los preparativos. Nuestro huésped causó un verdadero placer al profesor, regalándole un mapa de Islandia incomparablemente más perfecto que el de Henderson. Era el mapa de Olaf Nicolás Olsen, reducido a 1/480.000, y publicado por la Sociedad Literaria Islandesa, según los trabajos geodésicos de Scheel Frisac, y el plano topográfico de Bjern Gumlaugsonn. El documento era precioso para un mineralogista.
La última velada se pasó en una conversación íntima con el señor Fridriksson, que me inspiraba la más viva simpatía. A la conversación sucedió un sueño que fue agitado, al menos el mío.
A las cinco de la mañana me despertó el relincho de cuatro caballos que piafaban debajo de mi ventana. Me vestí en menos que canta un gallo, y bajé a la calle, donde Hans acababa de cargar nuestros bagajes sin moverse, si así puede decirse. Sin embargo, trabajaba con una habilidad poco común. Mi tío, en cambio, no hacía más que ruido, y el guía, al parecer, hacía muy poco caso de sus recomendaciones.
A las seis estaba todo listo. El señor Fridriksson nos dio sendos apretones de manos. Mi tío le dio en islandés las más cordiales gracias por su hospitalidad benévola. En cuanto a mí, les endilgué en mi mejor latín una afectuosa despedida; mi tío y yo montamos a caballo, y el señor Fridriksson me disparó, ya envuelto en su último adiós, este verso que Virgilio había, al parecer, compuesto para nosotros, viajeros inciertos del camino:
Et quacumque viam dederit fortuna sequamur.