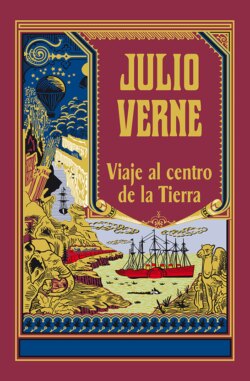Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
ОглавлениеEn Altona, verdadero arrabal de Hamburgo, empieza la línea del ferrocarril de Kiel, que debía conducirnos a la costa de los Belt. En menos de veinte minutos estábamos en el territorio de Holstein.
A las seis y media paró en la estación el carruaje. Los muchos fardos de mi tío, sus voluminosos artículos de viaje, se descargaron, transportaron, pesaron, rotularon y trasladaron al vagón de equipajes, y a las siete mi tío y yo estábamos sentados uno frente al otro en el mismo coche. Silbó el vapor, y empezó a funcionar la locomotora. Ya estábamos en marcha.
¿Iba yo resignado? Me parece que no, pero el aire fresco de la mañana y los accidentes del camino, rápidamente renovados por la velocidad, me distraían de mis grandes preocupaciones.
En cuanto al pensamiento del profesor, era evidente que iba delante del tren, el cual avanzaba con demasiada lentitud para corresponder a su impaciencia. Estábamos solos en el vagón, sin decir una palabra. Mi tío rebuscaba minuciosamente sus bolsillos y su saco de noche. Vi que no le faltaba nada de lo que la ejecución de sus proyectos requería.
Una hoja de papel noté, entre otras, cuidadosamente plegada, que llevaba el membrete de la cancillería danesa, con la firma del señor Christiensen, cónsul de Hamburgo y amigo del profesor. Era una carta que debía facilitarnos en Copenhague recomendaciones para el gobernador de Islandia.
Distinguí también el famoso documento cuidadosamente encerrado en el apartado más secreto de la cartera. Le maldije con toda mi alma, y me puse de nuevo a examinar el país que no era más que una interminable sucesión de llanuras poco curiosas, monótonas, cenagosas y bastante fértiles. Era una campiña que se prestaba como pocas al establecimiento de un ferrocarril, por la facilidad con que en ellas se trazaban esas líneas rectas que tanto anhelan las compañías ferroviarias.
Pero aquella monotonía no tuvo tiempo de cansarme porque, tres horas después de nuestra salida, el tren se detenía en Kiel, a dos pasos del mar.
Como nuestros equipajes habían sido facturados a Copenhague, no tuvimos necesidad de ocuparnos de ellos. Sin embargo, durante su transporte al buque de vapor, el profesor no los perdió de vista un solo instante, hasta que desaparecieron en la sentina.
Mi tío, en su precipitación, había calculado de tal manera las horas de correspondencia del camino de hierro y del buque, que quedaban a nuestra disposición nueve horas. El vapor Ellenora no zarpaba hasta las diez de la noche. Aquellas nueve horas de estar esperando eran nueve horas de calentura para el irascible viajero, el cual envió a todos los demonios a la administración de los buques y de los ferrocarriles, y a los Gobiernos que toleraban semejantes abusos. Yo tuve que hacer coro con él, cuando la emprendió con el capitán del Ellenora, al cual quiso obligar a encender inmediatamente la máquina. El capitán le envió a paseo.
En Kiel era preciso matar el tiempo. A fuerza de pasearnos por la verde playa de la bahía, en cuyo fondo se levanta la graciosa ciudad y de recorrer los espesos bosques que le dan la apariencia de un nido en un manojo de ramas, y de admirar las alquerías que tienen todas una casita de baños, a fuerza en fin de correr y aburrirnos, llegamos a oír las diez de la noche.
Los torbellinos de humo del Ellenora, se arremolinaban en el cielo; la cubierta se estremecía sacudida por la caldera; nosotros estábamos a bordo y ocupábamos dos camarotes en la única cámara que había en el buque.
A las diez y cuarto se largaron las amarras, y el vapor avanzó rápidamente surcando las sombrías aguas del Gran Belt.
La noche era oscura y arreciaba el viento. Estaba el mar bastante picado. Algunas luces de la costa aparecieron en las tinieblas. Más adelante, no sé dónde, un faro giratorio resplandeció encima de las olas. He aquí todo lo que recuerdo de aquella primera travesía.
A las siete de la mañana desembarcamos en Korsor, pequeña ciudad situada en la costa occidental del Seeland. Del buque de vapor pasamos a un nuevo ferrocarril, y atravesamos un país no menos llano que las campiñas de Holstein.
Tres horas de viaje nos faltaban aún para llegar a la capital de Dinamarca. Mi tío no había cerrado los ojos en toda la noche. Creo que en su impaciencia empujaba el vagón con los pies.
Se percibió por fin un brazo de mar.
—¡El Sund! —exclamó mi tío.
Había a nuestra izquierda una vasta construcción que parecía un hospital.
—Es una casa de locos —dijo uno de nuestros compañeros de viaje.
—¡Bueno! —dije para mí—. ¡He aquí un establecimiento donde deberíamos concluir nuestros días! ¡Muy grande es, pero no lo bastante para contener toda la locura del profesor Lidenbrock!
Llegamos por fin a Copenhague a las diez de la mañana. Se cargaron los equipajes en un coche y fueron a parar con nosotros a la fonda del «Fénix», en Bred-Gale. Fue todo cuestión de media hora, porque la estación está situada a las afueras de la ciudad. Después, mi tío, ataviándose un poco, me mandó seguirle. El portero de la fonda hablaba alemán e inglés; pero el profesor, a fuer de polígloto, le interrogó en buen danés, y en buen danés le indicó el portero la situación del Museo de Antigüedades del Norte.
El director del mismo establecimiento, en que se hallan acumuladas maravillas que permitirían reconstruir la historia del país con sus antiguas armas de piedra, sus utensilios y sus joyas, era el profesor Thomson, un sabio muy amigo del cónsul de Hamburgo.
Mi tío llevaba para él una afectuosa carta de recomendación. Un sabio, por regla general, no recibe nunca muy bien a otro sabio. Pero la regla tuvo una excepción en el Museo de Antigüedades del Norte. Thomson, hombre fino y servicial, acogió cordialmente al profesor Lidenbrock, y hasta a su sobrino. No es necesario decir que no se reveló el secreto al excelente director del Museo. Dimos a entender que queríamos visitar Islandia como simples turistas.
Thomson se puso enteramente a nuestra disposición, y juntos recorrimos el muelle en busca de un buque próximo a partir.
Creía que faltarían absolutamente medios de transporte; pero no fue así, pues la Valkyrie, pailebot danés, debía hacerse a la vela el 2 de junio para Reykjavík. El señor Bjarme, su capitán, se hallaba a bordo. Su futuro pasajero, en un arrebato de alegría, le dio un apretón de manos capaz de magullarle los dedos, que le dejó como atónito, porque le parecía una cosa muy sencilla el navegar, tanto más cuanto que era su oficio. Pero eso a mi tío le parecía sublime, y el digno capitán se aprovechó de su entusiasmo para hacernos pagar doble el pasaje en su buque. Mi tío no reparaba en gastos.
—El martes, a las siete de la mañana, hay que estar a bordo —dijo Bjarme después de haberse metido en el bolsillo una respetable cantidad de dinero.
Dimos entonces gracias al señor Thompson por las molestias que se había tomado, y volvimos a la fonda del «Fénix».
—¡La cosa marcha a pedir de boca! —decía mi tío—. ¡Qué feliz casualidad haber encontrado ese buque próximo a aparejar! Ahora vamos a almorzar, y luego visitaremos la ciudad.
Nos dirigimos a Kongens-Nye-Torw, plaza irregular en que hay un cuerpo de guardia con dos cañones apuntados que a nadie meten miedo. Muy cerca, en el número 5, había una restauration française (así decía el rótulo), que regentaba un cocinero llamado Vincent; allí almorzamos bastante bien por el moderado precio de 4 marcos cada uno.
Yo recorrí la ciudad con el entusiasmo de un niño. Mi tío se dejaba llevar por cualquier lado, sin fijarse absolutamente en nada, ni en el palacio real, que vale poco; ni en el hermoso puente del siglo XVII, que atraviesa el canal delante del Museo; ni en el inmenso cenotafio de Torwaldsen, cuyas pinturas murales son horribles, y cuyo interior contiene las obras de dicho escultor; ni en el castillo de Rosenborg, casi microscópico, pero que es un parque bastante bello; ni en el admirable edificio del Renacimiento en que está la Bolsa, ni en su torre que figura las colas entrelazadas de cuatro dragones de bronce; ni los grandes molinos de las murallas, cuyas grandes alas se hinchan al soplo del viento como las velas de un navío.
¡Cuán deliciosos paseos mi encantadora virlandesa y yo hubiéramos dado por los muelles del puerto en que duermen pacíficamente bergantines y fragatas bajo su roja techumbre, en las verdes orillas del estrecho, entre las densas sombras en que se oculta la ciudadela, cuyos cañones abren su negra boca entre las ramas de los saúcos y los sauces!
Pero ¡ay!, ¡estaba muy lejos de allí mi pobre Graüben, y ni siquiera podía esperar volverla a ver!
Sin embargo, aunque ninguno de aquellos sitios encantadores llamaban la atención de mi tío, le causó un prodigioso efecto la vista de un campanario situado en la isla de Amak, en el distrito sudoeste de Copenhague.
Quiso que nos dirigiésemos hacia aquel lado. Nos embarcamos en un vaporcito que transportaba pasajeros de una a otra orilla de los canales, y en pocos instantes atracó en el muelle de Dock Yard.
El campanario de Frelsers-Kirk.
Después de atravesar algunos callejones angostos en que tandas de presidiarios, uniformados con pantalones medio pardos y medio amarillos, trabajaban bajo la vigilancia de sus cabos de vara, llegamos delante de Vor-Frelsers Kirk, que no ofrece nada de particular ni digno de mención. Pero su campanario, bastante alto, había llamado la atención del profesor, y vamos a ver por qué. Desde la plataforma, circulaba una escalera exterior alrededor de su flecha, y sus espirales se desenvolvían al aire libre.
—Subamos —dijo mi tío.
—Se me irá la cabeza —le contesté.
—Pues es preciso acostumbrarse.
—Sin embargo...
—Subamos, te repito, no perdamos tiempo.
Tuve que obedecer. Un guardia que había en la cerca opuesta nos entregó una llave, y empezó la ascensión.
Mi tío me precedía con mesurado paso. Yo le seguía no sin terror, porque fácilmente me sentía acometido de vértigo. No tenía el aplomo ni la insensibilidad de nervios de las águilas.
Mientras estuvimos encauzados en la escalera de caracol interior todo fue bien, pero después de haber subido unos cincuenta escalones, me hirió el semblante una bocanada de viento; habíamos llegado a la plataforma del campanario. Allí empezaba la escalera, que no tenía más que una frágil barandilla y cuyos peldaños, cada vez más estrechos, subían al parecer a lo infinito.
—¡No puedo! —exclamé.
—¿Serías acaso un cobarde? ¡Sube! —respondió despiadadamente el profesor.
Lo seguí agarrándome. El viento me atolondraba; sentía oscilar el campanario al empuje de las ráfagas; tenía las piernas como inertes; trepaba de rodillas y hasta de bruces, cerraba los ojos; sufría la enfermedad del espacio.
Por último, tirándome mi tío del cuello, llegué cerca de la esfera que corona el cimborrio.
—¡Mira —me dijo el profesor—, y mira bien! Es preciso tomar lecciones de abismo.
Abrí los ojos. Distinguí las casas como si se hubieran caído y aplastado, en medio de la niebla que formaba el humo de la ciudad. Encima de mi cabeza pasaban nubes como desgreñadas, y por una ilusión, por un efecto de inversión de óptica, las nubes se me representaban inmóviles, al paso que el campanario, la esfera y yo éramos arrastrados con una velocidad fantástica. A lo lejos, se extendía a un lado la campiña tapizada de verdor, y al otro centelleaba el mar bajo un haz de rayos luminosos. El sur se iba descubriendo en la punta de Elsenor, con algunas velas blancas, que parecían las grandes alas de enormes gaviotas, y en la bruma del este ondulaban, apenas esbozadas, las costas de Suecia. Toda aquella inmensidad se arremolinaba confusamente ante mis ojos.
Se me obligó, sin embargo, a levantarme, a ponerme en pie, a mirar. Una hora duró mi primera lección de vértigo.
Cuando se me permitió bajar y puse los pies en el sólido empedrado de la calle, estaba totalmente derrengado.
—Mañana repetiremos la lección —dijo mi profesor.
Y, en efecto, cinco veces en cinco días repetí aquel ejercicio vertiginoso, y de grado o por fuerza hice progresos en el arte de las altas contemplaciones.