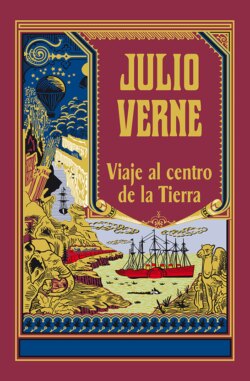Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеNo tuve tiempo más que para volver a dejar sobre la mesa el malhadado documento.
El profesor Lidenbrock parecía muy preocupado. Su pensamiento dominante no le concedía la menor tregua; había evidentemente escudriñado, analizado el asunto, había puesto en juego durante su paseo todos los recursos de la imaginación, y volvía para aplicar alguna nueva combinación.
Trabajó por espacio de tres largas horas sin hablar una palabra, sin levantar ni una sola vez la cabeza, borrando, escribiendo, raspando, volviendo a empezar mil veces.
Ya sabía yo que veinte letras solamente son susceptibles de dos trillones, cuatrocientos treinta y dos mil, novecientos dos billones, ocho mil ciento setenta y seis millones, seiscientas cuarenta mil permutaciones.
Y la frase estaba compuesta de ciento treinta y dos letras, y estas ciento treinta y dos letras daban un número muchísimo mayor de frases diferentes, compuesta cada una de ciento treinta y dos cifras, cantidad casi imposible de enumerar y que escapa a toda apreciación. Estaba tranquilo acerca de este medio heroico de resolver el problema.
Pero el tiempo pasaba; la noche se echó encima; se amortiguó el ruido de la calle y mi tío, siempre encorvado bajo el peso de su tarea, nada vio, ni siquiera a la buena Marta, que entreabrió la puerta; nada oyó, ni siquiera la voz de la digna criada, que le preguntó:
—¿Cenará el señor esta noche?
Marta tuvo que marcharse sin obtener respuesta. En cuanto a mí, vencido por el sueño después de luchar con él obstinadamente, me dormí en un extremo del sofá, mientras mi tío Lidenbrock seguía calculando y raspando como un desesperado.
Al día siguiente, al despertarme, el infatigable peón estaba todavía trabajando. Sus ojos inflamados, su tez pálida, sus cabellos desgreñados por su mano calenturienta, sus pómulos casi cárdenos, indicaban el terrible combate con el imposible en que estaba ciegamente empeñado y las muchas horas que tuvo que arrostrar su cerebro la contención y fatigas.
Me dio lástima. A pesar de los muchos motivos de queja que tenía contra él y que me daban el incontestable derecho de reconvenirle, se apoderaba de mí cierta conmoción que era casi un remordimiento. El infeliz se hallaba de tal manera supeditado a su idea, que hasta se olvidaba de encolerizarse. Todas sus fuerzas vivas se concentraban en un solo punto, y como no se desahogaban por su exutorio ordinario, de temer era que su violenta tensión le hiciese estallar de un momento a otro.
Yo podía con un solo gesto aflojar el tornillo de hierro que le apretaba el cráneo. Una palabra me bastaba, y no quería pronunciarla.
Sin embargo, estaba dotado de un corazón sensible. ¿Por qué callaba? Callaba en interés mismo de mi tío.
—¡No, no —repetí—, no hablaré! Lo conozco; querría ir allí y nada podría detenerle. Tiene una imaginación volcánica, y para hacer lo que no han hecho otros geólogos, arriesgaría su vida. Callaré; guardaré en el fondo de mi corazón ese secreto de que la casualidad me ha hecho depositario. Revelándoselo, mataría al profesor Lidenbrock. Que lo adivine, si puede. Yo no quiero un día tener que echarme en cara su perdición y ruina.
Tomada esta resolución, me crucé de brazos y esperé. Sin embargo, no había contado con un incidente que algunas horas después sobrevino.
Cuando la pobre Marta quiso salir de casa para ir a la compra, encontró la puerta cerrada. La llave de la puerta principal no estaba en la cerradura. ¿Quién la había quitado? No podía ser otro más que mi tío, cuando entró la víspera después de su excursión precipitada.
¿La había quitado con intención o sin saber lo que se hacía? ¿Quería someternos a los rigores del hambre? Hubiera sido una barbaridad. ¿Por qué Marta y yo habíamos de ser víctimas de una situación que no habíamos en lo más mínimo contribuido a crear? Pero recordé un precedente que debía inspirar serios recelos. Algunos años atrás, en la época en que mi tío se ocupaba de su gran clasificación mineralógica, pasó sin comer cuarenta y ocho horas, y toda la familia tuvo que resignarse con aquella dieta científica, que a mí me valió espasmos en el estómago muy poco recreativos para un muchacho que suele gastar buen apetito.
Se me antojó que iba a faltar al almuerzo como en la noche pasada había faltado a la cena. Resolví, sin embargo, ser heroico y no capitular por hambre. Marta tomaba la cosa muy por lo serio, y la pobre se desesperaba. Pero a mí, la imposibilidad de dejar la casa me preocupaba más, por razones que fácilmente se comprenden.
Mi tío trabajaba incesantemente. Su imaginación se perdía en el mundo ideal de las permutaciones infinitas. Vivía lejos de la Tierra, y por lo mismo vivía fuera de las necesidades terrestres.
Me crucé de brazos y esperé.
Hacia el mediodía el hambre se dejó sentir demasiado. Marta, muy inocentemente, había acallado los gritos de su estómago con las provisiones de la despensa, y no quedaba en casa ni un mendrugo. Sin embargo, por una especie de pundonor, hice de tripas corazón.
Dieron las dos. Mi abstinencia era ya ridícula y hasta intolerable. Abrí desmesuradamente los ojos. Empecé a decirme que yo exageraba mucho la importancia del documento; que mi tío no le daría crédito; que no vería en él más que una simple farsa; que en última instancia se le detendría de grado o por fuerza, si se obstinaba en intentar la aventura, y que podía muy bien suceder que él mismo descubriese la clave del enigma, en cuyo caso resultarían completamente inútiles mis proezas de abstinencia.
Estas razones, que la víspera hubiera rechazado con indignación, me parecieron excelentes por el personalísimo interés que tenía en dejarme convencer por ellas, y hasta consideré perfectamente absurdo haber estado aguardando tanto tiempo, por lo que me decidí a cantar de plano y a decir cuanto sabía.
Buscaba ocasión para entrar en materia de una manera que no fuese demasiado brusca, cuando el profesor se levantó, se puso el sombrero y se dispuso a salir.
¡Cómo! ¡Dejar la casa y volvernos a encerrar! No en mis días.
—¡Tío! —le dije.
No me oyó o afectó no oírme.
—¡Tío Lidenbrock! —repetí levantando la voz.
—¿Qué quieres? —preguntó con sorpresa, como el que se despierta de pronto.
—¿Y esa llave?
—¿Qué llave? ¿La llave de la puerta?
—No, la llave del documento.
El profesor me miró por encima de sus gafas, y algo insólito notó sin duda en mi fisonomía, pues me asió del brazo con fuerza, y, sin poder hablar, me interrogó con la mirada.
Yo meneaba la cabeza de arriba abajo.
Él sacudía la suya con una especie de conmiseración, como si tuviese que habérselas con un insensato.
Hice un gesto más afirmativo.
Sus ojos brillaron con un vivo resplandor, y tomó una actitud amenazadora.
Este diálogo mudo hubiera interesado en aquellas circunstancias al espectador más indiferente. Y la verdad es que no acertaba a pronunciar una palabra, temiendo que mi tío me ahogara entre sus brazos en los primeros arrebatos de alegría. Pero me apremió tanto, tanto, que tuve que responderle.
—¡Sí, esa llave...! ¡La casualidad...!
—¿Qué estás diciendo? —exclamó con una conmoción indescriptible.
—Tomad —le dije, presentándole la hoja de papel en que yo había escrito—, leed.
—¡Pero esto no significa nada! —respondió estrujando la hoja con displicencia.
—Nada empezando a leer por el principio, pero empezando por el fin...
No había aún concluido mi frase, cuando el profesor lanzó un grito, un grito que parecía un rugido. Una revelación acababa de nacer en su cerebro. Estaba transfigurado.
—¡Ah! ¡Ingeniero Saknussemm! —exclamó—. Es decir, ¿que habías escrito al revés tu frase?
Y cogiendo la hoja de papel, con los ojos turbados, con la voz conmovida, leyó todo el documento, subiendo de la última letra a la primera.
Estaba concebido en los siguientes términos:
In Sneffels Yoculis craterem kem delibat
umbra Scartaris Julii intra calendas descende, audas viator, et terrestre centrum attinges.
Kod feci. Arne Saknussemm.
Lo cual, traducido de tan macarrónico latín, equivale a lo siguiente:
Baja al cráter de Yóculo del
Sneffels por donde la sombra del Scartaris llega a acariciar antes de las calendas de julio,
audaz viajero, y llegarás al centro de la Tierra, como he llegado yo. Arne Saknussemm.
Al terminar la lectura, mi tío dio un respingo como si de improviso hubiese tocado una botella de Leyden. Estaba magnífico con su audacia, su alegría y su convicción. Iba y venía; se cogía la cabeza con ambas manos, echaba a rodar las sillas; amontonaba los libros, tiraba hasta el techo, lo que en él parece increíble, sus preciosas geodas; repartía a discreción puñetazos y bofetadas. En fin, sus nervios se calmaron, y como si quedase extenuado por un excesivo despilfarro de fluido, cayó rendido en su sillón.
—¿Qué hora es? —preguntó después de una silenciosa pausa.
—Las tres —respondí.
—¡Las tres! Pronto ha pasado la hora de comer. Tengo hambre. A la mesa. Y luego...
—¿Luego, qué?
—Harás la maleta.
—¡Vuestra maleta! —exclamé.
—¡Y la tuya! —respondió el profesor, implacable, entrando en el comedor.