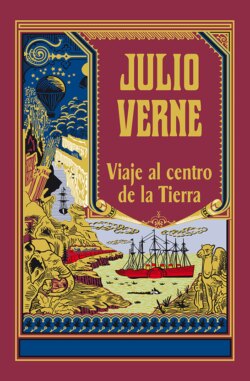Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеLa mesa estaba puesta, y nos sentamos a ella. El profesor Lidenbrock, cuya forzosa dieta de a bordo había convertido su estómago en un profundo abismo, comió con una velocidad superior a todo encarecimiento. La comida, más danesa que islandesa, no era una cosa del otro jueves, una maravilla del arte culinario; pero nuestro huésped, más islandés que danés, me recordó los héroes de la hospitalidad antigua. Me pareció evidente que nosotros estábamos en nuestra casa más que él mismo.
Se conversó en lengua indígena, en la cual mi tío intercaló mucho alemán y Fridriksson mucho latín, para que yo no me quedara en ayunas. Versó la conversación, como incumbe a los sabios, sobre cuestiones científicas; pero el profesor Lidenbrock guardó la más estricta reserva, y a cada frase me recomendaban sus ojos el más absoluto silencio acerca de nuestros proyectos futuros.
No tardó Fridriksson en preguntar a mi tío cuál había sido el resultado de sus investigaciones en la biblioteca.
—Vuestra biblioteca —exclamó el profesor Lidenbrock— no se compone más que de libros descabalados y estantes casi vacíos.
—¡Cómo! —respondió Fridriksson—. Poseemos ocho mil volúmenes, entre ellos muchos libros preciosos y raros, obras en antigua lengua escandinava, y todas las publicaciones nuevas de que Copenhague nos surte anualmente.
—¿Qué estáis diciendo de ocho mil volúmenes? ¿Dónde tendría yo los ojos?
—¡Oh! Señor Lidenbrock, los libros circulan por el país. Hay afición al estudio en nuestra vieja isla de hielo. No hay un labrador, ni un pescador que no sepa leer y lea. En nuestra opinión los libros, en lugar de enmohecerse en un estante, lejos de las miradas de los curiosos, se han escrito para uso de los lectores. Así es que los volúmenes pasan de una a otra mano, hojeados, leídos y releídos, y con frecuencia no vuelven a su estante sino después de una excursión de uno o dos años.
—Entretanto —respondió mi tío con cierto enojo— los extranjeros...
—¿Qué le haremos? Los extranjeros tienen en su país sus bibliotecas, y lo principal es que nuestros compatriotas se instruyan. Os lo repito, la afición al estudio está en la sangre islandesa. Así es que en 1816 fundamos una sociedad literaria que marcha perfectamente, honrándose de pertenecer a ella algunos sabios extranjeros. Publica libros para instrucción de nuestros conciudadanos, y presta al país verdaderos servicios. Si queréis, señor Lidenbrock, ser uno de nuestros socios corresponsales, nos honraréis sobremanera.
Mi tío, que pertenecía ya a un centenar de sociedades científicas, aceptó con un agrado que conmovió al señor Fridriksson.
—¿Ahora —repuso éste— queréis tener la bondad de indicarme los libros que esperabais hallar en nuestra biblioteca? Podría acerca del particular daros algunas noticias.
Miré a mi tío, que vaciló antes de responder. Temía dejar adivinar sus proyectos. Sin embargo, después de haber reflexionado, tuvo por conveniente hablar.
—Señor Fridriksson —dijo—, quería saber si entre las obras antiguas poseéis las de Arne Saknussemm.
—¡Arne Saknussemm! —respondió el profesor de Reykjavík—. ¿Os referís a aquel sabio del siglo XVI, a la vez gran naturalista, gran alquimista y gran viajero?
—Precisamente.
—¿Una de las glorias de la literatura y de la Ciencia islandesa?
—Como decís.
—¿Un hombre ilustre entre todos?
—Os lo concedo.
—¿Y cuya audacia era igual a su genio?
—Veo que le conocéis bien.
Mi tío se bañaba en agua de rosas oyendo hablar con tanto entusiasmo de su héroe. Devoraba con sus miradas al señor Fridriksson.
—¿Y sus obras? —le preguntó.
—¡Sus obras! No las tenemos.
—¡Cómo! ¿En Islandia?
—No existen en Islandia ni en ninguna otra parte.
—¿Por qué?
—Porque Arne Saknussemm fue perseguido por hereje, y en 1573 sus obras fueron quemadas en Copenhague por mano del verdugo.
—¡Muy bien! ¡Perfectamente! —exclamó mi tío, con gran escándalo del profesor de Ciencias Naturales.
—¡Qué atrocidad! —murmuró éste.
—¡Sí! Todo se explica, todo se eslabona, todo es claro, y comprendo por qué Saknussemm, puesto en el Índice y obligado a ocultar los descubrimientos de su genio, quiso sepultar el secreto en un incomprensible criptograma.
—¿Qué secreto? —preguntó Fridriksson.
—Un secreto que... cuyo... —respondió mi tío balbuceando.
—¿Poseéis acaso algún documento particular? —dijo nuestro huésped.
—No... Hacía una mera suposición.
—Bien —respondió el señor Fridriksson, que tuvo la bondad de no insistir viendo la turbación de su interlocutor—. Espero —añadió— que no saldréis de nuestra isla sin haberos hecho cargo de sus riquezas mineralógicas.
—Desde luego —respondió mi tío—; pero llego algo tarde; otros sabios han pasado ya por aquí.
—Sí, señor Lidenbrock, los trabajos de los señores Olafsen y Povelsen, ejecutados por orden del rey, los estudios de Troil; la misión científica de los señores Gaimard y Robert, a bordo de la corbeta francesa la Recherche1, y, últimamente, las observaciones de los sabios embarcados en la fragata la Reina Hortensia, han contribuido poderosamente al reconocimiento de Islandia. Pero, creedme, aún queda que hacer.
—¿De veras? —preguntó mi tío, con apariencia de candor, procurando moderar la alegría de sus ojos.
—Sí. ¡Cuántas montañas, cuántos ventisqueros y cuántos volcanes poco conocidos hay aún que estudiar! Sin ir más lejos, mirad aquel cerro que se eleva en el horizonte. Es el Sneffels.
—¡Ah! —dijo mi tío—. El Sneffels.
—Sí, uno de los volcanes más curiosos, cuyo cráter es raras veces visitado.
—¿Apagado?
—¡Oh! Hace la friolera de quinientos años.
—¡Caramba! —exclamó entonces mi tío, que cruzaba con fuerza las piernas para evitar saltar por el aire—. Desearía empezar mis estudios geológicos por el Sneffels... Fressel... ¿no es así como se llama?
—Sneffels —respondió apaciblemente el bueno de Fridriksson.
Esta parte de la conversación se había tenido en latín, por lo que la comprendí toda, y me costó no poco trabajo perder mi seriedad viendo cómo mi tío contenía su satisfacción próxima a rebosar por todos sus poros. Hizo lo posible para tomar unas maneras inocentes que parecían la mueca de un diablo viejo.
—Sí —dijo—, vuestras palabras me deciden. Procuraremos encaramarnos por ese Sneffels. Y tal vez estudiar su cráter.
—Siento mucho —replicó el señor Fridriksson— que mis ocupaciones no me permitan ausentarme, pues os acompañaría con gusto y con provecho.
—¡Oh! ¡No! ¡No! —protestó mi tío—. ¡No faltaba más! No queremos molestar a nadie. Señor Fridriksson, yo igualmente os doy las más cordiales gracias por vuestro ofrecimiento. La presencia de un sabio como vos hubiera sido muy útil, pero los deberes de vuestra profesión...
Me complazco en creer que nuestro huésped, con la inocencia de su alma islandesa, no comprendió la malicia de mi tío.
—Apruebo, señor Lidenbrock, que empecéis por ese volcán. Haréis una buena cosecha de observaciones curiosas. Pero decidme, ¿cómo pensáis trasladaros a la península del Sneffels?
—Por mar, atravesando la bahía. Es el camino más recto.
—Sin duda, pero es imposible.
—¿Por qué?
—Porque no tenemos en Reykjavík una sola lancha.
—¡Diablos!
—Tendréis que ir por tierra, siguiendo la costa, lo que será más largo, pero más interesante.
—¡Bueno! Veré de buscar un guía.
—Precisamente puedo ofreceros uno.
—¿Es hombre seguro, inteligente?
—Sí, un habitante de la península. Es un cazador de eiders, sumamente hábil, y que no os dará motivo de queja. Habla el danés perfectamente.
—¿Y cuándo podré verle?
—Mañana, si os parece.
—¿Por qué no hoy?
—No llega hasta mañana.
—Hasta mañana, pues —respondió mi tío con un suspiro.
Esta importante conversación concluyó algunos instantes después, dando el profesor alemán las más expresivas gracias al profesor islandés. Durante la comida, mi tío acababa de saber cosas extraordinariamente importantes, entre otras la historia de Saknussemm, la razón de su misterioso documento, que su huésped no le acompañaría en su expedición y que al día siguiente tendría un guía a sus órdenes.