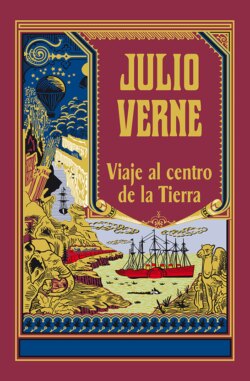Читать книгу Viaje al centro de la tierra - Julio Verne - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеEl despacho era, propiamente hablando, un gabinete de mineralogía, un verdadero museo. En él se hallaban rotulados con el mayor orden, siguiendo las tres grandes divisiones de los minerales inflamables, metálicos y litoideos, ejemplares de todas las especies del reino mineral.
¡Cuán familiarmente los conocía yo todos! ¡Cuántas veces, en lugar de estar retozando con los muchachos de mi edad, me había entretenido quitando el polvo a aquellos grafitos, antracitas, hullas, lignitos y turbas! ¡Y los betunes, las resinas, las sales orgánicas que eran menester preservar hasta del menor átomo! ¡Y aquellos metales, desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecía delante de la igualdad absoluta establecida en el reino de la ciencia! ¡Y todas aquellas piedras que hubieran bastado para reedificar la casita de Königstrasse, con una habitación más para mí, detalle que me hubiese venido a pedir de boca!
Pero al entrar en el despacho de mi tío, de lo que menos me acordaba yo era de aquellas maravillas. Mi tío absorbía todo mi pensamiento. Estaba como sepultado en su sillón con asiento y respaldo de terciopelo de Utrecht, teniendo en las manos un libro que contemplaba con la admiración más profunda.
—¡Qué libro! ¡Qué libro! —exclamaba.
Esta aclamación me recordó que mi tío Lidenbrock en sus ratos de ocio tenía sus pespuntes de bibliómano; pero ningún libro tenía valor para él si no era un ejemplar imposible de encontrar, o al menos imposible de leer.
—¿No lo ves? —me dijo—. ¿No lo ves? Es un tesoro inestimable con que he tropezado esta mañana huroneando por la tienda del judío Hevelius.
—¡Magnífico! —respondí yo con un entusiasmo parecido al que se llama de real orden.
En efecto, ¿a qué meter tanta bulla por un viejo volumen en cuarto, cuyo lomo y cubiertas me parecieron de un mal becerro y de cuyas hojas amarillentas colgaban cintas descoloridas?
Sin embargo, las interjecciones admirativas del profesor se iban sucediendo.
—Vamos —decía, preguntándose y respondiéndose a sí mismo—. ¿No es un soberbio libro? ¡Sí, es admirable! ¡Y qué encuadernación! ¿Se abre con facilidad este libro? ¡Sí, y queda abierto en cualquier página! ¿Pero se cierra bien? Sí, porque las cubiertas y las hojas forman un todo bien unido, sin separarse ni entreabrirse por ninguna parte. ¡Y este lomo que se mantiene ileso después de setecientos años de existencia! ¡Ah! ¡He aquí una encuadernación capaz de envanecer a Bozerian, a Closs y al mismo Purgold!
Y mi tío, al hablar así, abría y cerraba sucesivamente el rancio libraco, acerca de cuyo contenido creía deberle interrogar, aunque no me interesase maldita la cosa.
—¿Y cuál es el título de tan maravilloso volumen? —pregunté con un ardor demasiado entusiasta para no ser fingido.
—¡Esta obra —respondió mi tío, animándose— es el Heims Kringla, de Snorre Turleson, el famoso autor islandés del siglo XII! ¡Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia!
—¿De veras? —exclamé yo, afectando el mayor asombro—. ¿Es, sin duda, una traducción en lengua alemana?
—¡Traducción has dicho! —respondió el profesor como escandalizado—. ¿Qué haría yo con tu traducción? ¡Para traducciones estamos! ¡Ésta es la obra original en lengua islandesa, magnífico idioma, tan rico como sencillo, que autoriza las más variadas combinaciones gramaticales y las más numerosas modificaciones de vocablos!
—Como el alemán —indiqué yo con bastante acierto.
—Sí —respondió mi tío, encogiéndose de hombros—, sin contar con que la lengua islandesa admite los tres géneros, como el griego, y declina, como el latín, los nombres propios.
—¡Ah! —exclamé yo con la curiosidad algo excitada, no obstante mi indiferencia—. ¿Y los caracteres son buenos?
—¡Caracteres! ¿Quién habla de caracteres, desgraciado Axel? ¡De caracteres se trata ahora! ¿Sin duda tomas este libro por un impreso? ¡Es un manuscrito, ignorante, y un manuscrito rúnico...!
—¿Rúnico?
—Sí, rúnico. ¿Querrás también que te explique esa palabra?
—No lo necesito —repliqué con el acento de un hombre herido en su amor propio.
Pero mi tío se empeñó en enseñarme, a pesar mío, cosas que nada me importaba saber.
—Los runos —repuso— eran caracteres de escritura usados en otro tiempo en Islandia, y según la tradición, fueron inventados por el mismo Odin. ¿Pero qué haces, impío, que no miras y admiras esos tipos que han salido de la imaginación de un dios?
No sabiendo qué replicar, iba a prosternarme, género de respuesta que debe agradar a los dioses como a los reyes, porque tiene la ventaja de no ponerles en apuro para replicar, cuando vino un incidente a dar a la conversación otro giro.
Apareció un pergamino mugriento que se deslizó del rancio libraco y cayó al suelo.
Fácilmente se comprende la avidez con que mi tío lo cogió, no pudiendo dejar de tener para él un gran valor un documento antiguo, encerrado quizá desde tiempo inmemorial en un libro viejo.
—¿Qué es esto? —exclamó.
Y, al mismo tiempo, desplegaba cuidadosamente sobre su mesa un trozo de pergamino que tendría cinco pulgadas de largo y cuatro de ancho, en que se extendían, formando líneas transversales, caracteres mágicos.
He aquí su facsímil exacto. Debo dar a conocer tan extravagantes signos, porque ellos son los que impulsaron al profesor Lidenbrock a emprender con su sobrino la más extraña expedición del siglo XIX.
Después de examinar un breve rato aquella serie de caracteres, el profesor, quitándose los anteojos, dijo:
—Es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Snorre Turleson. Pero ¿qué significan?
Como el rúnico me parecía una invención de los sabios para embaucar a los pobres legos, no sentí que mi tío no lo comprendiese. Así me pareció, al menos, al notar el movimiento de sus dedos que empezaban a agitarse violentamente.
—Sin embargo, es antiguo islandés —murmuró entre dientes.
Y el profesor Lidenbrock debía conocerlo, porque si bien no hablaba correctamente las dos mil lenguas y los cuatro mil idiomas usados en la superficie del Globo, poseía de ellos una gran parte, y pasaba con razón por un verdadero políglota.
Al tropezar con la dificultad de descifrar el facsímil, iba ya a echar a rodar los bolos con toda la impetuosidad de su carácter, y yo preveía una escena violenta, cuando dieron las dos en el reloj de la chimenea.
Entonces, Marta abrió la puerta del gabinete diciendo:
—La sopa está en la mesa.
—¡Váyase al diablo la sopa —exclamó mi tío—, y quien la haya hecho, y los que la coman!
Marta echó a correr. Yo la seguí a escape, y sin saber cómo, me encontré en el comedor sentado en mi sitio de costumbre.
Aguardé algunos instantes, sin que el profesor acudiera. Era aquélla la primera vez, que yo sepa, que faltaba a la solemnidad de la comida. ¡Y qué comida, que sólo el pensar en ella le hace a cualquiera chuparse los dedos de gusto! Una sopa de hierbas, una tortilla de jamón con acederas y nuez moscada, una lonja de ternera con compota de ciruelas, y para postre langostinos en dulce, todo con el acompañamiento de un excelente vino del Mosela.
He aquí la comida que por un papelucho se perdió mi tío. Yo, en mi calidad de buen sobrino, me creí en el deber de comer por él al mismo tiempo que por mí, y lo hice concienzudamente.
—¡Cosa rara! —decía la buena Marta—. ¡Es la primera vez en mi vida que no veo a mi amo sentado a la mesa!
—En efecto, no se comprende.
—¡Algo grave presagio! —añadió la anciana criada meneando la cabeza.
Yo no presagiaba nada más que el escándalo que armaría mi tío al ver que le había dejado sin comida.
Comiendo estaba el último langostino, cuando una voz atronadora me arrancó de las voluptuosidades de los postres.
Pasé de un salto del comedor al gabinete.