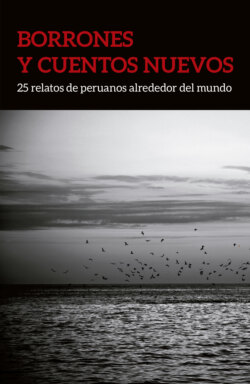Читать книгу Borrones y cuentos nuevos - Julio Villacorta - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEstación Angamos
por José Miguel Dávila Salas
Son las tres de la tarde y hago el intento de controlar el temblor de mis manos mientras escribo esto. El corazón me late a todo dar, como intentando afirmar mis ganas de vivir.
Hoy es mi penúltimo día en Lima tras casi veinte de estar aquí. Como de costumbre, salí tarde del departamento donde me quedo, tras haber empacado rápidamente mis libros y el almuerzo que preparé y dividí en tapers para toda la semana. Anduve rápidamente, aunque con sueño aún, la media cuadra que me separaba del paradero de buses en la Av. Primavera; casi de inmediato abordé uno que me llevaría al cruce con la Av. Aviación. A pesar de ser verano, la ciudad había amanecido gris, lo que era un alivio al calor infernal de esta época. Mi sentido del equilibrio nunca ha sido bueno y sumado al astigmatismo hacían que aun estando sentado me fuese casi imposible leer en un vehículo en movimiento sin sentir mareos y confusión. Por esas semanas había encontrado una solución en Spotify: un podcast de Patricia del Río sobre literatura que había sido mi entretenimiento en los kilómetros de transporte público de esta ciudad. Casi llegando a mi destino de conexión, donde habría de tomar el metro hasta la estación La Cultura que me dejaba a pocos pasos de la Biblioteca Nacional, Patricia comenzó a hablar de Virginia Wolf, su amor profundo y difícil con una mujer y su final decisión de lanzarse a un río con los bolsillos repletos de piedras. “Poético”, pensé. Perdido en esas palabras me bajé un poco antes del vehículo por temor a haberme pasado.
Con los audífonos aún puestos, pero prestando más atención a la calle y abrazando la mochila con miedo provinciano, ingresé con mi tarjeta a la estación Angamos del metro línea 1. Con la determinación de quienes ya conocen su ruta, encaminé hacia las escaleras que me llevarían al tren con dirección a Bayovar. Casi llegando a los últimos escalones del tramo final del andén escuché varios gritos junto al sonido de un golpe seco que me dejó paralizado. Luego vinieron más expresiones de espanto. La gente retrocedía con las manos en el rostro, y una mujer abrazaba a su pareja sollozando en su hombro. “¡Se ha tirado, se ha tirado!”, alcancé a escuchar el llanto de una señora. Mientras la gente, que no era tanta, se replegaba contra la pared y las escaleras; yo permanecía congelado en un escalón sin saber qué hacer.
Por mi lado izquierdo subió rápidamente una mujer con el uniforme de limpieza del metro a ver lo sucedido y comunicó algo por walkie-talkie con el horror impreso la cara. Retornando, con el rostro desencajado, al verme me dijo:
—No suba joven, no vale la pena que lo vea.
Bajé detrás de ella y me quedé esperando en el descanso entre bloques de escaleras. Me di cuenta que había personas que aún subían sin haberse percatado de nada y otras con el afán de ver el suceso. La señora de limpieza intentaba cerrar el paso y contenerlos, yo me apoyé en la pared mientras me percataba cómo mis manos temblaban y el agua se iba recolectando en mis ojos. Entre la gente, mi vista se volvió a cruzar con aquella mujer de limpieza que me miraba con una mezcla de ternura y desaliento. Yo en el fondo necesitaba que me abrazara, creo que ella también.
Un grupo de personas que había bajado del andén se reunió ahí, comentaban todavía en shock lo sucedido, un poco para calmar los nervios y un poco porque no sabían qué más decir. Con el cuerpo aún frío y entumecido seguí a un grupo de tres mujeres y un anciano que habían bajado y se disponían a salir. Caminábamos lento, compungidos. Vimos como un agente de policía subía corriendo junto a un grupo de personal del metro.
—Hay gente atrapada en el vagón— comentaba el señor —ojalá puedan salir rápido.
Las personas se quejaban en la puerta de entrada y los controladores les decían que había ocurrido un accidente y que la estación estaba cerrada. Un señor en camisa gritaba junto a otro grupo reclamando y preguntando la razón.
—¡Se han suicidado! —la mujer de mi costado contestó en tono seco.
—Voy a llegar tarde —el hombre respondió.
Los seguí al cruzar la pista para tomar alguna combi que reemplazara mi trayecto; las mujeres conversaban acerca del incidente invocando a Dios y preguntándose la razón de aquella decisión.
—En este país no hay trabajo —masculló una de ellas— no hay de qué vivir.
Con la voz casi en murmullo finalmente pregunté
—¿Cómo era él?
—Ay joven, era chiquillo, como de su edad— respondió la más bajita.
Consulté en varios carros si pasaban por la biblioteca y uno me dijo que me dejaba en frente; lo abordé junto con una señora de aquel grupo que ahora les comentaba a los demás pasajeros el incidente. Se quejaba a viva voz de cómo iba a llegar tarde a su consulta con el cardiólogo, a lo que un hombre le respondió que se apresurase pues con tren cerrado el tráfico sería un caos. Busqué un asiento, junto a la ventana; me senté y como quien abre un caño de agua helada empecé a llorar sin terminar de entender por qué.
El conductor me avisó, con una cortesía inusual en esta ciudad, que había llegado al paradero más cercano a la biblioteca y bajé apresurado. Iba ya bastante tarde. La ponencia de “El arte contemporáneo amazónico” iba por la mitad cuando llegué. Por más elocuencia de la ponente, me fue imposible concentrarme, aunque había conseguido mantener mi cara inexpresiva desde que bajé del bus. Hacía casi un mes y medio había empezado mi tratamiento con antidepresivos, después de varias crisis llenas de ideas suicidas que jamás llegue a concretar. Pensé en aquel chico, pensé en mí mismo al fondo del abismo, pensé en Virginia Wolf y la desesperación que minutos antes había tomado por poética, pensé en Arguedas en el baño de la universidad Agraria, pensé en esa hostilidad de Lima que es también la del ser humano que quizá opta como defensa. Pensé en cómo hace unas semanas me había dado cuenta de lo mejor que estaba sintiéndome con relación a esos días oscuros, que realmente fueron años. Pensé en cómo un abrazo quizás habría salvado a aquel anónimo, pensé en Vallejo y sus versos, tiernos, tristes y ciertos. En todo el dolor que nos podría haber ahorrado el desterrar la indiferencia.
Casi sin notarlo llegó el break de las 11 y aún más rápido terminó la jornada del día, a la 1:15 tras una larga tanda de preguntas a la expositora; salí del auditorio. Después de sellar mi asistencia, descendí al comedor del sótano a almorzar lo que había traído. Me senté en la esquina de una mesa solitaria pues en ese momento no quería compañía. O tal vez sí, pero mi timidez no me lo permitía; además por alguna razón me sentía especialmente vulnerable. En la mesa contigua se sentó un grupo compuesto tres jóvenes enternados. Probablemente eran trabajadores de las oficinas de la biblioteca, un par de años mayores que yo, entre 25 y 28. Uno de ellos comenzó a hablar quejándose de que había tenido que tomar taxi, a lo que el otro respondió
—Qué cojudo, ¿No podía ir a matarse a otro lado? —el primero estalló en risas.
—Dicen las noticias que le pasaron tres vagones encima—respondió otro— después del primer segundo seguro ya no te duele nada, tu sistema nervioso colapsa pues.
Rieron mientras el tercero miraba su plato de comida con expresión de aburrimiento.
¿Y todo lo que le había dolido antes? Entonces sin poder controlarme empecé a llorar en silencio nuevamente, ahora de rabia, de frustración, de cobardía, de dolor. Lloré por ellos, lloré por él, pero sobretodo lloré por mí.
José Miguel Dávila Salas es un diseñador publicitario y activista de la ciudad de Arequipa; actualmente está cursando la carrera de psicología en la Universidad Católica de Santa María. Cuenta con un diplomado en dirección de Arte y ha trabajado en la organización de diversos eventos culturales. Apasionado por la diversidad, cree firmemente en la capacidad del arte para cambiar el mundo y construir uno mejor.