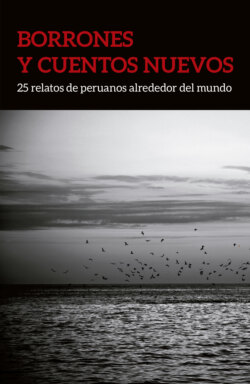Читать книгу Borrones y cuentos nuevos - Julio Villacorta - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa dama del árbol
por Elmer Farro
Yo siempre me había considerado un hombre racional, totalmente galvanizado contra todo lo que pudiera validar un hecho sobrenatural. Si alguien me hablaba de almas en pena, de espíritus o de mensajes del más allá, yo sonreía convencido de que todo tenía una explicación lógica. Hasta aquella tarde lluviosa en Yakarta que empezó cuando Pak Gondo, mi chofer, fue a buscarme al terminar mi trabajo en la oficina.
—Hoy está en silencio, Mister.
Pak Gondo tenía la habilidad de captar mi estado de ánimo lo que, sumado a una asertividad envidiable, lo llevaba a interrumpir mis momentos de introspección, algo que podría verse como una impertinencia pero que yo había aprendido a agradecer. Íbamos en el Toyota Avanza que usaba en Yakarta, regresando a mi casa en Benda Atas por la Jalan Antasari. Era poco más de las cinco de la tarde. Por el espejo retrovisor de la puerta izquierda yo observaba densas nubes oscuras que el viento empujaba en nuestra dirección y, a juzgar por las líneas negras que bajaban desde ellas como el bosquejo de un cuadro en carboncillo, se sabía que estaban provocando tormentas a su paso, algo normal en la temporada lluviosa. Pak Gondo conducía en medio del tráfico, entre otros autos y un enjambre de motocicletas con uno, dos o tres pasajeros, algunos ya provistos de impermeables, listos para el temporal.
—La próxima semana viajo a Palembang con Farid —dije, a modo de respuesta, desde el asiento del copiloto.
—Palembang es una linda ciudad, Mister. No se moleste por eso.
—No, Pak Gondo. Ese no es el problema. Lo que ocurre es que yo he reservado en el Novotel y Farid no quiere quedarse ahí si no en el Aryaduta.
—Aryaduta también es una buena cadena de hoteles —insistió Pak Gondo, sin entender mi contrariedad.
—En el Novotel puedo acumular puntos y con los que ganaría en este viaje tendría para un fin de semana gratis en un hotel en Bali, luego de mi próxima visita a la mina de Batu Hijau —expliqué—. Pero como Farid no quiere quedarse en el Novotel, me han pedido que cambie mi reserva.
—¿Y por qué Pak Farid no quiere cambiarse de hotel?
—Porque dice que en el Novotel hay fantasmas.
Habíamos llegado al semáforo para girar a la izquierda y seguir por Kemang Raya. Cuando ya avanzábamos nuevamente, Pak Gondo sentenció:
—No es buena idea ir a un hotel con fantasmas, Mister.
No pude esconder una sonrisa burlona tras el comentario de Pak Gondo. Parecía la continuación de la discusión de la oficina. “Farid, tú mides casi dos metros; no puede ser que le tengas miedo a unos espíritus que ni siquiera existen”, había sido el argumento más convincente que se me había ocurrido, sin conseguir el efecto esperado. Por el contrario, Alfian, nuestro jefe, fue a buscarme para pedir amablemente que modificara mi reserva porque por política de la empresa no podíamos quedarnos en dos hoteles diferentes, amenazando, sin saber, mi fin de semana de playa y fiesta. Solo respondí que lo iba a revisar, pero el resto de la tarde me quedé furioso pensando que estaba rodeado de niños que creían en el cuco. Y ahora mi chofer les daba la razón.
—Pak Gondo, los fantasmas no existen —dije, tratando de zanjar la discusión.
—Mister, usted no cree porque no ha visto, pero yo sí.
—¿Donde, Pak?
—En el jardín de su casa.
Comenzaban a caer las primeras gotas desde un cielo cada vez más oscuro. Pak Gondo había tomado como atajo una calle estrecha, una jalan tikus, o “camino de ratones” para llegar más rápido, seguramente también para que no lo atrape la tormenta en la motocicleta con la que se desplazaría desde mi casa hasta la suya. Yo lo miraba con la misma incredulidad con la que reaccionaba en Lima cada vez que me hablaban de almas en pena.
—¿Y se puede saber en qué parte del jardín está ese fantasma?
—Es una mujer que está en el árbol donde crecen las orquídeas —explicó Pak Gondo con una tranquilidad inquietante—. Yo la he visto, Mister. Es una dama esbelta que viste un sarong de batik y lleva el cabello suelto, muy negro. Le gustan mucho las flores y está contenta porque usted las cuida con esmero.
—Parece que has hablado con ella, Pak Gondo.
—No se puede hablar con los fantasmas, Mister. Pero ellos saben cómo transmitir lo que sienten.
Ya estábamos cerca a la casa, pero la entrada por Benda Atas estaba bloqueada, así que Pak Gondo decidió tomar un último atajo.
—Crucemos por el cementerio.
Jeruk Purut es el nombre del camposanto que colindaba con mi casa. Es un cementerio con tumbas bajo tierra y lápidas de granito negro que tiene un camino afirmado por donde podíamos cruzar con el auto. Para mí, se trataba de una curiosidad, más todavía cuando me enteré de que había sido el escenario de una película de terror acerca del fantasma de un pastor decapitado y que la traducción del nombre respondía a una variedad de cítrico. Debo reconocer que me sobresaltó el saber que vivía junto a un cementerio llamado Lima.
La tormenta ya se había desatado y el agua caía furiosa, golpeando el techo del auto y limpiando las piedras de las tumbas. El sendero se había convertido rápidamente en un lodazal por donde avanzábamos a pesar de que los neumáticos estaban sumergidos por encima de sus ejes. Las ramas se agitaban con el viento como si se tratara de una discusión entre los árboles.
No sin dificultad salimos nuevamente al asfalto y llegamos finalmente a la casa. Pak Gondo estacionó el auto bajo techo y fue a rezar en dirección a La Meca, como siempre lo hacía antes de emprender el camino a su casa en Tangerang. Calculé los habituales diez minutos y lo esperé bajo el dintel de la puerta principal con el pago del día; él apareció al poco rato ya con un impermeable color verde petróleo y el casco azul metálico.
—La Dama del Árbol es real, Mister. Yo la he visto. Y Mefistófeles también —dijo a modo de despedida, luego de lo cual se subió a la motocicleta y se perdió en medio de la lluvia.
Dentro de la casa me esperaba Mefistófeles, mi gato. Era un persa de dos años con un abundante pelaje negro y ojos de un ámbar intenso. Vivía conmigo desde los tres meses. A su corta edad ya era un sobreviviente: carecía de un colmillo que hubo que extraerle debido a una malformación de nacimiento que no le permitía masticar, lo que le habría producido la muerte por inanición cuando dejara de lactar. Al verme cerrar la puerta, se subió a una mesa y comenzó a ronronear, anticipando que me acercaría para que le acaricie el lomo.
—¿Te parece que vayamos a la piscina? Aún tenemos algo de tiempo antes que anochezca —le dije. Mefistófeles me respondió con un leve maullido. Siendo los dos únicos habitantes de esa casa, él se quedaba como dueño absoluto mientras yo estaba en la oficina. Luego, al volver, compartíamos todo el tiempo, ya sea durante la cena, mientras veía algún tema doméstico o me iba a dormir. Eso incluía el momento en el que estaba en la piscina, que era cuando yo permitía que Mefistófeles explorara el amplio jardín. A veces Pak Gondo regresaba a la casa en las horas que yo estaba trabajando; él también dejaba que el gato practicara su instinto de cazador atrapando mariposas en el jardín.
A pesar de la tormenta, la temperatura era agradable y nadar era un ejercicio relajante. Así que me puse la ropa de baño y salí al patio. La piscina era un rectángulo de quince metros de largo por cinco de ancho que ocupaba la mitad del jardín. Sus paredes estaban recubiertas de mayólicas celestes con algunas figuras geométricas hechas con losetas más oscuras. El jardín lo completaba una abundante vegetación donde predominaban los arbustos con flores blancas, destacando un árbol alrededor del cual crecía una variedad de orquídeas de un color rosa intenso que llevan el curioso nombre de kimilsungias, bautizadas así por Sukarno en honor a un dictador norcoreano.
Traté de identificar infructuosamente algo extraño que me diera indicios de la Dama del Árbol. Pensé entonces en lo difícil que era contradecir creencias tan arraigadas, donde la racionalidad tenía poco espacio. Fastidiado por el recuerdo de que tenía que modificar mi reserva, me zambullí en la piscina para distraerme. La tormenta continuaba aumentando el nivel del agua por encima de lo normal. Eran casi las seis de la tarde y la noche se estaba cerrando. Mefistófeles me observaba desde los arbustos, maullando inquieto, empapándose. Yo me había puesto a nadar a lo largo de la piscina, yendo de un extremo a otro una, dos, tres, diez veces.
Fue entonces que ocurrió algo que cambió totalmente mi forma de ver las cosas.
En un momento en el que descansaba, aún dentro de la piscina, vi cómo algo que me pareció un ave voló hacia mí y tocó la superficie del agua con la punta de una de sus alas para luego volver a alzar vuelo. La rapidez y plasticidad me hizo recordar a las golondrinas que solía ver en los atardeceres de mi Lima natal. De pronto apareció otro “pájaro” que hizo lo mismo, y luego otro y otro que iban llegando desde la espalda de la casa. Cuando los miré con detenimiento comprendí que no eran golondrinas, sino murciélagos que provenían del cementerio de Jeruk Purut y que se lanzaban ciegos hacia la piscina solo para elevarse cuando detectaban el agua. Al descubrir de qué se trataba, mi primera reacción fue salir y buscar refugio dentro de la casa, pero la acción cada vez más agresiva de los quirópteros me llevó a sumergirme nuevamente, dejando solo la cabeza fuera. Pero llegaban más y más murciélagos que me rozaban el cabello y las orejas, obligándome a tomar aire y quedar totalmente bajo el agua.
Desde ese silencio pude ver que la bandada formada por un número infinito de murciélagos volaba hasta la piscina y se alejaba, creando un anillo negro que cubría toda la superficie y que yo sospechaba que me atacaría no bien alguna parte mía atravesara la piel del agua. La tormenta y la oscuridad agregaban un escenario caótico, mortal, que contrastaba con la engañosa tranquilidad que experimentaba sentado en el fondo, donde sentía poco a poco cómo me iba quedando sin aire y veía cómo se desplazaban hacia arriba las últimas burbujas de mi respiración. Habrían transcurrido unos pocos minutos y yo comenzaba a desesperarme, impotente ante el macabro derecho de elegir la forma de mi muerte, ahogado o destrozado por esas bestias aladas. Cerré los ojos, mi cabeza estaba por estallar, iba perdiendo la capacidad de razonar y mis últimos pensamientos se dirigían hacia los espíritus en los cuales no había creído y de los que formaría parte dentro de muy poco.
Fue entonces, con el último hilo de mi conciencia, que pude sentir cómo una mano suave, muy fina, me tomó con fuerza del brazo derecho y me sacó a la superficie, lanzándome al césped como un saco de arena. Una bocanada de aire invadió mis pulmones y me sentí rodeado de una extraña calma: los murciélagos habían desaparecido y la lluvia había amainado. Yo seguía sin abrir los ojos, pero pude percibir cómo Mefistófeles, con el pelaje húmedo, acercaba su nariz hasta la mía, olisqueando para confirmar que respiraba. Me quedé en posición fetal por un tiempo impreciso, aterrado, temblando, agitado. Cuando finalmente pude levantar la cabeza, me senté y miré agradecido al árbol rodeado de kimilsungias.
Al día siguiente cambié mi reserva para el Aryaduta.
Elmer Farro nació en Lima en 1968. Es ingeniero mecánico de la Universidad Católica con una maestría en administración en la misma casa de estudios. Ha publicado en colaboración el libro Plan estratégico para la producción y comercialización de tilapias (Centrum Católica, 2007). Gran parte de su vida profesional la ha desempeñado realizando viajes dentro del Perú y alrededor del mundo y ha vivido en Indonesia durante cinco años. Actualmente participa de un emprendimiento orientado al desarrollo de proyectos de iluminación. Publica artículos y narraciones en el blog Asiento1c.com.