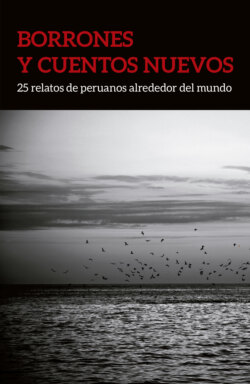Читать книгу Borrones y cuentos nuevos - Julio Villacorta - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl patrón San Mateo
por Adolfo Barrera
La estatua llegó a la casa porque así lo decidió papá. Mi padre era médico, coronel de la policía y jefe del hospital; los policías le hacían el saludo militar al pasar a su lado. Seis pitas en sus mangas imponían respeto, pensaba yo; Alfonsito, el suboficial, chofer de papá, me miraba de reojo al ver mi reacción.
Alfonsito no parecía tombo, era tan sencillo y juguetón como cualquiera de mis patas. Siempre lo vi vestido de civil, lo que le daba cierta licencia para hacer cosas que, de otro modo, el uniforme no se lo permitiría.
Después de recogerme del colegio, íbamos al hospital; papá salía tarde del trabajo. Mientras lo esperábamos, hablábamos de Lobatón, el capitán de la selección; de cómo había que meter golpe cuando alguien se te ponía sabroso; de Teresita, mi vecina, la hija del sastre, me preguntaba si tenía enamorado, decía que era igualita a Camucha Negrete; me quería enseñar a afanar, de cómo había que actuar cuando una chica bonita pasaba. Alfonsito hacia su demostración, ponía cara de mongo y lanzaba unos comentarios que me hacían matar de risa. Nos hicimos amigos, le gustaba muchísimo el futbol, así como a mí. Alfonsito trabajó tantos años con papá, que pasó a ser parte de la familia; mis padres serían sus padrinos de matrimonio. Mi cumpleaños se acercaba, veinticinco de mayo, Alfonsito se casaba dos semanas después.
La estatua había venido de Contumazá, donde nacieron mis viejos. Un temblor la hizo brincar de su pedestal, cayó de cara contra la pila bautismal, pero necesitó de varios especialistas en ángeles arcabuceros y entendidos en esculturas del siglo dieciocho para reconstruirla.
Con las carreteras interrumpidas por los huaycos, la imagen recibió hospedaje en mi casa; la pusieron sobre el escritorio que servía de divisor entra la sala y la pequeña biblioteca de papá. Nosotros solíamos sentarnos a escuchar música en el sofá que estaba al frente del escritorio y, por consiguiente, frente a la imagen.
La mamita Ofelia nos contó que fue el Patrón (así lo llamaba ella) quien evitó que los chilenos entrarán a Contumazá. “El Patrón San Mateo tenía los pies con barro cuando fuimos a la iglesia a agradecer el milagro”, nos dijo con ojos saltones y voz emocionada.
Un mes antes del matrimonio, a la hora del lonche, Alfonsito, llegó a la casa con su novia Cecilia, una ayacuchana tímida de trenzas largas adornadas con ganchitos de colores, de mirada esquiva, como avergonzada; su hablar tenía el silbidito de los provincianos. Alfonsito me causó cierta desilusión, pues Cecilia no se parecía en nada a las chicas que él piropeaba, pero juntos se veían felices. Mi madre se dio cuenta que Cecilia estaba nerviosa, le sujetó las manos y le dijo, “eres linda y eres tan joven, me recuerdas a mí cuando me casé”. Mis padres eran de verdad buenas personas, generosos con el prójimo, cariñosos sobre todo con la gente provinciana.
La estatua sobre el escritorio medía casi dos veces mi tamaño; me asustaba pasar de noche por la sala, me daba miedo quedarme a escuchar música. Había veces que parecía mirarme con sus profundos ojos de apóstol juzgador. Sentía que él podía leer mis pensamientos y saber mis intenciones. Una túnica de dos colores cubría su cuerpo, tenía una mano extendida como quien pide un favor y sus pies eran blancos y perfectos.
Las chicas me gustaban, pero no sentía la “arrechura” a la que se referían mis amigos, cuando hablábamos. Le pedí a Alfonsito que me explicara qué era eso, se cagó de risa y me dijo, “huevón, eso no se explica, se siente”. Y de verdad que se siente. Me agarró por sorpresa una tarde que llegué a la casa, después de un partidito; mi prima estaba en la cocina, había venido a visitar a mamá. Vestía su uniforme de enfermera, zapatos negros cerrados de tacón, pantys azules que resaltaban sus estilizadas piernas y pronunciaban sus caderas, una faldita azul corta pero recatada, blusita blanca, medio desabrochada, producto de la fatiga del día, que mostraba parcialmente unos rotundos pechos; el saquito hacía juego con la falda, sus cabellos castaños caían sobre sus hombros, sus ojos claros, sus mejillas y sus labios la hacían verse como una muñeca. Sentí celos del gato que se sobaba en sus piernas; se me hacía agua la boca, sentía sed y no era por el partido, porque me había tomado toda la jarra de chicha morada y no me pasaba. Quise ser el gato para sobarme en esas piernas; allí me di cuenta de que era la otra sed, la sed que no se curaba con agua ni con cualquier cosa líquida, era la sed que esperaba sin saberlo, era la sed de la arrechura.
Vivíamos muy cerca del estadio nacional, tan cerca que se escuchaba cuando la gente gritaba el gol; sonaba como cuando la ola comienza a formarse lentamente hasta alcanzar ese desplome final que lo inunda todo.
Un día antes de mi cumpleaños, el veinticuatro de mayo, jugaba Perú contra Argentina para ir a las olimpiadas de Tokio. Había juntado dinero para la entrada e iba a ir con papá, pero ese domingo llegarían familiares; pensé ir con Alfonsito, pero con los gastos del matrimonio, estaba con las justas. Pedí ayuda a mamá, pues quería ver jugar a Lobatón, nunca había estado en el estadio. Me dijo: “Tu tío Carlos tiene dos entradas, no podrá ir porque se ha adelantado su viaje de trabajo, seguro te las da por lo que tienes ahorrado”. Dicho y hecho, el tío viajaba el viernes y yo tenía dos entradas en mi mano para el domingo; iría a ver jugar a “Loba” y llevaría a Alfonsito a ver el partido como regalo de bodas.
El estadio estaba lleno, era las tres de tarde de un mayo gris y la gente estaba ansiosa por que comenzara el partido. Había una torre grande, con inmensos parlantes, por donde un señor decía “atención al propietario del carro con placa …” La cancha era grandísima, los jugadores se veían pequeñitos; Alfonsito, estaba feliz, primera vez que iba el estadio. Argentina metió el primer gol; era difícil seguir el partido, había mucha gente gritando y se paraban con cada jugada emocionante. No me dejaban ver, nosotros necesitábamos empatar para ir a las olimpiadas. A los treinta y tantos del segundo tiempo, Lobatón pone el pie y el rechazo del defensa argentino termina en gol; todos nos abrazamos, gritábamos como locos. Después de una silbatina intensa, la gente comenzó a mentar la madre; el árbitro había anulado el gol, un moreno grandote entró en la cancha queriendo pegarle pero la policía lo detuvo. El descontento de la gente continuaba, insultaban al árbitro con lisuras que nunca había escuchado; los gritos se hicieron más intensos, puras lisuras, y mentadas de madre, más gente comenzó a entrar a la cancha, el árbitro había terminado el partido faltando cinco minutos y los policías trataban de controlar a los que entraban a la cancha con perros que mordían. Escuché disparos.
Alfonsito me tiró al suelo y me protegió con su cuerpo. El humo comenzó a subir a las tribunas como neblina de playa, era espeso, hacía que te ardieran los ojos y la garganta; creo que estaba hecho de rocoto, no podíamos ver bien y no parábamos de llorar. Buscamos la salida, en las escaleras nos convertimos en una mazamorra humana, estábamos apretados unos contra otros. Alfonsito trataba de protegerme, pero era inútil, la gente nos arrastraba hacia las puertas, sin saber que habían sido cerradas por los mismos porteros para evitar que la gente se zampe.
Me oriné, no sé si de miedo o porque no podía respirar; tal vez era el efecto de la neblina que se metía en mis pulmones, me temblaban las piernas y los brazos, ya no tenía más fuerza, me ahogaba, me estaba muriendo. Pensé en mis padres, me dio tristeza el no volver a verlos, me sentí culpable de que Cecilia se quedara viuda antes de casarse, me dio pena Alfonsito, ¿qué le iba a decir a papá? Lo poco que podía ver era el suelo que brillaba, como brea, me pareció ver unos pies blancos y perfectos, estaba divagando, me moría, me acorde del patrón, le recé… después sentí mucho sueño y una paz adormecedora. No recuerdo cómo salimos del estadio, ni cómo llegue al sillón de la sala donde me quedé dormido, esperando que volviera papá de buscarnos por todos los hospitales de la ciudad.
Cecilia estaba radiante, mamá tenía razón era joven y hermosa, brillaba de felicidad. Alfonsito no paraba de temblar de la emoción, tenía la mano enyesada; se la rompió tratando de evitar que la gente me aplastara. “Los declaro marido y mujer”, dijo el cura, y un grito de júbilo estalló en la iglesia.
Tengo el recuerdo de sentimientos, como la alegría de mamá al verme entrar, la angustia de todos por ubicar a papá y el júbilo en mi corazón al acercarme al Patrón. Al darle las gracias, instintivamente mis manos tocaron sus pies; estaban tibios y cubiertos con algo que brillaba como brea.
Adolfo Barrera (Lima 1959), fue creado para amar a Marie France con la que tiene dos hijos. Terco y pendenciero, positivo en los momentos inadecuados. Amante de la vida, a pesar de las injusticias. Vive en California hace 31 años, dentista de profesión, amante del fútbol y el buen vino por vocación. Feligrés de la amistad y la gente inteligente. Agradecido por la oportunidad de escribir y encontrar gente maravillosa en el taller literario de Raúl Tola.