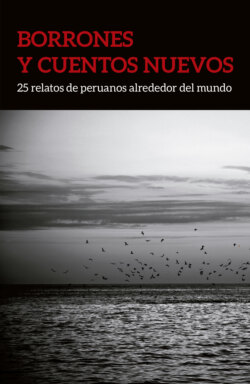Читать книгу Borrones y cuentos nuevos - Julio Villacorta - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl abrazo infinito
Por Oscar Del Valle
—¿Aló, buenos días?
—Hola, querida, soy yo. Una voz enérgica se oía por el auricular.
—Hola, Amandita ¿qué milagro? —respondió Delfina, tomando asiento sobre la cama destendida.
—Ningún milagro, Delfina. Hablas como si no te hubiera llamado hace años. ¿Cómo sigues?
—Bueno, a lo mejor meses, —replicó con sequedad.
—Perdóname, he estado con la vida de cabeza, yendo de aquí para allá con esta remodelación que no tiene cuándo acabar.
—Al menos puedes moverte sin problema. Yo aquí, ensartada con los dolores —respondió palpándose la axila.
—¿Qué dice el médico? ¿Alguna novedad?
—Nada nuevo y nada esperanzador tampoco, a lo mejor ya me llegó la hora.
—¡No digas tonterías, Delfina! Recién estamos empezando nuestros setentas y dicen que son los nuevos cincuentas, —dejó escapar una risita vanidosa. —Vas a ver que pronto quedará todo esto como una anécdota del pasado.
—Si tú lo dices, Amandita.
—Yo lo sentencio y así será. Y también te digo que iré a visitarte apenas acabe con todo este lío. Tengo la casa llena de tierra y gente entrando y saliendo todo el tiempo.
—Está bien, querida, te prometo que de aquí no me muevo.
—No te pongas sarcástica conmigo, todo va a estar bien—. Agitó el índice como una varita mágica en el aire.
Delfina suspiró y se despidió no muy convencida del futuro que su amiga pronosticaba. Los dolores la acosaban apenas se despertaba con los primeros rayos de luz que ingresaban por la ventana, ante los cuales regañaba cerrando las gruesas cortinas de terciopelo. La alcoba quedaba entonces sumida en una oscuridad semejante a aquella que sentía crecer en su pecho. Durante horas, daba vueltas y vueltas arropada por el edredón, pretendiendo negar la vida que sentía le había sido arrebatada desde que le descubrieron un cáncer de mama en el seno izquierdo. No era el único pesar que cargaba Delfina, la muerte se había llevado a Paco dos años atrás y, como si así pudiera evitar el paso del tiempo, no había permitido que nadie tocara sus objetos personales. La mitad del armario lo ocupaban sus trajes de invierno, corbatas y zapatos; los de verano se hallaban en la maleta que se preparaba a desembalar la noche anterior a su partida y que seguía sobre la misma silla en la esquina del cuarto. En el tocador del baño reposaban sus peines y cepillos de cerdas ya resecas en el vaso color ocre, y su abrigo beige colgaba en el ingreso con la mancha de salsa de tomate que tanta risa les causó mientras cenaban en la trattoría del viejo Carmelo.
Horas más tarde, aquello que no pudo el sol lo consiguió el hambre. Con dificultad, se puso de pie para enfrentar la enorme puerta de nogal que la separaba del mundo exterior. La alacena apenas contenía un tarro de leche rancia y dos hogazas de pan que habían endurecido en el olvido. Delfina se vio obligada a salir al café de don Porfirio por algo de alimento. Apoyada en un bastón y con los mismos lentes de sol que compró para el velorio de su esposo, caminó hacia la avenida. Sus pasos tenues se volvieron sólidos con el primer saludo, pero no le duró mucho el aliento, que se desvaneció apenas dobló la esquina y perdió de vista a la señora Ponce. Continuó hasta el quiosco de periódicos, donde se detuvo un momento a ojear los titulares: “Un locutor de radio muere de cólera por la comida en Aerolíneas Argentinas”, “Perú niega su responsabilidad en el cólera de Aerolíneas Argentinas”. Delfina sacudió la cabeza, como si con ello pudiera olvidar lo leído y continuó su camino hacia la tienda, aunque con menos apetito que cuando salió de casa. Decidió entonces que no comería más que el maní salado que acompañaba su jarro de cerveza y repitió esta ecuación cada mañana por los siguientes meses. En varias ocasiones el jarro se multiplicó y Delfina tuvo que ser asistida por un amable don Porfirio para volver a casa.
—¿Segura que se siente bien, doña Delfina?
—No muy bien. Pero, como todo, ya pasará, —respondió arrastrando las erres.
—Si necesita algo de ayuda, por favor, no dude en pegarme una llamada.
Porfirio intentaba mirarla a los ojos mientras escribía su número de teléfono sobre un papelito arrugado que depositó en el bolsillo de su abrigo antes de que Delfina cerrara la puerta.
Durante las noches intentaba dormir, cada vez con más dificultad. Ya no solo era la hinchazón en los ganglios o la memoria de Paco, eran también sus huesos, ahora más pronunciados que antes, que le impedían reposar por largas horas. Se levantó de madrugada, en medio de una oscuridad ya familiar, y encendió el lamparín de su mesa de noche, abrió su cajón y volvió a sacar la fotografía tamaño carnet de Paco que lo mostraba en blanco y negro. Tenía la mirada seria, pero con un brillo en los ojos que solo ella sabía identificar, el bigote recién cortado y un nudo bien hecho en la corbata. Lo pensó luego en su ataúd, tranquilo y con los ojos cerrados, rodeado de rosas blancas y crisantemos. Recordó el pésame cálido de los amigos, el sabor del café para aguantar el pasar de las horas, impasible, en la misma banqueta de madera. Recordó el almuerzo en el restaurante de la esquina junto a Amandita y Leonardo, quienes intentaban animarla con anécdotas sobre Paco, como aquella vez en que perdió el zapato persiguiendo a un ladronzuelo de carteras en medio de la lluvia y terminó exprimiendo su media tras perder el aliento en la fallida gesta, o aquel viaje que hicieron a la sierra de La Libertad para conocer Marcahuamachuco en que, luego de seis largas horas en carro desde Trujillo, frente al monumento arqueológico, Paco exclamó perplejo: “¿Y para ver esto es que he sacrificado la raja del culo?” Delfina soltó una risa ligera, los ojos húmedos tornaban la pequeña fotografía borrosa que se acercó al pecho y luego devolvió al cajón.
Durante el día deambuló por la casa, sin rumbo, abstraída en sus recuerdos. Durante horas miró por la ventana de su habitación sin que nada alterara el ritmo de los transeúntes ni el sonido de las campanas ni el trayecto de las sombras. La vida, la verdadera vida, parecía tan lejana ahora, que le resultaba un sinsentido comer o agarrar un libro. “Para qué alimentar algo que se muere”, murmuraba para sus adentros. Caminó hasta el espejo del baño y se vio a los ojos, castigados por la miopía, se tocó los pómulos que destacaban prominentes y sintió la piel áspera y quebradiza. Se descubrió el pecho y vio su seno extirpado que le había dejado una gran cicatriz a la altura del corazón. A duras penas se acomodó el cabello sin teñir y bebió un sorbo del agua que se escurría entre sus manos. El sonido del teléfono la sacó de aquel trance.
—Querida, quería visitarte esta semana, pero no voy a poder. El carpintero me ha hecho una lista de pedidos que ni te imaginas y en cualquier momento me llegan los azulejos. Si no fueran tan incumplidos ni tuviera que estar persiguiendo a estos muchachos, hace rato que estaría en la puerta de tu casa.
Amandita sonaba agitada, como si de verdad hubiera estado persiguiendo a los obreros por las calles. —¿Cómo te sientes?
—Ahí, bien, —contestó Delfina sin ganas de hablar.
—¿Segura? Porque si es necesario que vaya, dejo todo de inmediato, Delfina. Tú sabes que cuando digo algo lo digo en serio.
—Segura, Amandita.
—Está bien. Un abrazo, querida, te dejo porque aún tengo mil cosas que hacer y se me hace de noche.
—Adiós, Amandita.
Delfina colgó el teléfono con un aire de insatisfacción, como si hubiera perdido algo de valor en ese instante. En un gesto quizás desesperado por recuperarlo buscó el papelito con el número de don Porfirio y le marcó con prisa. Tres timbradas le bastaron para saber que no contestaría y con el índice en la tecla del teléfono, pero el auricular todavía sobre el oído, cortó la llamada.
Eran poco más de las cuatro de la mañana cuando Delfina se levantó perturbada de la cama. Con determinación, se dirigió a la vieja silla de madera donde reposaba la maleta con la ropa de verano de Paco y empezó a retirar camisa por camisa, pantalones de lino y chaquetas de algodón. Estiró y colgó cada pieza en el armario, reemplazando cada una por otra más ligera. En algunos abrigos encontró pañuelos usados que le daban vida a Paco de forma momentánea y antes de doblarlos se los acercaba a la nariz para extraer algún olor que lo trajera de vuelta. Luego de acabar con la maleta, se dirigió al tocador del baño y guardó sus objetos de aseo en una bolsita negra, descolgó el abrigo del perchero en el ingreso y lavó la mancha de salsa de tomate. Finalmente, se dirigió a la mesa de noche, al otro lado de la cama, donde estaba su antiguo reloj Longines a cuerda que marcaba desde hace dos años los momentos sin él. Se lo colocó en la muñeca y vio que daban casi las seis.
El cielo aún reposaba oscuro cerca al mar, pero el celeste avanzaba desde las montañas con la calma de diciembre. Caminó acongojada y adolorida con ayuda de su bastón y llegó hasta la altura del faro que iluminaba el Pacífico, al que las embarcaciones acuden para no perder la orientación. Ahí encalló Delfina, en medio de la soledad y el silencio, interrumpidos solamente por el sonido del mar. Le faltaba el oxígeno luego del enorme esfuerzo, así que se apoyó en el muro que la separaba del acantilado. Miró hacia abajo y sintió vértigo, la brisa marina pegaba en su rostro ajado, sus manos sudaban frío y sus pensamientos iban y venían incesantes como las olas. El no tener a quién escribirle una carta de despedida la entristecía aún más. Cruzó el muro por una grieta y se adentró por los ramajes hasta llegar al límite, donde empezaba la nada y terminaba el dolor. Sus piernas temblorosas avanzaron centímetro a centímetro, removiendo la tierra que despedía pequeñas piedras en el abismo. En la quietud de aquella mañana, Delfina cerró sus ojos por última vez y vio a Paco ante sí, más joven y liviano, y ella también se sintió así, y sus ojos negros le pidieron perdón por haberla abandonado y ella lo perdonó sin murmuraciones, y el dolor se disipó en el instante en que él le extendió sus brazos y ella lo abrazó con la fuerza del mar.
Oscar Del Valle Salinas. Soy un abogado más que escribe, no sé si gracias al derecho o a pesar de él. Más seguro es que mi razón para escribir sea anterior y se la deba a mi abuelo, que no era escritor pero amaba el arte y la cultura. Nunca lo sabré con certeza. Solo sé que cada vez que escribo soy menos abogado, quizá más ingeniero como él. Tal vez escribo porque cuando me expreso con las letras tengo la sensación de dejar de ser o de serlo todo a la vez.