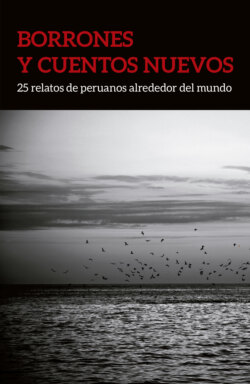Читать книгу Borrones y cuentos nuevos - Julio Villacorta - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos ciruelos del viejo
Por Hugo Bernardo
El descenso era rápido, previamente había superado la estepa y la densa neblina, aquella que le hizo vacilar en muchas de las curvas sinuosas. Asimismo, el frío que asestaba sus mejillas y sus manos se fue disipando gradualmente. Pedro detuvo su marcha y, desde su motocicleta, observó hacia el horizonte cómo el sol poniente iba cayendo sobre las montañas. A la vez se remontaba a recuerdos de infancia: «¡No toquen los ciruelos, están envenenados!, con su voz gutural e imponente repetía con insistencia el viejo».
El valle era verdoso y el cielo cerúleo tenía algunas nubes fantasmales. Desde su posición inhaló y exhaló con rapidez, e inmediatamente fijó la mirada en tres edificios modernos rodeados por casitas menudas, algunas de adobe y otras de ladrillo. Las montañas estaban casi desnudas, sólo se distinguían algunos remanentes de bosques tupidos. El valle parecía un cuadro abarrotado por rectángulos imperfectos y atravesado por un río agonizante. Al retomar la marcha sentía que los latidos de su corazón se sobreponían al ronquido del motor de la motocicleta. Ya en la entrada, Pedro ahogó un suspiro melancólico mientras atravesaba un obelisco con ornamentos de vacas, cerdos y algunos bustos de artistas. Un rompe muelles le obligó a bajar la velocidad de la motocicleta, y un hombre de estatura mediana y aspecto gris le hizo un ademán con el brazo izquierdo; no correspondió al saludo debido a que los lentes ahumados del casco que llevaba dificultaban su visión. Avanzó cinco cuadras y ya estaba situado en la plaza principal, en cuyo centro se distinguía una pileta compuesta por tres esculturas en forma de copa. El agua turbia y quieta del estanque acompasaba su nostalgia. Estaban algunos transeúntes en las esquinas y en el centro mismo de la plaza; el pueblo estaba más silencioso que de costumbre.
Se detuvo frente a la iglesia. Recientemente los tres torreones de cemento y piedra habían sido revestidos con pintura color mostaza, mientras las tres cruces que las enarbolaban, con pintura blanca. Notó cómo los rayos del sol incidían oblicuamente en las rejas oxidadas de la iglesia, pensó entonces que el ocaso se aproximaba.
Una anciana llena de arrugas, como un fruto deshidratado, se le acercó y a la vez lo examinaba.
—Hace una hora que se fueron joven —le dijo la anciana de ojos lánguidos y pequeños—. El padrecito también fue.
Pedro asintió con la cabeza y avanzó deprisa por las calles estrechas del pueblo. Sorteando baches y hendiduras, pensaba firmemente en desconocer e ignorar a todos los que se le pondrían en frente: «Las lamentaciones y la lástima incomodaban mucho al viejo. A mí también»
A dos cuadras de su destino divisó dos columnas de vehículos apostados en ambos extremos de la calle, y en la berma central unos arbustos marchitados lo recibían trémulamente. En la puerta divisó grupos de personas mayores con gestos adustos e invariables; parecían absorbidos por el frío que empezaba a disipar el valle. Pedro descendió de su vehículo e inmediatamente se topó con varios niños que arranchaban las flores situadas alrededor de una hilera de nísperos que antecedían a una capilla pequeña y descascarada. Avanzó con pasos firmes, sorteando miradas y susurros de personas vestidas con prendas negras. Tuvo que recorrer una cuesta ligeramente empinada para llegar a su destino final y pidió permiso a las personas que se habían agrupado alrededor del viejo. Pedro reconoció muchos rostros de familiares, amigos y personas que habían sido parte de su infancia; algunos desprendían llantos asolapados y otros quejidos chirriantes.
Un sacerdote, de mirada fría y cabellos blancos, daba unas palabras finales que hacían alusión a lo buen padre y a la familia funcional que había formado el viejo. Pedro emitía gestos casi inexpresivos que denotaban hartazgo y sopor; todo empezaba a generarle irritación.
—Procederemos a introducir el ataúd en el nicho —pronunció un hombre rubicundo y bajito.
Con un movimiento brusco y atropellando al sacerdote que estaba muy cerca del féretro, Pedro se acercó.
—¡Voy a despedirme! ¡Un momento! —vociferó resuelto.
El sacerdote, con cierta confusión, pero recompuesto, dirigió su mirada al hombre bajito y rubicundo que había dado la orden previa.
—Dejemos que se despida, hermanos —añadió el sacerdote.
Por unos segundos el silencio fue contundente, pese a la gran cantidad de personas que se habían reunido en el cementerio para despedir al Sr. Antero; “Don Antero”, “Papá Antero”, “Papá-abuelo”, para Pedro era simplemente “El viejo”.
El viejo tenía el rostro robusto, los ojos grandes, la nariz aguileña y el cabello ceniciento con matices negros como un carbón apagado. Un vidrio, un cajón de cedro y la muerte misma lo separaban del viejo. Quieto y con los ojos fijos en el ataúd, Pedro pensaba: «Hay mucha gente, tus seis hijos (mis tíos) lloran tu partida, te entierran al lado de mi tía Hilda y tu querida Mery. Y yo aquí viejo, después de mucho tiempo te veo, sólo te veo, mis demás sentidos no te perciben. Naturalmente reprimo el llanto y es porque tu dureza se me impregnó hasta el alma. Repelo el pesar de mis hermanos y primos, esos tus numerosos nietos ¡Ingratos! ¡También soy ingrato! Has tenido que morir para reunirnos. ¡Adiós, viejo!».
Después del silencio prolongado, unos hombres ataviados de mariachis, con guitarras, vihuelas, violines, trompetas y un guitarrón empezaron a cantar: “Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita…”. Azorado y con gestos de disgusto, Pedro salió del cementerio de la misma manera abrupta con la que había llegado. Su madre intentó detenerlo, pero no pudo.
Ya en su motocicleta, avanzó por una pista delgada y destartalada. En medio de la penumbra, se aproximaba al lugar que le daba tranquilidad a él y al viejo Antero, a la casa de campo.
En la oscuridad, bajo el cielo despejado y una luna tímida, Pedro atravesó la puerta de ingreso a la casa que daba hacia el patio principal. En el centro mismo del patio se distinguía un pozo de agua y al costado había un árbol de ciruelos, en cuyas ramas se posaban unos zorzales negros que huyeron al percibir sus pasos sigilosos. Frente al árbol cayó de bruces contra el suelo y soltó un alarido desgarrador, hacía movimientos desordenados con la cabeza para cerciorarse de la ausencia de personas y las lágrimas caían a raudales en sus mejillas. Mientras aplacaba el llanto sintió súbitamente una mano sobre el hombro; su cuerpo reaccionó con un sobresalto exagerado.
—Joven, joven —le habló un hombre en medio de la oscuridad, mientras quitaba su mano del hombro de Pedro—. Te estaba esperando.
—¿Me esperabas?
—¿Tú eres Pedro, el nieto de Don Antero?
—Sí —respondió con movimientos amenazantes en las manos, mientras se ponía de pie—. ¡Carajo, me has dado un susto!
En medio de la confusión, Pedro con el rostro empalidecido examinaba al extraño. Tenía los hombros anchos, el vientre plano y una voz temerosa.
—Cuando llegaste y estabas cerca al obelisco, te pasé la voz. Creo que no me viste —dijo el extraño.
—No te conozco. ¿Quién eres? ¿Qué haces en la casa de mi abuelo?
—También me llamo Antero. Tu abuelo es mi papá, pero mi mamá no es Doña Mery. Algunas de tus tías saben de mí, ellas no quieren ni verme.
—¿Fuiste al cementerio?
—No fui, el padrecito me lo prohibió. Con tu abuelo solo nos veíamos a escondidas. Me hablaba mucho de ti y si pasaba algo siempre me decía que tenía que buscarte —añadió—. Yo sabía que ibas a venir aquí.
Pedro contrariado por el frío, por la presencia difusa e inextricable de aquel hombre en medio de la penumbra y por las palpitaciones propias de su crispado cuerpo, trataba de tejer y anexar ideas coherentes: «¿Era este hombre parte de esas conversaciones de reuniones familiares, esas que generaban silencios prolongados o cambios repentinos de temas en medio de enervaciones disimuladas?»
Estaba frente al árbol de ciruelos, de frutos rojizos y tallos vetustos, esos que le habían generado tentaciones inocuas en su infancia y que a la vez el viejo prohibía tocarlos. Fue ese mismo árbol el testigo de una revelación, de una verdad póstuma disfrazada de perfecciones falsas y de recatos inexistentes.
Hugo Bernardo. Nací en Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica — Perú, en 1991. Estudié Economía en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la ciudad de Huancayo. Desde que culminé mis estudios superiores, laboré en una entidad financiera, hasta que un accidente me ocasionó una paraplejia. Esta situación inesperada me ha llevado a reestructurar mi vida, principalmente a retomar la lectura, y ahora pretendo incursionar en la escritura, que siempre estuvo dentro de mis objetivos de vida.