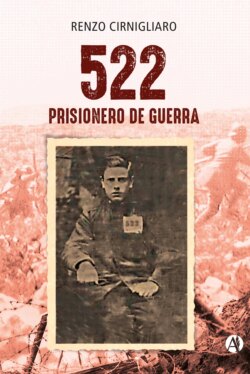Читать книгу 522 - - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 El bautismo de fuego
ОглавлениеEl 10 de mayo de 1917 era jueves. Para los chicos de esa edad cualquier día era un día sin preocupaciones. Para Ciccio no. La madrugada lo sorprendió aún despierto, orando, como lo hacía cada vez que el temor hacia lo desconocido se lo requería. Cuando tocaron diana, todos los soldados saltaron de sus camas. Terminando de acomodar su equipo de guerra, se aprestaban a la formación. Ciccio estaba consciente de que la guerra comenzaba para él. Antes de abordar los vehículos que los transportarían, los soldados ya habían tomado una taza de té caliente y comido un pan.
El clima había cambiado. El gris plomizo de un cielo lleno de nubes y una fina llovizna que los obligaba a desplegar la capa de lluvia, habían reemplazado al sol resplandeciente del día anterior. El ronquido brusco de los camiones de transporte era un presagio de la inminencia de la partida. Las compuertas de los vehículos comenzaron a abrirse al compás del lúgubre chirrido de sus metálicos goznes, cual una garganta gigantesca y diabólica que invitaba a un paseo sin retorno.
Impartida la orden de abordaje de los vehículos, se desvanecía la posibilidad de renunciar a un destino inexorable. Con todos arriba, el convoy en formación comenzó a desplazarse lentamente, esquivando los baches de un terreno que comenzaba a hundirse en el fango. A su lado no estaba Luigi quien había abordado otro vehículo. Ciccio se sentía solo, desprotegido y en medio de reclutas mayores que él, siempre molestos por la presencia de un soldado voluntario.
Algunos de sus ocasionales acompañantes llevaban algún tiempo combatiendo. Retornaban de una breve licencia, o bien eran soldados o suboficiales que provenían de otros lugares del extenso frente italiano y que estaban destinados a reforzar esas posiciones.
A medida que avanzaba, el convoy mantenía la velocidad inicial aunque tampoco disminuía su ritmo. Luego de casi 12 kilómetros de marcha, los camiones se detuvieron y la tropa descendió rápidamente. Eran las 9 de la mañana. Las órdenes partían estridentes desde los suboficiales que debían organizar la marcha a pie de sus hombres. Se organizaron varias columnas. El panorama era absolutamente sombrío. El cielo, oscurecido con negros nubarrones, empezó a poblarse de un color rojizo, donde se reflejaban, como relámpagos, los destellos del fuego de artillería de los dos ejércitos. Al poco de comenzar la marcha, Ciccio percibió que el barro dificultaba su andar.
A veces seguían un camino y, en otras, debían cruzar a campo traviesa, empapados por una persistente llovizna.
Atento a las rigurosas órdenes que impartían sus superiores, Ciccio se empeñaba en recordar las instrucciones recibidas en su adiestramiento militar. Habían sido dos semanas, más llenas de sorpresas y de acontecimientos nuevos que instrucciones militares. Sin embargo, recordaba que, antes de que avance la infantería, se llevaba a cabo un trabajo previo de reconocimiento del terreno, por parte del arma de caballería, aun cuando no habían arribado a la línea de la retaguardia italiana, donde debían incorporarse como refuerzos.
A lo largo del camino, era común cruzarse con hombres que retornaban del frente de batalla. Algunos estaban heridos y otros lucían desorientados y angustiados. Provenían de las trincheras italianas y eran los soldados que ellos debían substituir. Otros, formaban parte de las patrullas que venían de realizar tareas de reconocimiento.
Algunos convoyes, con vagones descubiertos, transportaban repletos, varios pertrechos de guerra y equipamiento militar, prestando un inestimable servicio a la movilización.
Ciccio pensaba que los soldados, que retornaban con alivio, debían haber sentido la misma euforia y orgullo que poseían ellos cuando comenzaron la marcha. Esos hombres, de repente, se transformaron en el espejo de una ignota situación que los esperaba.
La séptima Compañía contaba con 250 hombres comandados por un capitán, a quien le secundaban un teniente y dos suboficiales. Una columna detuvo su marcha y otras dos se fusionaron y retomaron su andar fuera del camino. Luego de ese movimiento, Ciccio percibió la voz de quien marchaba a su derecha. Era Luigi que, altivo y tranquilo, parecía un soldado con experiencia. La alegría que le invadió sirvió para tranquilizarlo. Su andar pasó a ser más decidido y animado. Retomaba la confianza que el temor inicial le había robado.
Luigi también se sentía más estimulado, pues reconocía su preocupación por Ciccio y no ocultaba su voluntad de protegerlo.
Animadamente comenzaron a marchar juntos. Sin percibirlo, se encontraban a la cabeza de su columna.
A medida que avanzaban hacia el frente de batalla, el ambiente se transformaba. Cobraba fuerza el resplandor provocado por la artillería que se descargaba sin piedad sobre los soldados ubicados en las líneas de vanguardia. El olor y el humo de los explosivos, empujados por el viento, producían extrañas y nuevas sensaciones.
Con ambas manos apretadas en torno a su fusil, Ciccio continuaba caminando rumbo a su destino. Su euforia inicial se desdibujaba lentamente, dando paso al asombro y la cautela.
En un recodo del camino, de pronto, tropezaron con un soldado que, con su fusil en los brazos, se hallaba sentado en el piso, recostado sobre una piedra de gran tamaño, mientras parecía dormir. Ciccio bromeó, preguntándose en voz alta: “¿qué hace éste, durmiendo tranquilamente mientras nosotros estamos marchando?” Un soldado que caminaba unos metros adelante, y con dos años de lucha en sus espaldas, como respuesta a la ingenuidad de Ciccio, solamente optó por levantar levemente el borde de su casco, al tiempo que sobre su rostro se trazó la señal de la Cruz. Luego, giró la cabeza hacia Ciccio y, mirándolo de soslayo, le espetó: “Qué dices, ¿no ves que está muerto?”.
Ciccio quedó tan impávido que se desdibujó su sonrisa, sintió que las piernas no le respondían, y su mente no podía terminar de entender que estaba cara a cara con la muerte. Con la misma muerte que otros querían evitar a cualquier precio. Sin pensarlo, su asombro se transformó en miedo. Sus sueños se desvanecían ante la brutalidad de la realidad. Ciccio perdió su aire juvenil y desinhibido.
La columna ya había disminuido su marcha y empezaba a concentrarse en un sitio a la espera de su destino final en la línea de combate, mientras la retaguardia se detenía.
La llovizna había cesado, el estruendo de la artillería parecía ir mermando, en paralelo a los sueños de gloria del joven siciliano.
Habían pasado apenas diez minutos y Ciccio no conseguía aún recomponerse. Por un instante, sintió que las fuerzas lo abandonaban y las piernas se negaban a sostenerlo.
En ese momento de vacilación, sintió la mano amiga de Luigi posarse en su hombro. Le dijo: “Felicitaciones Ciccio, eres el primer hombre en la guerra que tuvo su bautismo de fuego, sin haber disparado un tiro”.