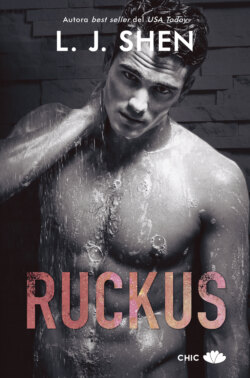Читать книгу Ruckus - L. J. Shen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo dos Dean
ОглавлениеS-E-X-O.
A eso se reduce todo, la verdad.
El mundo entero gira en torno a una única necesidad animal. Nuestro empeño por estar más guapos, hacer más ejercicio, ganar más dinero y luchar por cosas que ni siquiera necesitamos (un coche más caro, músculos oblicuos más definidos, un ascenso, un nuevo corte de pelo o cualquier chorrada que intenten vendernos en los anuncios).
Todo. Por. El. Sexo.
Cada vez que una mujer se compra un perfume, un producto de belleza o un puñetero vestido.
Cada vez que un hombre se endeuda hasta las cejas para pagar a plazos un deportivo que no es ni la mitad de cómodo y espacioso que el coche coreano que tenía hace una semana y se inyecta esteroides en el vestuario de un gimnasio que huele a cerrado. Lo. Hacen. Para. Mojar.
Aunque no lo sepan. Incluso aunque no estén de acuerdo con ello. Te has comprado esa blusa, ese Jeep y esa nariz nueva para ser más follable. Ciencia, cariño. No puedes rebatirlo.
Pasa lo mismo con el arte. Algunas de mis canciones favoritas hablaban de sexo antes de que supiera que mi pene servía para algo más que escribir mi nombre con orina en la nieve.
¿«Summer of ‘69»?, Bryan Adams tenía nueve años. Claramente se refería a su postura favorita. ¿«I Just Died in Your Arms», de Cutting Crew? Habla de orgasmos. ¿«Ticket to Ride», de los Beatles? Prostitutas. ¿«Come On Eileen»? ¿Esa puñetera canción alegre que baila todo el mundo en las bodas? Coacción sexual.
El sexo estaba en todas partes. ¿Y por qué no debería ser así? Es una puta maravilla. Siempre quieres más. Y encima se me daba bien. ¿He dicho «bien»? Tachadlo. De lujo. Eso era lo que quería decir. Porque la práctica hace al maestro.
Y que me parta un rayo si no había practicado.
Lo que me recordó que tenía que pedir otra caja de condones. Me los hacía especialmente una empresa llamada DíseloConUnaGomita. No solo diseñé el envoltorio con mi nombre (¿qué iba a hacer si algunas chicas los querían de recuerdo?) y elegí los colores (me gustaban el rojo y el morado; el amarillo no me sentaba bien: hacía que las pelotas se me vieran un poco pálidas), sino que también era muy tiquismiquis con el tipo de condón, el grado de sensibilidad y el grosor (0,0015 mm, por si os pica la curiosidad).
—Buenos días —gruñó una de las chicas mientras se desperezaba.
Me dio un beso rápido en la nuca. Siempre tardaba un rato en recordar con quién había pasado la noche, pero esa mañana fue incluso peor, ya que la noche anterior había bebido como si mi misión en la vida fuera exprimir mi hígado hasta convertirlo en ron.
—¿Has dormido bien? —preguntó la otra en tono monocorde.
Estaba de lado, de cara a la mesita de noche, leyendo el largo mensaje que me había enviado mi amigo y socio Vicious. La mayoría de la gente es breve y va al grano. Pero el muy cabrón había convertido a Siri en su esclava y la había obligado a escribir la Biblia. Despertar con un mensaje suyo era como amanecer con un tiburón mamándote la polla. Atención a lo que me escribió:
Querido capullo:
Mi prometida me ha hecho ver que es posible que la pesada de su hermana llegue tarde al ensayo del sábado porque quiere ahorrarse unos pavos cogiendo un enlace para llegar a All Saints.
Es la dama de honor de Em, por lo que tiene que venir sí o sí. Es obligatorio, y si tengo que arrastrarla de los pelos, lo haré; aunque preferiría no hacerlo. Sabes lo que me transmite ese sitio. Nueva York es una ciudad dura para el cuerpo. Los Ángeles es dura para el alma.
Pero yo no tengo alma.
Te pido como amigo que llames a la puerta de Rosie y le des otro billete. Pídele a Sue que le reserve un asiento de primera clase a tu lado y asegúrate de que embarca contigo el viernes. Encadénala al asiento si hace falta.
Seguramente te estarás preguntando por qué coño me harías un favor. Considéralo un favor para Millie, no para mí.
Está estresada.
Está preocupada.
Y no se lo merece.
Si la hermanita de Em se cree que puede hacer lo que le salga del coño, se equivoca.
Asegúrate de que se entere de lo equivocada que está, porque cada día que juega a ser la santita responsable y ahorradora, mi futura esposa sufre.
Y todos sabemos cómo me pongo cuando le hacen daño a algo que es mío.
Paz, cabronazo.
V.
No era lo que llamaría una prosa elaborada, pero así era Baron Spencer.
Me estiré y noté que un cuerpo caliente se me subía encima tras sortear el mar de seda azul oscuro y sin costuras que nos separaba. Estaba rodeado de telas caras, piel cálida y suaves curvas. La luz entraba a raudales por el enorme ventanal e iluminaba mi terraza de cien metros cuadrados, un campo de césped recién cortado emergiendo en el horizonte de Manhattan. El sol me besaba la piel. El mueble bar me pedía a gritos que me preparara un bloody Mary. Y los lujosos sofás de dos plazas de color gris y azul marino me suplicaban que me follara a las chicas para que todo Nueva York las viera y oyera.
En resumen, aquella mañana fue apoteósica.
Vicious, sin embargo, no tanto.
Por ello, me permití gozar del consuelo que me ofrecían esas dos mujeres —Natasha y Kennedy— e hice lo que Dios o la naturaleza o ambos habían dispuesto para mí: me las follé como si no hubiera un mañana. La sociedad y la reproducción y todo ese rollo.
Mientras Kennedy —la pelirroja encantadora, recordé— me daba besos por el cuello hasta llegar a mi paquete, y Natasha, la profe de yoga picantona y menudita, me comía la boca con avidez, asimilé la nueva información con un dolor de cabeza tremendo a causa de una resaca bien merecida.
Conque Millie LeBlanc estaba estresada por el ensayo… No me extrañó. Era la típica niña buena que quería que todo saliera perfecto y que se dejaba la piel para que así fuera. Todo lo contrario al hombre con el que iba a casarse, que se encargaba de mancillar tantas vidas como podía sirviéndose de su mordacidad y su pésimo comportamiento.
Millie era la persona más dulce que conocía —lo que no tenía por qué ser algo bueno, por cierto—, y Vicious era, de lejos, la más desagradable.
Supongo que lo más normal era que pensase en el «¿qué pasaría si…?» porque Millie había sido mi novia. Dado que el cerebro humano está diseñado para atar cabos, yo tenía veintinueve años y ella había sido mi única relación seria, así que es posible que la gente diera por hecho que fue mi gran amor.
La verdad, como siempre, resultó un chasco muy grande.
Millie no fue un gran amor. Me gustaba, pero no era algo feroz, privado o loco. Me preocupaba por ella y quería protegerla, pero no como si me fuera la puta vida en ello, que era lo que le pasaba a Vicious.
El hecho de que me siguiera gustando después de mandarme a la mierda y pirarse tras apenas dejar una nota a medias demuestra que, definitivamente, no estábamos hechos el uno para el otro. Porque la verdad era que estaba enamorado de Emilia LeBlanc… hasta que dejé de estarlo.
A veces pienso que, en realidad, amaba la idea de ella y que no la amaba en absoluto. En cualquier caso, hay algo que no admite discusión: cuando estuvimos juntos, fui bueno, leal y respetuoso. Ella, a cambio, me puteó.
Hasta la fecha siento que no conocía a mi única ex. Por supuesto, conocía sus rasgos. Las chorradas que salen en los perfiles de cualquier página para ligar. Cosas sosas. Era una artista, tímida y educada. Pero no tenía ni idea de cuáles eran sus miedos o sus secretos. Lo que hacía que pasara una noche en vela, que le hirviera la sangre o que la ponía a cien.
La otra parte de mi fea verdad es que nunca quise saber la respuesta a esas preguntas de alguien que no fuera Rosie LeBlanc. Pero me odiaba a muerte. Así que permanecí soltero. Y ahora iba a cambiar de opinión. Más le valía.
Hablando de Rosie, no aceptaba dinero de Vicious y Millie a menos que fuera por necesidad. Eso lo sabíamos todos, y así lo demostró hace un año cuando amuebló mi piso de Nueva York de dos coma tres millones de dólares en el que había vivido con baratijas de Craigslist que costaban menos de doscientos dólares en total. Dudaba que fuera a cambiar de opinión, pero, por ella, siempre estaba dispuesto a intentarlo.
Bueno, volvamos a lo importante: follar.
Cuando Kennedy hizo alarde de su garganta profunda y se metió toda mi polla en la boca, oí que llamaban a la puerta. No se podía acceder al edificio sin un código, y nadie me lo había pedido hacía poco, lo que me llevó a la sencilla conclusión de que no podía ser otra que la mismísima señorita LeBlanc.
—¡Dean! —Su voz ronca me llegó desde el pasillo y se coló en todos y cada uno de mis tejidos. Se me puso más dura al instante. Seguro que Kennedy se dio cuenta, porque dejó de apretarme el pene y resolló contra mi muslo. Natasha dejó de mover la lengua. Ambas se quedaron quietas. Rosie llamó tres veces más—. ¡Abre!
—¿La loca esa otra vez? —preguntó Natasha con una mezcla de gruñido y puchero.
—Seguro.
—Qué cague de tía.
—Está chalada —convino Natasha. Como si a mí o a Rosie nos importara lo que pensaran.
Me incorporé y me enfundé en mis pantalones de chándal negros. No lamenté haberme quedado a medias. Me emocionaba más ver a esa pequeñaja. Me preguntaba para qué habría venido. Me levanté y me froté los ojos. Me revolví el pelo a propósito.
—Ha estado bien. —Las besé en el dorso de la mano y me dirigí a la puerta con un objetivo—. Tenemos que repetirlo.
No habría una segunda vez. Ni una tercera. Esto era un adiós y ambas lo sabían. Estaba claro cuando me las ligué la noche anterior en algún bar de Manhattan. Estaban inhalando cocaína como si fuera azúcar en polvo —a lo mejor era de la buena— en una mesa de un local ostentoso al que iba cada vez que necesitaba usar los condones hechos a medida. Me senté en la barra, les puse ojitos y le hice un gesto al camarero para que les sirviera una copa. Me invitaron a su mesa a tomar chupitos. Yo las invité a sentarse en mi cara. Una copa se convirtió en siete. La misma historia de siempre.
—Eres un prenda tú, ¡eh!
Kennedy fue la primera en abandonar la cama. Giré la cabeza y la vi recoger el vestido como si no diera crédito.
«¿En serio?», pensé. Antes de llamar a un taxi para que nos llevara a mi casa, se lo dejé tan claro como el puñetero cielo de agosto: esto era un aquí te pillo, aquí te mato. Joder, ¿qué parte de ligármelas en un bar y usar Two Girls, One Cup como tema de conversación trivial les hizo pensar que habría algo más?
Ofrecí a las chicas un guiño de consolación y me abrí paso hacia el vasto pasillo iluminado en tonos champán, el suelo de mármol color crema y los retratos familiares en blanco y negro que me miraban desde todos los rincones sonriendo de oreja a oreja y luciendo dentadura.
—¡Eh, tú, capullo! ¡No nos dejes a medias! —añadió Natasha con un tono estridente.
Ya estaba en el vestíbulo, abriendo la puerta, atraído como un imán a la fuente de toda mi libido. Bebé LeBlanc. Ese precioso y alocado duendecillo.
Rosie llevaba unos vaqueros sin agujeros y una camisa blanca básica con botones, su versión de un traje a medida. Un moño alto y despeinado coronaba su cabeza. Sus enormes ojos me decían que no estaba impresionada. Apoyé un hombro en la puerta y sonreí ampliamente.
—¿Te has pensado lo del brunch?
—Bueno, me amenazaste con subirme el alquiler.
Por un momento, se le fueron los ojos a mis abdominales y cuando levantó la vista, me miró con los ojos entornados.
Hostia, es verdad. Mi recuerdo de anoche estaba empañado por el alcohol, la maría y el sexo.
—Pasa —dije mientras me hacía a un lado. Volvió la cabeza en mi dirección mientras entraba.
—Pensé que al menos me habrías preparado café antes de soltarme otra gilipollez relacionada con el alquiler. Era demasiado pedir que fueras amable —masculló mientras se comía el apartamento con los ojos.
Me crucé de brazos, consciente de mi figura musculosa, y me pasé la lengua por el labio inferior.
—¿Quieres que sea amable? Si te apetece, te invito a desayunar en la panadería de aquí abajo y te ofrezco algunos orgasmos de postre. —Y añadí—: Y si quieres, te suelto otra gilipollez, pero en la cama.
—Tienes que dejar de tirarme la caña —dijo en un tono extremadamente plano mientras dejaba atrás la enorme isla blanca y gris que ocupaba el centro de la cocina.
El acero inoxidable refulgía desde todos los rincones de la estancia. Rosie se sentó de mala gana en un taburete y miró furiosa la cafetera vacía que había junto al fregadero como si la máquina hubiera cometido un crimen de odio.
—¿Por qué? —pregunté en broma mientras encendía la cafetera. ¿Por qué tenía que dejar de flirtear con Rosie LeBlanc? Había dejado al doctor ese tan soso y estaba soltera. Era lícito que fuera a por ella, y pensaba hacerlo hasta que le llenase la espalda de ronchas después de hacerlo sin parar en la alfombra.
De hecho, eso fue lo primero que pensé cuando vi al mamón ese llevándose sus cosas del apartamento. Mi apartamento.
«Me voy a follar a tu exnovia antes de que se hayan secado las lágrimas de su almohada», pensé. «Y le va a gustar tanto que vendrá arrastrándose a por más».
Mientras tanto, en la vida real, Rosie aceptó con ganas el café humeante que le ofrecí en silencio y le dio un sorbo. Cerró los ojos y gimió. Sí, gimió. Joder, quise que ese sonido fuera mi nuevo de tono de llamada. Entonces, abrió los ojos y mandó al garete mi fantasía.
—Porque ya mojaste el churro en el chocolate de mi familia, y aunque sé que es una receta secreta de la que todas quieren más, me temo que te ha mirado un tuerto.
—Me encanta que me hables de sexo usando metáforas culinarias.
Me acerqué a la isla, apoyé los antebrazos y miré a Rosie con intensidad.
—Quizá sea porque somos Coca-Cola y tú siempre te conformas con Pepsi —dijo mientras miraba en dirección a mi dormitorio.
Se me escapó una risa sincera que me tensó el pecho. Mi llamativo torso en forma de V, mis brazos venosos, mis abdominales marcados y mis prominentes pectorales no le pasaron por alto, y el tono melocotón que adquirieron sus mejillas lo confirmaba por más que ella se empeñara en negarlo.
—Me gustas —declaré sin el menor arrepentimiento en un gesto de lo más vulnerable. Porque era la verdad.
—Mi hermana también te gustaba. —Bebé LeBlanc asintió con brusquedad—. ¿Piensas pasarte por la piedra a toda mi familia o qué? ¿Quieres que te imprima una copia de nuestro perfil genético en ancestry.com?
—Cuando puedas, por favor —repliqué con el mismo descaro—. Aunque tengo la sensación de que contigo ya iré servido.
—Qué tozudo eres.
Tosió, tal y como hacía cada dos por tres, y bebió un sorbo de café.
—Sí. Voy sobrado en ese aspecto. O en cualquiera, todo sea dicho.
Mi sonrisa se ensanchó cuando me miré el paquete. Nos habíamos enzarzado en una guerra de voluntades. Me pareció bien. Tenía todas las de ganar. Siempre conseguía lo que quería. Y lo que quería era tenerla sentada delante de mí esperando a ver qué decidía hacer con su alquiler.
Kennedy y Natasha entraron por el pasillo. Eran compañeras de piso, así que no me extrañó que la última le dijera a su amiga que el Uber que habían pedido estaría abajo en tres minutos. Compartir taxi era inteligente. Tenían que vigilar en lo que se gastaban el dinero después de pulirse el alquiler en coca. Hacían bien.
—Adiós, chicas —me despedí haciendo un gesto con la mano.
—Adiós, gilipollas.
Kennedy me arrojó su tacón con un movimiento de brazo que hizo que el quarterback que llevo dentro quisiera silbar de admiración. Lo esquivé agachando la cabeza rápidamente. El tacón rojo voló por la cocina, le rozó el hombro a Rosie y se estrelló contra la nevera.
La abolló. Al menos Kennedy se llevaba eso. Ninguna mujer se había marcado ese tanto.
Rosie dio un sorbo al café con indecisión. Rezumaba indiferencia.
—Mmm —dijo—. Qué bien sienta esto.
No se refería al café. Se refería a presenciar los efectos colaterales de mi promiscuidad. Pero hizo ese gemidito. Otra vez.
«Cómo me pones, Rosie LeBlanc», pensé. «Te voy a llevar al lado oscuro a rastras. No tienes ni puta idea de lo que se te viene encima».
—Vayamos al grano, cariño. Me vas a acompañar a All Saints el viernes.
Saqué una cucharada de proteína de suero y la mezclé con leche desnatada. Uno no consigue este cuerpazo zampando comida basura cada día. Lograba todo lo que me proponía. Costase lo que costase. En el gimnasio, en el trabajo, en mi familia (fingiendo ser un hijo modélico). Todo respondía a un plan y se conseguía yendo por el camino difícil. No había atajos para mí. Había sido así desde muy joven e ignoraba que hubiese otro modo. Para ellos —para Rosie, su hermana y mis amigos—, yo era el tonto con suerte que había nacido con una flor tan metida en el culo que no le hacía falta mover un dedo o trabajar. Que siguieran creyendo eso. No había nada de malo en que te subestimaran.
Por cómo se removió en el asiento, supe que no iba a ceder sin luchar. Para estar enferma, era la hostia de peleona.
—Ya me lo ha pedido Millie. La diferencia de precio es de doscientos pavos por billete. Solo es el ensayo. No es que me vaya a perder toda la boda.
La boda de verdad era el domingo, pero la mayoría de los asistentes, incluidos Jaime, Trent y yo, iríamos a All Saints el viernes anterior, pasaríamos una semana y media allí y empalmaríamos ensayo, despedida de soltero y de soltera y boda en lo que prometía ser un desmadre. Éramos una piña. Raramente, eso sí. Si podíamos pasar tiempo juntos, lo aprovechábamos. Rosie estaba sin blanca por decisión propia. Su hermana se iba a casar con uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Me gustaba que Bebé LeBlanc no fuese la típica sacacuartos. Vale, el apartamento y las instalaciones le habían salido casi gratis y le pagaban las medicinas, pero todo lo demás se lo ganaba con el sudor de su frente. Y encima sacaba tiempo para cambiar pañales y saludar a los pacientes en un hospital infantil varias veces por semana. Era un ángel, aunque no hacía falta que me lo recordaran.
—Eres la dama de honor.
Me volví hacia ella y apoyé la cadera en la encimera. No dejaba de mirarme los bíceps mientras removía mi bebida. Movía los ojos de un lado a otro como si fueran una pelota de tenis. Se lamió los labios y negó con la cabeza, seguramente para dejar de imaginarme dándole un cachete en el culo con ese mismo brazo musculoso.
—Entiendo la importancia de mi papel. Soy perfectamente capaz de caminar en línea recta con unos zapatos incómodos durante un par de minutos mientras le aguanto el vestido. Eres consciente de que eso es lo único que tengo que hacer, ¿no?
—¿Y la despedida de soltera?
Me froté los abdominales para intentar que gimiese o se humedeciera los labios de nuevo. Eché la cabeza hacia atrás y le di un trago al batido de galleta y caramelo con sabor a culo.
—¿Qué pasa con eso? —preguntó desafiante, fulminándome con la mirada.
—¿Quién se encarga de la despedida de Millie? ¿No le corresponde a la dama de honor?
—Está bajo control y va a ser épica. ¿Por qué? ¿Organizas tú la de Vicious? —preguntó, sorprendida. Se echó hacia delante y, al hacerlo, juntó sus tetitas respingonas. Gruñí al notar cómo se me hinchaba la polla.
Desde fuera, parecía que Vicious y yo nos llevábamos a matar. La verdad es que nuestra amistad era fuerte. No se parecía a la camaradería que tenían los demás, pero era sólida.
—Sí. Jaime me está ayudando. Pasaremos el finde en Las Vegas.
—Qué originales —dijo con una sonrisa condescendiente.
—Bueno, se nos ocurrió dejar tirado a nuestro colega y sudar del ensayo, pero nos has robado la idea. «¿Qué subió por tu pequeño y alegre trasero, de todos modos? ¿Estás celosa de que tu hermana mayor se vaya a casar?».
Se dio la vuelta en su asiento y, cuando vi su rostro, noté una opresión en el pecho. «Bravo, imbécil». Por lo visto, mis palabras la habían afectado lo bastante como para que se pusiera pálida.
—Cállate, Ruckus. Me pregunto si lo que he planeado es lo bastante sofisticado. Iba a tirar por una fiesta de pijamas. Con una lista de reproducción especial y todo eso.
Ojos inseguros y escamosos pidieron mi opinión. Eso no era propio de ella. Por lo general, Rosie ardía en confianza en sí misma; me supo muy mal ser quien apagase su llama.
—Conque una fiesta de pijamas, ¿eh? —Pasé por su lado solo para rozarle la cintura con los dedos. Sin querer, obviamente—. Millie es una chica sencilla. No veo por qué no le molaría.
—Te lo digo yo: porque vais a ir a Las Vegas. Tengo que subir la apuesta —se quejó mientras se servía un segundo café sin pedirme permiso.
—¿Quieres ser una buena hermana? Pues empieza por aceptar el puñetero billete que te voy a comprar.
—La respuesta es no —dijo alargando las palabras. Suspiró exageradamente—. ¿El inglés no es tu lengua materna? ¿Hace falta que te lo diga en otro idioma? No domino el «idiota», pero puedo intentarlo —gruñó.
—Vicious va muy en serio. Vendrá y te sacará a rastras. Soy un mal menor, Bebé LeBlanc. Me vas a acompañar —repetí.
No es que ninguno de los dos mereciera que les hiciese un favor, pero me alegraba por Vicious y Millie. Y aún más de pasar una semana con Bebé LeBlanc. Llevaba años soñando con su culo blanco y redondo. Había llegado el momento de reclamarlo.
Rosie apartó la mirada y se cruzó de brazos como una niña testaruda.
—No.
—Sí —dije exactamente en el mismo tono—. Y ya puedes ir haciendo las maletas, porque el vuelo sale el viernes por la mañana y a ambos nos espera una semana muy ajetreada.
Parpadeó, pero no contestó.
—Hagamos un trato, ¿te parece? —Acerqué mi rostro al suyo y apoyé los codos en la isla. Su cuerpo siguió mi ejemplo y gravitó hacia mí. Estábamos alineados y, aunque ella no lo supiera, parecíamos dos cuerpos esculpidos. Hechos el uno para el otro. Lo que tampoco sabía era que íbamos a poner a prueba mi teoría para ver si pegábamos. Pronto. Muy pronto—. Te llevaré a la guarida del diablo, porque tienes que venir. —Sabía lo insoportable que podía ser Vicious—. Pero puedes acudir a mí si necesitas algo. Piénsalo. Así podremos conocernos mejor —rematé con una sonrisa que marcaba mis hoyuelos.
—No quiero conocerte mejor. Lo que ya sé de ti, que es bastante, no me gusta —dijo Rosie—. Si no vamos a hablar de mi alquiler, dímelo y me voy.
—Acompáñame a All Saints —propuse tras ignorar su petición.
Joder, qué cabezona. ¿Por qué me ponía cachondo que fuera así? Quizá porque la mayoría de las mujeres tendían a comportarse de otro modo conmigo. Eran simpáticas, supermajas y les iba el coqueteo. Tres características que no podían atribuirse a Bebé LeBlanc.
—Ni de coña —masculló mientras se bajaba del taburete.
—Rosie —la llamé en tono de advertencia.
—Dean —replicó en el mismo tono. Puso los ojos en blanco—. Dime cuál es mi nuevo alquiler antes de fin de mes, por favor. Lo digo para que me dé tiempo a organizarme por si no puedo seguir viviendo aquí.
Se dirigió a la puerta y cerró de un portazo antes de que tuviera ocasión de decirle que no le subiría el alquiler si me acompañaba.
Vale, tendría paciencia, siempre y cuando las cosas salieran a mi manera.
Bebé LeBlanc acabaría postrándose ante mí.
Su reloj avanzaba más rápido y yo ya estaba harto de que no aprovechase el tiempo para estar conmigo.