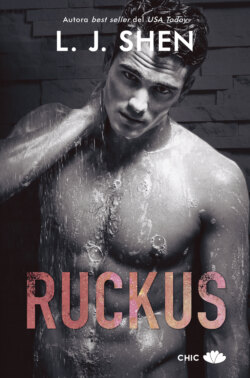Читать книгу Ruckus - L. J. Shen - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo cuatro Dean
Оглавление¿Qué son veinte mil dólares?
¿Es mucho dinero? ¿Una cantidad razonable? ¿Tan poco como si fuera chatarra? Pues depende de a quién preguntes. Para mí, veinte mil dólares era el dinero que podía llevar en el bolsillo. No me afectaba en nada. En contra de la creencia popular, no era porque mis padres me metiesen dinero en la cuenta. La gente pensaba que había nacido con un fondo fiduciario bajo el brazo. No sería yo quien los sacara de su error porque, francamente, me la sudaba.
La realidad era que mis padres me pagaron la universidad, me dieron el dinero para mi primera inversión en la Compañía de Bienes, Adquisiciones y Servicios, la empresa que constituí en sociedad anónima con mis tres mejores amigos, Trent, Jaime y Vicious, y me ayudaron mental y espiritualmente. Me ayudaron que te cagas. Pero ¿que nadase en más dinero del que podía gastar a la tierna edad de veintinueve años? Eso era yo, cariño.
Yo y mis tablas.
Yo y mi capacidad de persuasión.
Yo y mi talento para los números.
Así pues, la falta de fondos no era la razón por la que me resultaba tan difícil hacer clic en el botón «Aprobar transacción» y transferirle veinte mil pavos.
No quería que Nina los tuviera. No quería que fuera feliz. ¿Quería que fracasara? ¿Que siguiera siendo pobre y viviera perdida en la desgracia? ¿Quería vengarme por haber sido una zorra sin escrúpulos conmigo?
Y, de ser así, ¿eso me convertía en mala persona? No creía que lo fuera. Jodido, seguro. ¿Querría que mi futura hija saliera con alguien como yo? Ni de coña. Olía a los de mi calaña a kilómetros. Pero tampoco encajaba del todo con la palabra «malvado». Había visto el mal. Crecí con Vicious; ese sí que es un hombre malvado. No estábamos cortados por el mismo patrón. Ayudaba a los ancianos a cruzar la calle, les llevaba las bolsas de la compra hasta sus coches aunque eso me hiciera llegar tarde a alguna reunión importante. No daba falsas esperanzas a mis aventuras de una noche. Era educado, y no solo por obligación, sino por naturaleza; iba a votar; ponía siempre el intermitente; no ofendía a nadie a propósito y apadriné a un niño africano durante cinco años. Hasta nos mandábamos cartas de vez en cuando (Kanembiri y yo coincidíamos en que Scarlett Johansson estaba que te cagas de buena y que el Manchester United no valía una mierda. Porque hay cosas en las que todo el mundo está de acuerdo).
Por tanto, ¿puedo afirmar con el corazón en la mano que era mala persona? No, no lo era.
Joder, me gustaba la gente. Y tirármela más aún. Era el más sociable y extrovertido de mis amigos. De ahí que no me hiciera gracia estar en esa tesitura.
Yo. Mirando la pantalla de mi MacBook durante veinte minutos. El dedo índice encima del ratón. «Dale ya, hostia», le supliqué al capullo que llevaba dentro. «¿Qué más te da? Tú seguirás siendo rico y ella, pobre. Ella siempre vivirá en la miseria, vaya a donde vaya».
Un golpecito en la puerta me sacó de mis cavilaciones. Sue entró sin permiso. Técnicamente, había llamado, pero eso era palabrería barata por su parte. Mi asistente personal era grosera, vengativa y sumamente desagradable en cuanto tenía ocasión desde que me pilló cepillándome a otra en el escritorio de mi despacho en la sucursal de la Compañía de Bienes, Adquisiciones y Servicios de Los Ángeles. Daba igual que Sue y yo solo hubiésemos tenido un rollo rápido. ¿Estuvo mal por mi parte follarme a mi asistente personal? Seguramente. ¿Le avisé desde un principio de que era más probable que me convenciera de pasarme a la cienciología que de tener una relación seria? Sí, lo hice, y varias veces, incluso antes de meterle la punta. ¿Me dijo que «lo entendía perfectamente y que ella hacía lo mismo»? Os digo yo que sí. Pero todo eso dio igual cuando pasamos de una embestida a un gemido y después a una actriz aficionada de Los Feliz gritando mi nombre tan fuerte que casi aparecieron los de seguridad en el despacho para ver si estaba bien.
Hacía casi un año que Sue me «pilló» no poniéndole los cuernos, y las cosas empeoraron progresivamente con cada mes que pasaba de mi inexistente infidelidad. Cualquier otra chica se habría ido hace tiempo de mi ostentosa oficina de Manhattan, pero Sue tenía un contrato especial que yo mismo había redactado (nada de antecedentes penales, gracias por preguntar) mientras me comía la polla, así que no podía echarla. Ella tampoco dimitiría, y entendía el motivo.
El sueldo era bueno y el número de horas, decente para tratarse de una empresa financiera en el corazón de Manhattan, pero no me iba a dar cuartelillo tampoco. Como en ese momento en que entraba en mi despacho con su falda de tubo, sus tacones altos, su tinte impecable, su flequillo de lado y su cara de acelga. Tenía suerte de que mi despacho se compusiera únicamente de ventanas de vidrio (aparte de la puerta de madera oscura). Siempre existía la posibilidad de que intentara cortarme las pelotas y hacérmelas tragar.
—Buenos días, señor Cole.
Sus labios carmesí apenas se movieron mientras tocaba la pantalla del iPad con los ojos fijos en él. Cerré la pestaña de mi cuenta corriente y decidí pensar lo de enviar dinero a mi archienemiga. Que esperase. Ella ya me había hecho esperar bastante. Años y años de espera.
—Sue —respondí mientras me reclinaba y entrelazaba los dedos. Me negaba a hacer la chorrada esa de llamarla por su apellido, señorita Pearson, soy de los que prefieren mostrarse amistosos y relajados con sus empleados. Además, me parecía demasiado pornográfico hasta para mi gusto llamar a alguien a quien alguna vez le había metido los nudillos por el apelativo «señorita Apellido» en tono cortante—. ¿Qué tal?
—Bien. ¿Usted?
—Un poco más y exploto de felicidad.
No perdí la sonrisa, pero lo dije con un tono tan seco como el papel. ¿Estaba contento? ¿Estaba triste? ¿Estaba tan colocado que no era capaz de distinguir entre un sentimiento y el otro? A saber. Lo que sí sabía era que necesitaba una copa o tres, que era lo que me solía pasar después de hablar con Nina.
Sue se detuvo en mitad de la estancia. Delante tenía mi escritorio de vidrio, mi silla de ejecutivo de cuero y el cuadro de un mapa del mundo antiguo que había a mi espalda y que llegaba hasta el techo.
Genérico.
Caro.
Rico.
Esa era la imagen de mí que le vendía al mundo.
Ese despacho era una coraza, igual que mi apariencia.
Ese despacho no me representaba. Igual. Que. Mi. Apariencia.
—Veamos… —dijo. Resopló y pasó su superlápiz por su superiPad. Esa chica era de todo menos ordinaria—. Tiene una reserva en The Breakfast Club este mediodía con Cynthia Hollyfield. No olvide la videollamada por Skype con el señor Rexroth, el señor Spencer y el señor Followhill a las dos. Más tarde pasaré a recoger su ropa a la tintorería y la dejaré en su casa.
Me iba soltando toda esta información mientras yo hojeaba las páginas del informe de un cliente con el que había quedado cuando levantó la cabeza de golpe.
—He leído en su correo que ha reservado otro billete para All Saints a nombre de Rose LeBlanc. ¿Me confirma que viajará en primera clase con usted mañana por la mañana?
Sue arqueó una ceja perfectamente depilada. Cómo no, la verdadera pregunta era «¿te la estás tirando?» y la respuesta sincera a esa pregunta, a la que contesté con dos parpadeos lentos, era «¿a ti qué coño te importa?».
—Lo confirmo —dije mientras miraba un párrafo de otro acuerdo de fusión en curso sin leerlo realmente.
El aire acondicionado zumbaba. Cuarenta y seis pisos más abajo, un grupo de taxistas tocaban el claxon. Se oía un ligero tecleo que llegaba desde varios cubículos. Me miraba a los ojos, pero era una batalla perdida para nuestra pequeña Sue. No podía verme a través de ellos. Solo yo conocía su idioma. Y elegí no compartirlo con el resto del mundo.
—Bien. —Cambió de pose. Se metió el iPad debajo de la axila, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Miré cómo se le movía el culo con cada paso que daba con sus taconazos Louboutin sabiendo que esto no se iba a quedar así. Sue sabía que Rosie era la hermana pequeña de Emilia LeBlanc, pero nunca tuvo el placer de conocer a mi vecina que medía como un duendecillo. Sin embargo, estaba al tanto de que yo no era de los que cuidan a los hermanos de nadie, a no ser que saque algo de ello. Y la señorita LeBlanc era perfectamente capaz de ir al aeropuerto solita, lo que dejaba a Sue con una única conclusión: quería fornicar con Rosie LeBlanc. En más formas de las que alguna vez quise con Sue Pearson.
Y tampoco sería la primera vez que le arruinaba el día especial a alguien por sexo.
Se me conocía por llevar a mis citas a lugares inapropiados. Sue sabía que llevé a un rollo de una noche a un hospital de Chicago para darle la enhorabuena a mi mejor amigo Trent, que acababa de ser padre de una niña: Luna. Cuando Jaime Followhill, otro buen amigo, se casó con mi antigua profesora de literatura, Melody Greene, me presenté en su boda con dos chicas cualquiera que me había ligado en un bar de camino a la ceremonia. ¿La fiesta de jubilación de mi padre antes de que él mismo se desjubilara y se volviera a casar con su trabajo? Aparecí nada más y nada menos que con una de sus estudiantes en prácticas. Por tanto, no era una sorpresa que fuese a ir con una mujer, pero sí lo era para Sue porque sabía que iba a quedarme allí más de una semana. ¿Pasar nueve días con la misma mujer? Eso no lo había hecho nunca.
Lo que Sue no sabía era que Rosie y yo no íbamos a dormir bajo el mismo techo.
No sabía que Rosie me odiaba a muerte, y con razón. Cada vez que Bebé LeBlanc veía mi cara, no le hacía ni pizca de gracia: un fumeta que estaba donde estaba porque su papá era un abogado famoso, y su apellido era Cole, y los Cole habían donado tanto dinero a Harvard como para alimentar a la mitad de África, por lo que mi futuro estaba escrito antes siquiera de saber deletrear la palabra «graduado».
Sue no sabía que Rosie LeBlanc era la única mujer que no me daría los buenos días, y menos aún sabía que, irónicamente, Rosie LeBlanc era la única mujer cuyos días quería.
Y no tenía por qué saber nada de eso, puesto que, como cualquier otra parte de mi vida privada, me lo guardaba para mí.
Sue giró sobre sus talones. Me miró con lo que sospecho que eran pestañas postizas enmarcándole los ojos. Hundió las mejillas.
Entonces hizo algo insólito y, antes de acabar de inhalar, resopló.
—¿Desea algo más, señor Cole? No me encuentro muy bien.
—Nada más —dije—. Cógete el resto del día libre. Descansa. Te lo mereces.
Ella asintió.
Yo asentí.
Sí, no era mala persona. Dejé que mi asistente personal me dejara tirado para que me enseñase una lección inútil.
Encendí mi MacBook de inmediato y finalicé la transferencia: le envié veinte mil dólares.
Se suponía que me haría sentir mejor.
No fue así.
La mañana siguiente fue una repetición de la que viví cuando Bebé LeBlanc se presentó en mi casa hecha un pincel (según sus estándares). Es decir, me desperté al lado de una desconocida con una resaca de mil demonios que decidí paliar fumándome un porro grande y gordo en mi terraza mientras me tomaba un bloody Mary. Nada que ver con la Virgen María. Por aquel entonces, no quería saber nada de vírgenes. Al fin y al cabo, la última a la que me tiré me jodió la vida, huyó y se iba a casar con uno de mis mejores amigos.
Pero me estoy yendo del tema.
Quizá no fue la mejor idea parar en una tienda de los suburbios de Nueva York de camino al aeropuerto a las seis de la mañana, pillar una botella de vete a saber qué y pimplármela antes de que el pobre taxista me dejase en mi destino.
Sabía que era una cagada por mi parte, pero no pude evitar fumar y beber antes de subir al avión.
«Que te den, Nina», mascullé durante todo el trayecto al aeropuerto, como si fuera un mantra de mierda de esos que se usan en yoga. «Que te den, que te den, que te den».
Mientras me dirigía a la terminal haciendo eses, deseé que Bebé LeBlanc ya hubiera subido al avión y se hubiese beneficiado del billete y del taxi que había pedido para ella. Todo apuntaba a que había sido así. La amenacé, y ella no tenía ni idea de que mi conciencia me impediría subirle el alquiler, aunque fuera un centavo. Siempre había tenido una debilidad por esta chica, y cuanto más me odiaba, más quería demostrarle que estábamos hechos el uno para el otro; que si creía en la chorrada esa de las almas gemelas era porque ella y yo lo éramos.
Llegué tarde, por lo que retrasaron el vuelo. Doña cascarrabias no me cogía el teléfono, y noté una cuerda invisible ciñéndome el cuello. Quería llegar a All Saints, dejar a Rosie en casa de su hermana y tirarme en la cama de mi infancia. En algún lugar del fondo de mi cabeza, deseaba más de la vida. Dejar de beber y fumar como un puto carretero. Dejar ir toda la mierda que seguía rebotando en mi vida. Pedirle una cita en vez de pedirle que me cabalgue del revés, porque mis insinuaciones no eran más que un mecanismo de defensa por si decía que no.
Nunca me habían dicho que no.
Solo ella. Y si iba a rechazar algo, que fuese mi polla y no mi corazón.
Lo último que recuerdo es a la azafata indicándome dónde estaba mi asiento y el golpe que me di en la cabeza al apoyarla en el reposacabezas, seguido de un dolor agudo que me hizo pensar que me acababa de explotar el cerebro. Hice una mueca y me froté la frente. Entonces oí su voz tensa y jadeante. Al principio, pensé que me iba a gritar por llegar tarde, por retrasar el vuelo y por respirar. Por eso no procesé nada cuando el frito de mi cerebro dio sentido a sus palabras.
—Ten. Dos ibuprofenos y agua. —Me puso algo en la mano—. Cuando despeguemos, le pediré a la azafata que te traiga leche. Como me salgas con alguna otra gilipollez, me aseguraré de que todas las mujeres que lleves a casa sepan que tu polla está más contaminada que los baños públicos del metro.
Abrí los ojos y volví la cabeza en el asiento acolchado para mirarla. Me fijé en su cara.
—Pareces muy interesada en mi polla, Bebé LeBlanc. Primero querías echarme cera y ahora quieres que no moje. A lo mejor deberías conocerla y ver si podéis ser amigas. Yo creo que os llevaríais muy bien.
—No, gracias. Literalmente, preferiría comerme el vómito de alguien.
—¿Literalmente? Lo dudo. A no ser que tengas un gusto especial por el vómito.
Rosie me hacía la puñeta constantemente. No la culpaba, pero tampoco confiaba en ella. En ese momento, su semblante no mostraba ninguna expresión; era sincero y, sí, precioso: sus mejillas del color de los melocotones maduros, su naricilla llena de pecas y los ojazos más azules que había visto nunca y que no dejaban de mirarme. Doscientos tonos distintos de castaño y rubio adornaban su cabello, todo cortesía de la madre naturaleza. Era la personificación de una ninfa. Toda ella era asombrosamente delicada y suave; no adivinarías que estaba enferma.
Gemí, me metí las pastillas en la boca —estaba seca— y di un trago de agua. Me limpié los labios mientras el avión empezaba a ganar velocidad.
—¿Necesitas algo? —preguntó en un tono neutral. Se refería al alcohol. A la maría. Al desastre que era mi vida en general. Yo era casi un alcohólico de alto rendimiento que fumaba como si estar colocado fuera un deporte olímpico. No oía a nadie quejarse cuando cerraba tratos, hacía transferencias y follaba como un campeón.
—La verdad es que sí. Necesito que me dejes en paz hasta que lleguemos a San Diego. ¿Crees que podrás hacerlo?
«Serás cabrón».
Lo último que vi antes de quedarme traspuesto fue el pecho de Rosie subiendo y bajando de manera irregular a causa de su respiración entrecortada.
—Como quieras —susurró—. Te dejo tranquilo, pero solo porque tengo la sensación de que has tenido una semana de mierda. Si quieres hablar, aquí estoy.
Quería contárselo todo.
No quería que supiera nada.
Me confundía. En ese momento, era la complicación de la que hablaba cuando le dije que siempre seguía el camino fácil. Cerré los ojos y traté de dormir. Y cuando llegó la oscuridad, ella también.
Nina.