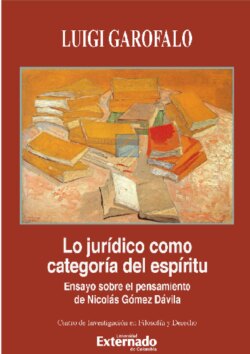Читать книгу Lo jurídico como categoría del espíritu. - Luigi Garofalo - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII. LOS MOVEDIZOS CONFINES DEL DERECHO
ОглавлениеCuando reflexionamos en torno al derecho, la justicia y el Estado estamos acostumbrados a entrelazar confusamente enunciados teóricos, preceptos éticos, reglas prácticas y observaciones empíricas: por ello no es fácil saber de qué se habla. Así comienza Gómez Dávila, dispuesto por otra parte a reconocer que la doble naturaleza del derecho, la equívoca función de la justicia y la ambigua juridicidad del Estado, legado de las infinitas discusiones tejidas por los expertos en el curso de un tiempo larguísimo, contribuyen, y de forma muy acentuada, a ofuscar nuestra lucidez432.
En cuanto al derecho, prosigue, es precisamente la dificultad radical tanto de refutar como de sostener la existencia de un derecho natural contrapuesto al derecho positivo lo que, pesando sobre nuestra mente, dificulta la percepción de su verdadera fisonomía.
Desde la antigua civilización griega, en efecto, el derecho se muestra en dos articulaciones: como derecho positivo y como derecho natural. Y si ciertamente no han faltado los intentos de reducirlos a unidad, negando dignidad al segundo, sin embargo, no puede afirmarse que hayan tenido éxito: de manera que todavía hoy, en el surco de un sendero ininterrumpido por el que ya caminaba el Platón de los Diálogos, debatimos si una norma legislativa, para vincular a sus destinatarios, debe ser válida, esto es, conforme al derecho natural, y no solo vigente según el derecho positivo. Lo que prueba que la “tesis iusnaturalista” ha vadeado indemne los milenios, aun sufriendo alguna crisis pasajera, al punto de poderse decir que distingue al pensamiento europeo y llena la historia de Occidente.
Por otro lado, a mantenerla viva, alimentando sus múltiples encarnaciones, han contribuido hombres de la más alta estatura intelectual: como los juristas romanos del Principado, los cuales, influidos por las enseñanzas del estoicismo, incluso asignaron un valor normativo a la naturaleza de las cosas, anudando directamente a ella las reglas que, desveladas solo por ellos, consideraban aplicables en lo concreto de la vida de relación (“el pórtico despierta la noción de un criterio trascendente en la cabeza berroqueña de los juristas imperiales”, según la escueta formulación literal433). Como, sin reproducir por entero la compendiosa reseña del colombiano, los padres de la Iglesia de Occidente y los exponentes de la escolástica; los teólogos, representados por los dominicos y por los jesuitas; los juristas de la escuela holandesa y Kant, en cuya arquitectura filosófica el derecho natural encuentra su “más pura y noble expresión”. E igualmente, con un salto adelante que nos lleva al ocaso del siglo XIX y más allá, dejando al descubierto el período al que Gómez Dávila reserva las consideraciones resumidas en el siguiente párrafo, como los secuaces del pensamiento neotomista y los abanderados “del formalismo o del moralismo neo-kantiano, del doctrinarismo sociológico, o del intuicionismo finisecular”.
Para aniquilar el iusnaturalismo no han sido suficientes, por tanto, el realismo de los políticos renacentistas ni la teoría post-lapsaria de los teólogos luteranos. Y tampoco los diversos socialismos del siglo XIX, o sea, del siglo en el que el derecho natural, puesto al servicio de la burguesía para robustecer su predominio, era combatido por el proletariado en nombre de la función ideológica a la que había sido plegado: precisamente, los movimientos de defensa de las masas populares no lograron disimular, “bajo sus planteamientos sociológicos”, la propensión iusnaturalista que los alentaba. Permaneciendo en el mismo lapso temporal, tampoco se extinguió el derecho natural a consecuencia de las nuevas orientaciones científicas cultivadas por la literatura jurídica, pese a que estas oscilaban entre “un legalismo estricto y un historicismo minucioso”, predicando, en el área alemana, ora la aproximación constructiva de carácter sistemático con coloración romanística y de reflejo positivo, como se encuentra en los pandectistas y en particular en la obra de Windscheid, ora la utilidad de una exploración del pasado emancipada de ansias creativas en el campo normativo, realizada de forma admirable por Mommsen y otros: demasiado vital para sucumbir definitivamente, aquel derecho, a pesar de un cuadro dogmático tan desfavorable, tan solo vio reducida, si bien de modo considerable, su autoridad.
Pero esta ha recuperado peso desde los últimos años del siglo XIX gracias a los esfuerzo de muchos estudiosos encuadrados en las direcciones anteriormente mencionadas. Por mérito de ellos, proliferan en efecto las disertaciones en torno al derecho natural y se multiplican las perspectivas teóricas en orden al mismo. Tampoco resultan suficientes para contrarrestar su renovado ascenso, al que no son ajenos los esfuerzos realizados en el siglo XX para dar cuerpo a un iusnaturalismo primero fenomenológico y después existencial, la denuncia de los positivistas acerca del “singular sabor temporal” de las normas atemporales que deberían integrarlo ni la constatación de los historiadores de que sus reelaborados “fundamentos intuitivos, sociológicos, axiológicos, o formales” van disolviéndose “con la misma fluidez que las ‘evidencias racionales’ de los escolásticos del siglo XIII, de los filósofos del siglo XVIII, o de los liberales del siglo XIX”434.
Pero el derecho natural, mejor, “el supuesto ‘derecho natural’”, proclamará Gómez Dávila después de haber trazado –del modo que se verá a continuación– los genuinos contornos del derecho, “no es derecho”. Y no lo es en cuanto “en él se expresa una ética que se arroga falazmente validez jurídica, o con él se engalana y se enluce la ideología de un individuo, de una secta, o de una clase”435.
Se desvanece así toda duda acerca de la posición del colombiano frente al derecho natural. Inexplicablemente, por tanto, Hernán Alejandro Olano García436, en lugar de destacar la notable hostilidad de nuestro autor hacia toda forma de iusnaturalismo, quizás por considerarla erróneamente inadecuada para un reaccionario de matriz católica y de principios preconciliares, llega a enfatizar su “respaldo […] al derecho natural”, incurriendo obviamente en la fácil crítica de Cuena Boy437 y de Serrano Ruiz-Calderón438. De un tal respaldo, por otro lado, no hay huellas tampoco en los Escolios, donde, al contrario, Gómez Dávila, del todo coherente, toma como blanco el derecho natural y estigmatiza a sus defensores.
Se lee en efecto en esta obra, en la cual conviene insistir un momento: “ni en la naturaleza del mundo, ni en la naturaleza del hombre, existen rastros de normas”, las cuales derivan en cambio “de intromisiones de la voluntad” y “de una voluntad sometida a la percepción de un valor”439; y también: “los que profesan la noción de derecho natural jubilan a Dios en la conserjería de un vago ministerio de justicia”440. Todo lo cual confirma, por lo tanto, que para el colombiano la naturaleza, de cualquier forma que se la entienda, carece de toda potencialidad en el plano de las reglas jurídicas, por lo que censura a quien aprueba la idea opuesta y termina así por ‘jubilar a Dios’.
Pero no menos significativos son otros fragmentos de los Escolios en los que Gómez Dávila coloca el derecho natural, junto a la deificación del hombre, el determinismo, el igualitarismo y el cosmopolitismo, entre los yerros del hombre provocados por el estoicismo, llegando a ver en esta doctrina “la cuna de todos los errores”441; recuerda, casi como uno de sus límites, que “el historismo” –tan apreciable cuanto no lo es “el historicismo”442– no se pronunció contra el derecho natural, sino contra “el contenido que el Aufklärung atribuía al derecho natural”443; denuncia el vicio de “llamar ‘naturales’ ciertos rasgos axiológicos”, que facilita “la confusión de lo axiológico con lo ontológico”444 –base para la recuperación de lo ontológico, creído también axiológico, en lo jurídico–, precisando de un lado que lo ‘natural’ ha sido elevado a categoría axiológica “para poder absolver lo inmundo”445 y de otro que “la conversión subrepticia de la clases ontológica en clase axiológica es el truco predilecto del estafador intelectual”446; explica que las dos clases son hasta tal punto diferentes447 que la primera “se define” y la segunda –la de los valores, cuyas razones justificativas residen en los valores mismos448– “se intuye”449, recordando que en Cristo, y solo en él, ontología y axiología se fusionan450; advierte que el mundo debe “servir de tema, pero no de norma”451, tampoco –parece evidente– en el campo de lo jurídico; sostiene que los principios en general, y por tanto –cabe imaginar, a falta de restricciones– también los principios jurídicos, son “valores fosilizados”452; deplora un pasaje de Ulpiano recogido en el Digesto de Justiniano, en 1.1.1.3, donde el jurista –a quien, al igual que a los demás prudentes de época clásica, el colombiano consideraba, por lo visto, de inclinación estoica– define el derecho natural como comprensivo de aquello que la naturaleza omnia animalia docuit, poniendo ejemplos como el de la unión entre macho y hembra, y en consecuencia el matrimonio entre hombre y mujer, y el de la procreación de los hijos y su educación, que hacen evidente el pernicioso paso del plano de la naturaleza, cargado de implicaciones valorativas, al plano normativo en sentido propio: de donde la nefasta “ontologización del derecho que ha pervertido el pensamiento jurídico”453.
A propósito de lo cual, no sin razón, observa Cuena Boy454 que estamos en presencia de “ejemplos de ontologización que a nosotros podrían parecernos un tanto esquinados u oblicuos, ya que de lo que se trata en el fondo es de impugnar el concepto de que la naturaleza pueda imponerle al derecho contenidos de carácter axiológico, valores por tanto, y aquellos ejemplos consisten únicamente en comportamientos biológicos”. No obstante, como admite el español, esos ejemplos consiguen evocar aquello que interesa al colombiano, esto es, la indebida cancelación de la frontera entre lo axiológico y lo ontológico que, en el campo del derecho, lleva consigo el iusnaturalismo: justamente porque atrae lo existente como si fuera de por sí valorativo455.
Bajo la influencia de esta orientación, por otra parte, se multiplican cada vez más aquellas “confusiones” entre la esfera del hecho y la del derecho a las que se refiere el colombiano en una anotación ulterior de los Escolios. “Abstractamente”, se dice en ella, “la distinción entre lo de facto y lo de iure es obvia, pero concretamente las confusiones proliferan”: favorecidas también por tantas palabras –como ‘importante’, por ejemplo– que pueden concernir ad libitum al hecho y al derecho456.