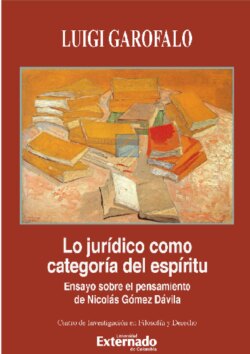Читать книгу Lo jurídico como categoría del espíritu. - Luigi Garofalo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. UNA VIDA DISCRETA
ОглавлениеNacido en Bogotá el 18 de mayo de 1913 en el seno de una familia acomodada –su padre, banquero y comerciante de alfombras y tejidos, poseía una magnífica hacienda, la Canoas Gómez, en el municipio de Soacha307, una pequeña ciudad no muy distante de la capital–, Nicolás, cumplidos los seis años, se trasladó a París con sus padres308, y allí residió hasta los veintitrés, cuando regresó a su patria309.
En París, gracias a los cursos escolares a los que asistió en un colegio de los hermanos benedictinos y a las lecciones privadas impartidas en su casa por varios preceptores durante el bienio en que tuvo que guardar cama a causa de una grave enfermedad pulmonar, adquirió un elevado grado de instrucción de impronta exquisitamente humanística310, de la que nunca dejará de estar calladamente orgulloso. En los Escolios, por otra parte, escribirá que “una escolaridad sin humanidades es estéril, porque el hombre no se educa aprendiendo unas cuantas técnicas, sino empapándose de viejos lugares comunes”311, presentes de forma masiva en los textos de los clásicos312. Sin embargo, no había conseguido un título universitario313, probablemente por su desinterés en los títulos de cualquier género –nunca capaces de certificar la competencia para desarrollar una actividad intelectual elevada, dice una glosa, tanto que para todos nosotros “un diploma de dentista es respetable, pero uno de filósofo es grotesco”314–; y acaso porque ya creía que la cultura no tenía su sitio predilecto en la universidad315, llena con demasiada frecuencia de profesores inadecuados316, persuadidos de que enseñar exime de la obligación de estudiar317 e inclinados además a tratar temas impracticables318 cuando no fútiles319: lo que no le impedirá, de todos modos, firmar con otros el acta de constitución de la Universidad de los Andes en 1948 y pertenecer durante algunos años a su consejo directivo320. Su formación, en la que pesaban sobre todo aquellas letras antiguas de las que Gómez Dávila siempre pensará que son un alimento indispensable para el hombre deseoso de cuidar lo mejor posible la inteligencia –porque “sin latín ni griego es posible educar los gestos de la inteligencia, pero no la inteligencia misma”321– y el único antídoto de la “sarna moderna”322 y de la rampante vulgaridad323, se completó en Gran Bretaña, donde solía pasar los meses estivales, también con el propósito de asimilar la lengua inglesa324.
A su regreso a Colombia, Gómez Dávila se unió muy pronto en matrimonio a Emilia Nieto Ramos y con ella, futura madre de sus tres hijos, se estableció en una gran residencia muy recientemente construida, la casa de estilo Tudor a la que ya se ha hecho referencia, situada en el barrio El Nogal de Bogotá. Y del país de origen, si se hace excepción de un viaje de seis meses por Europa en 1949 en compañía de su esposa, que le dejará una sensación amarga –viajar por Europa “es visitar una casa para que los criados nos muestren las salas vacías donde hubo fiestas maravillosas”325–, no se movió ya nunca hasta el 17 de mayo de 1994, fecha de su muerte. Pero no tanto por un sentimiento de fidelidad desmesurada hacia Colombia y a sus connacionales, con los que Gómez Dávila decía tener en común tan solo el pasaporte326, cuanto por un arraigado deseo –quizás afianzado a consecuencia de la aparición de una dificultad de movimiento, resultado de una caída del caballo ocurrida en 1948 en la estancia familiar de Soacha327– de afincarse en su propia casa328, honrando con ello como es debido el precepto de la stabilitas loci de su adorada regla benedictina329 y huyendo al mismo tiempo de los tormentos emotivos evocados en las Notas (“no he querido viajar, porque ante todo paisaje que me conmueve, mi corazón se desgarra por no poder morar allí eternamente”330). Y afincarse en su propia casa significaba sobre todo para él, ya lo sabemos, permanecer en la monumental biblioteca que constituía el fulcro de esta.
No siempre solo, sin embargo: aparte de sus familiares, para quienes siempre estaban abiertas las puertas de aquella que algunos331 han descrito, posiblemente de forma exagerada, como una celda monacal, solía acoger en ella a sus amigos, con los cuales se entretenía en placenteras conversaciones sobre los temas más diversos332. Entre ellos, elegidos posiblemente guiándose por el principio –fijado en los Escolios– de que “sólo es interesante conversar con quienes acostumbran dialogar ansiosamente consigo mismos”, siendo quienes caminan imperturbables hacia su propia meta un “espectáculo fascinante, pero interlocutores aburridos”333, se pueden recordar: Hernando Téllez, crítico y escritor, Félix Antonio Wilches, un docto fraile menor que conoció en Roma en 1949, Douglas Botero Boshell, político y diplomático, Mario Laserna Pinzón, uno de los fundadores de la Universidad de los Andes, matemático en cuanto a su extracción científica334. Con ellos y con algunos otros335, el reservado y esquivo Nicolás mostraba su trato amable, su innata generosidad, su acentuado sentido del humor: en suma, ese núcleo profundo del carácter que la mujer y los hijos, a los que estaba ligado por un intenso y tierno afecto, podían apreciar constantemente336.
Interrumpía su vida retirada para pasear por las calles de la ciudad, parando a veces en el Jockey Club337, para participar en el consejo de administración del Banco de los Andes338, en el que había sido cooptado en virtud de su competencia, para visitar el almacén de alfombras y tejidos heredado del padre, para morar brevemente en la finca campestre, para asistir a misa339 o para pronunciar alguna conferencia en instituciones varias o también, desmintiendo radicalmente la misantropía de la que muchos lo consideraban afligido, para intervenir en eventos sociales organizados por la oligarquía de su ciudad340. A este respecto, es sugestivo el recuerdo de Laserna Pinzón: “todos los que, atraídos por su figura de casi dos metros, bigotes, cigarro y bastón, lo veían caminar lentamente por el centro de Bogotá, quedaban impresionados tanto por la familiaridad con que lo saludaban limpiabotas y vendedores de billetes de lotería […] como por la calma con que observaba los escaparates”341.
Así pues, era un católico practicante, cuya fe había crecido con los años “como el follaje de una primavera silenciosa”342, que se maravillaba ante la importancia atribuida al hombre por el cristianismo343 y se jactaba de no haber dudado nunca de una única cosa: la existencia de Dios344. Y no descuidaba aducir las pruebas para él dirimentes de esa existencia, consciente de que las apreciarían aquellos que no tienen necesidad de ninguna demostración al respecto345: “a través de lo creado: a través de la belleza de una frase, de una forma, de un volumen; a través de lo que una presencia humana impone con autoridad serena; a través de su nobleza, su orgullo, su esplendor, su sufrimiento, su dicha; a través de la verdad parcial que no se basta; a través de la pasión intelectual que anhela una ascensión áspera, abrupta; es, así, a través de una dialéctica carnal que Dios aparece a mi razón, de manera tan irrefutable como deslumbra mi fe”346. Pero hasta del ateísmo sacaba la confirmación de tal existencia, siendo “ante todo una definición de Dios”: más bien, una definición de la relación de Dios con el mundo, desde el momento en que “el Dios del ateo es el Dios que no interviene en el mundo, el que entrega al hombre a sí mismo, el que lo abandona a su destino”347.
Reacio a contar episodios autobiográficos extraños a su mundo interior, porque de ahí habrían salido páginas semejantes a “un murmullo de confidencias en un dormitorio de hospital”348 y porque, siendo para él la vida una “anécdota que esconde nuestra personalidad verdadera”349, sobre la anécdota no merece la pena demorarse350, es sabido sin embargo que Gómez Dávila declinó seductoras ofertas de carrera política –incluida, posiblemente, la candidatura a la presidencia de la república con vistas a la competición electoral ganada en 1958 por el liberal Alberto Lleras Camargo, que gozaba de su estima, a la cual correspondía351– y que incluso rechazó el cargo de embajador en París y Londres352. Podría decirse que para encarnar hasta el fondo aquel “vivir con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres”, decantado en una de sus glosas353 y tan alejado de aquel activismo que embrutece, o mejor “animaliza”, enfocado por otra354; y también aquella vida rutinaria que, a diferencia de la mayoría, inclinada a ver en el adjetivo un insulto, consideraba un índice apropiado del arte de vivir355.
Nos engañaríamos, no obstante, si nos lo imaginásemos como un santurrón aterrorizado o confundido frente a la fisicidad del hombre, en cuyo cuerpo, no por casualidad, divisaba “la fábula del alma”356. Muy relevante en este sentido es la siguiente referencia a sí mismo: “sensual, escéptico y religioso, no sería quizá una mala definición de lo que soy”357. Así pues, sensual también358. Hasta el punto de escribir: “que este cuerpo que duerme abandonado junto al nuestro y esa dulce curva que nace de la nuca y fluye hasta el vientre no perezcan”359. La supremacía que Gómez Dávila concedía a la inteligencia no le impedía, por tanto, reconocer la importancia de la materialidad del individuo. Pensaba en efecto que “la inteligencia que olvida o desprecia los gestos voluptuosos, desconoce la densidad que presta al mundo la oscura presencia de la carne”360; y asimismo que “no habremos aprendido a gozar sensualmente el mundo sino cuando el gesto que palpa se prolongue en arabesco de la inteligencia”361. Suya es esta confesión referida a la intimidad cotidiana: “siento que mi existencia sólo tiene dos puntos de plenitud y equilibrio. […] Mi ser se cumple sólo en la yerta cumbre de la idea o en el valle bajo y sofocante del erotismo. La meditación más abstracta sobre el espíritu, sus normas, sus principios, o la tibia selva de los gestos voluptuosos. Sólo me conmueve el lívido amanecer que me encuentra desesperado ante el problema insoluble o ante el cuerpo inviolable, que ni su complicidad traiciona”362.
En lugar de reprimir el deseo, como acaso se esperaría, el colombiano lo vivía, convencido de que es mejor no ser nunca nadie, no ser nunca nada que matarlo o extinguirlo363, tanto más cuanto también el deseo puede fecundar ideas364, las cuales –determinantes para el estilo365– siempre “parecen productos de repentinos desequilibrios del cerebro”, diligente en volver “a su estólida estabilidad”366. Y lo mucho que el tener ideas, obviamente entendidas como buenas ideas –para manejarlas, por otro lado, “con elegancia hereditaria” y no “con torpeza de nuevo rico”367–, contaba para él, representante de la aristocracia de la inteligencia368 o, con mayor adherencia a sus palabras, ciudadano de su reino369, se desprende de no pocos pensamientos confiados a los Escolios, entre los cuales los siguientes, traspasados por una cierta arrogancia mezclada con irrisión intempestiva: “las ideas tiranizan al que tiene pocas”370; “las ideas tontas son inmortales. Cada nueva generación las inventa nuevamente”371; “la idea confusa atrae al tonto como al insecto la llama”372; “el tonto llama ambiguas las ideas expresadas con alguna delicadeza” y además “no se inquieta cuando le dicen que sus ideas son falsas, sino cuando le sugieren que pasaron de moda”373; “las ideas son alimañas fabulosas que devoran a los tontos. Los tontos las alimentan y las envenenan”374; “en la carroña de la idea proliferan larvas de imbéciles”375; “para que la idea más sutil se vuelva tonta, no es necesario que un tonto la exponga, basta que la escuche”376; “para castigar una idea los dioses la condenan a entusiasmar al tonto”377; “el hecho clave de este siglo es la explosión demográfica de las ideas bobas”378; “después de hospedarse en una mente norteamericana las ideas quedan sabiendo a Coca-Cola”379; “los prejuicios protegen de las ideas estúpidas”380; “desconfío de toda idea que no parezca obsoleta o grotesca a mis contemporáneos”381; “el que inventa una idea le atribuye menos importancia que el que la compra”382; “nadie se apropia de una idea superior a la que puede inventar. Quien cree adueñarse de una idea porque usurpa un vocabulario se parece al que se cree noble porque compra un título”383; “las ideas sencillas sólo seducen a las inteligencias complejas”384; “las grandes inteligencias exhiben ideas de mármol que el vulgo intelectual copia en yeso”385; “independientemente de su posible elegancia verbal, la filosofía puede tener una elegancia intelectual que depende de la sintaxis elegante de la idea”386.
Firme en su convicción de que erotismo, sensualidad y amor –representado como “acto que transforma su objeto de cosa en persona”387, “adhesión del espíritu a otro cuerpo desnudo”388, percepción de la “presión del cuerpo ausente contra el nuestro”389, comprensión de la “razón que tuvo Dios para crear a lo que amamos”390, lugar donde “el misterio se disuelve”391– deben converger en la misma persona para no aparecer como enfermedades, vicios o estupideces392, Gómez Dávila no cedía sin embargo al instinto grosero, a aquella sexualidad exasperada que “no resuelve ni los problemas sexuales”393: esta, además, se le presentaba como “el refugio del hombre desposeído de Dios, el último recinto donde su desesperación se encara contra la divinidad que lo abandona”394. Y de la misma obra de Sade, “apéndices clandestinos de la Encyclopédie”395, tenía este insólito juicio, que armoniza sin embargo con su horizonte intelectual: “es la única tentativa coherente de construir un universo rígidamente vacío de las tres Virtudes Teologales”396.
Apreciaba la castidad practicada por el hombre salido de la juventud con base en una elección propia, considerando, por otra parte, que tiene que ver no tanto con la moral como con el “buen gusto”397. Pero no por ello juzgaba los años de la lozanía superiores sin más a los de la madurez y los de la vejez. Más bien ironizaba sobre ellos: por ejemplo, diciendo que existen las “ideas de leche”, destinadas a cambiar con el paso del tiempo398; o que “las opiniones filosóficas del joven sólo pueden interesar a su madrecita”399. Paralelamente, pensaba que en presencia de la inteligencia, dote capaz de conservarse a lo largo del tiempo, la vejez no es en absoluto “siniestra”400. Y sugería incluso confiar el gobierno a los ancianos, definidos burlonamente como “jóvenes decrépitos”401, “no porque la incapacidad no crezca con los años, sino porque crece”402. Llegaba a pensar que a una vejez que le parece bella a quien la vive “no hay belleza juvenil que le gane”403. Y en el dolor unido al avance de los años y a la existencia en general prefería ver un “escándalo metafísico” más que un proceso fisiológico404.