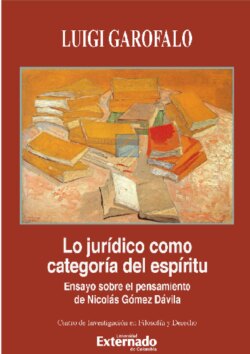Читать книгу Lo jurídico como categoría del espíritu. - Luigi Garofalo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. LOS ESCOLIOS Y UN ANTECEDENTE
ОглавлениеLo que encuentra el lector en los Escolios, la gran obra continua, según la definición de Cantoni20, a la que dio vida Gómez Dávila, es un número impresionante –se han recontado más de diez mil21– de anotaciones sintéticas y sentenciosas22, dispuestas en secuencia libre, sobre argumentos diversos, entre los cuales, principalmente, los que recuerda el propio Cantoni23, a saber, la filosofía, la religión, la historia, la política, el arte, la literatura, la costumbre corriente y también, se debe añadir, la ética y el derecho24. Muchas de ellas, como observa Volpi25, se refieren en particular a “Dios y el mundo, el tiempo y la eternidad, el hombre y su destino, la Iglesia y el Estado, pensamiento y poesía, razón y fe, eros y thanatos”. De cualquier modo, todas son de fulgurante profundidad y precisamente por ello invitan y casi obligan a la reflexión –comenzando por aquella, repentina, instintivamente tendente al juicio sumario de aprobación o de disenso–, dando al mismo tiempo, gracias a su forma refinadísima, una insólita satisfacción estética. De manera que no sorprende en absoluto lo que confiesa el mismo Volpi26 justo después de haber recordado la aspiración de Gómez Dávila a ser reconocido como una voz inconfundible y pura: “de vez en cuando, en noches insomnes, hemos abierto sus páginas. Hemos escuchado su voz inconfundible y pura. Seguido su solitaria meditación. Desde entonces sus Escolios se han convertido en nuestro livre de chevet”.
Recorriéndolos simplemente, se tiene la sensación de que encierran una especie de inmenso aparato de comentario crítico, entretejido de proposiciones rápidas que se siguen apremiantes e incesantes sin respetar ningún orden preestablecido27, al entero corpus cultural de Occidente, de Homero a los contemporáneos28.
En esto precisamente, según una hipótesis que suscita un amplio consenso entre los intérpretes29, podría descubrirse entonces el misterioso “texto implícito” recurrente en los títulos, “genéricos” y “desnudos”30, queridos por Gómez Dávila para las tres compilaciones de glosas. A no ser que lo identifiquemos, adhiriéndonos a una propuesta de Volpi31, en el texto acabado que se prefigura sobre la base de las anotaciones del autor, concebidas por consiguiente como anuncios de una “totalidad” invisible, pero esbozada de todos modos por medio de ellos32. Como sugeriría, en efecto, la cita de Shakespeare puesta como exergo del primer volumen de los Escolios: “una mano, un pie, una pierna, una cabeza dejan el conjunto a la imaginación”33.
Pese a ser considerado comúnmente como un maestro del aforismo34, Gómez Dávila excluye expresamente que sus “breves frases” pertenezcan a ese género; y precisa a la vez que son “toques cromáticos de una composición pointilliste”35, tanto más adecuada a quien, como él –y pronto volveremos sobre el tema–, se incluye entre los reaccionarios de la actualidad, si es cierto que estos, según se desprende de los Escolios, son los impresionistas del siglo XX36. Deducir de esto una suerte de idiosincrasia o, peor, un sentimiento de pronunciada aversión del colombiano hacia el aforismo sería sin embargo excesivo: más bien se extrae la confirmación de que por debajo de su escritura concisa y discontinua hay “un pensamiento que mira al todo”37, rara vez presente –conviene subrayarlo– en quien privilegia la forma literaria lapidaria y contundente. Por lo demás, toda duda al respecto es descartada por la benevolencia con que Gómez Dávila contempla el aforismo en líneas dispersas dentro de los Escolios: como aquellas en las que sostiene que “la ventaja del aforismo sobre el sistema es la facilidad con que se demuestra su insuficiencia”38; o aquellas otras donde afirma que “acusar el aforismo de no expresar sino parte de la verdad equivale a suponer que el discurso prolijo puede expresarla toda”39.
A expresarse del modo apuntado le induce una idea firme, reverbero de su predilección por un modelo de vida colocado bajo la enseña de la humildad, la reserva y la modestia40: que a la literatura, para la cual es letal que todos escriban y no que no escriba ninguno41, es necesario acercarse con reverencia, ejercitando al máximo en ella un papel sobrio como es el del escoliasta42, ajustado a las capacidades personales y a la provisionalidad de los resultados alcanzados en la soledad de la ponderación de cada cual43.
Sintomático al respecto es cuanto escribe Gómez Dávila en Notas, un trabajo aparecido en Ciudad de México en 195444 –por voluntad de su hermano Ignacio, también hombre culto, en una edición no venal destinada a los amigos45– y publicado de nuevo en Bogotá en 200346, traducido no hace mucho al italiano47, donde se recogen observaciones, máximas y valoraciones más tarde reelaboradas y transfundidas por último en los Escolios, y que para nosotros es de gran interés puesto que, como observa Volpi48, “nos permite entrar al laboratorio del escritor, recoger sus movimientos creativos desde su nacimiento, entender el espíritu, intuir la genialidad y degustar el estilo, inconfundiblemente construido ya sobre fulminantes cortocircuitos lingüísticos y mentales”. Pues bien, Gómez Dávila confía a aquel volumen estas reveladoras consideraciones: “la exposición didáctica, el tratado, el libro, sólo convienen a quien ha llegado a conclusiones que le satisfacen. Un pensamiento vacilante, henchido de contradicciones, que viaja sin comodidad en el vagón de una dialéctica desorientada, tolera apenas la nota, para que le sirva de punto de apoyo transitorio”. Mis frases, forjadas con austeridad y simplicidad, “las proclamo de nula importancia, y, por eso, son notas, glosas, escolios; es decir, la expresión verbal más discreta y más vecina al silencio”. Por otro lado, prescindiendo de todo lo que se encuentra inmanente en la observación de que la totalidad del universo existe tanto en el universo entero como en cada uno de sus fragmentos49, “el diario, la nota, el apunte, que traicionan a todo gran espíritu que de ellos usa, pues, al exigirle poco, no le dejan manifestar ni sus dotes, ni sus raras virtudes, ayudan al contrario, como astutos cómplices, al mediocre que los emplea. Le ayudan, porque sugieren una prolongación ideal, una obra ficticia que no los acompaña”50. He ahí, según Volpi51, una indicación preciosa para convencernos de que “el texto implícito es el límite al que remiten y en el cual se prolongan las proposiciones de Gómez Dávila”. De todos modos, confiesa todavía el sudamericano, “no es una obra lo que quisiera dejar. Las únicas que me interesan se hallan a una distancia infinita de mis manos. Pero un pequeño volumen que, de cuando en cuando, alguien abra. Una tenue sombra que seduzca a unos pocos”52.
Y sin embargo, el deseo de dejar precisamente una obra, en el sentido –ciertamente reductivo– de algo compactamente orgánico, sí le había tentado. “La ambición de sistematizar mis ideas me seduce intermitentemente”, testimonia un pasaje de Notas, que explica después el reparo del autor: “pero la evidente arbitrariedad de toda voluntad sistemática me impide sucumbir a una tentación en que no hallo sino la violación de la frágil verdad que he percibido”53. Por otra parte, leemos más adelante, las ideas nacidas bajo la urgencia de la meditación o de la escritura “no presentan ningún orden necesario” o, para decirlo mejor, “presentan un desorden necesario”, que cambia de individuo a individuo, según la peculiar “estructura sistemática de la personalidad”54.
Por otro lado, también en los Escolios salen a flote, aquí y allá, las motivaciones a favor de la técnica compositiva escogida por el autor, casi superado por la “maldita ambición”, como la llama Volpi55, “de embutir siempre un libro entero en una página, una página entera en una frase y esta frase en una palabra”. En ellos se dice, por ejemplo, que el “texto breve” es particularmente apreciable porque “no es un pronunciamiento presuntuoso, sino un gesto que se disipa apenas esbozado”56; porque, “sin el aparato usual de referencias y de citas”, anhela que sus solos ademanes lo acrediten57; porque no pretende “influir” y por tanto es “indicio de respeto al lector”58; porque obliga a quien lo escribe a “concluir antes de hastiar”59, evitándole el peligro de ser catalogado entre los escritores torrenciales o, mejor, incontinentes60; porque “entre pocas palabras es tan difícil esconderse como entre pocos árboles”61; porque “el impacto de un texto es proporcional a la astucia de sus reticencias”62 y, en consecuencia, es negativo aquel texto que no es mínimamente alusivo, llevando al descubierto no una inteligencia libre, sino una “sensibilidad burda”63.
Ideal para una obra que no quiere ser “lineal”, sino “concéntrica”64 –y concéntrica, precisa Volpi65, respecto al tema de fondo de la reacción66, enfocado de forma progresiva por Gómez Dávila67–, el fragmento, se lee aún en los Escolios, “incluye más que el sistema”68, pese a basarse o precisamente por basarse en “la enunciación seca y directa de la idea”69, la cual se levanta sostenida por un armazón demostrativo oculto o visible solo en mínima parte70, en el que puede e incluso debe tener espacio la contradicción71 (la cual, en efecto, si es “lúcidamente asumida”, conduce a un “pensamiento vigoroso”72); el fragmento, además, es “el medio de expresión del que aprendió que el hombre vive entre fragmentos”73 y una de las armas de las que dispone quien, a modo de guerrillero, quiere combatir contra el dogmatismo impertérrito del hombre contemporáneo, invencible si se siguen “las tácticas de la polémica tradicional” y se le oponen, por tanto, argumentaciones sistemáticas o soluciones alternativas que responden a un método74; además, el fragmento es el vehículo del “pensamiento honesto”, mientras que “el discurso continuo tiende a ocultar las rupturas del ser”75: de modo que “en filosofía lo que no sea fragmento es estafa”76. Ello sin necesidad de decir que “la historia del pensamiento no es evolución, ni proceso dialéctico, sino aparición contingente de los fragmentos de una estructura donde cada verdad halla su sitio”77. Añádase que, siempre según los Escolios, mientras el escrito continuo cae fácilmente víctima de la prolijidad, que “no es un exceso de palabras, sino escasez de ideas”78 o de conocimiento79, el escrito fragmentario incluso “conquista su poesía al obligarnos a completar sus curvas mutiladas”80.
Pero el fragmento se hace poesía, en Gómez Dávila, también porque él cuida meticulosamente el aspecto estilístico, de modo que la frase en general tenga “la dureza de la piedra y el temblor de la rama”81 y el enunciado filosófico en particular no se degrade de texto en “simple documento”82; cincela sabiamente los descarnados elementos léxicos de sus afilados periodos inspirándose en el registro de la pura belleza83, persuadido como está de que el autor que no ha torturado sus frases tortura al lector84. Afirmación en la que está implícito el elogio del escritor que procede lentamente, con paciencia: precisamente a él, en efecto, llegarán las palabras un día “como bandadas de palomas”, afirma Gómez Dávila85. Como si se dijera, comenta al respecto Volpi86, que el refinado resultado de la creatividad llegará antes o después a quien sabe cultivar sin prisa la justa disciplina de la lengua.
Y esto precisamente podrá ser saboreado por el lector, al menos por el lector dotado y bien formado. Para el sudamericano es claro, en efecto, que quien ignora lo mucho a que se alude en los Escolios encontrará “banal” todo cuanto en ellos se encuentra sedimentado87; y asimismo que, siendo las frases como “piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector”, el diámetro de las olas concéntricas que forman depende de las dimensiones del estanque88. De donde la constatación de que “el volumen de aplausos no mide el valor de una idea”, ya que “la doctrina imperante puede ser una estupidez pomposa”89. Pero también la amarga conclusión de que “tener razón es una razón de más para no lograr ningún éxito”90.
En cuanto al contenido, los fragmentos recogidos en los Escolios, como ya se ha advertido, exhiben el pensamiento de un reaccionario91, de un antimodernista92: no de un conservador93, el cual, según el autor, se encuentra siempre rodeado de algo digno de ser salvaguardado94, al contrario que él, seguro de vivir en una época en la que no existe nada que lo merezca95 y nadie por quien luchar, sino solo alguien contra el que combatir96, al menos para que “los derechos del alma no prescriban”97.
Orgulloso de ser ajeno a un mundo en descomposición y de resistir, como todo reaccionario, “a la tentación de estar de moda”98, el colombiano, que se ve a sí mismo como “un campesino medieval indignado” y rechaza la calificación de “intelectual moderno inconforme”99, sosteniendo que en él y en los que piensan como él revive Platón100, afirma que prolonga y transmite “una verdad que no muere”101, antigua y necesitada de recuperación puesto que se encuentra desde hace tiempo sumergida y olvidada. Su convicción es, en efecto, que “la humanidad ha caído en la historia moderna como un animal en una trampa”102, esencialmente por el concurso de una serie de causas independientes entre sí: “la expansión demográfica103, la propaganda democrática, la revolución industrial”104; y asimismo que la misma humanidad, que en la actualidad ha sustituido fatalmente “el mito de una pretérita edad de oro con el de una futura edad de plástico”105, desde el momento en que se precipitó en la modernidad –y se dividió entre quien “cree en Dios” y quien “se cree dios”106– destruye “más cuando construye que cuando destruye”107 y resuelve “sus problemas con soluciones todavía peores que los problemas”108.
Por lo demás, observa todavía Gómez Dávila, “los Evangelios y el Manifiesto comunista palidecen; el futuro del mundo está en poder de la Coca-Cola y la pornografía”109. Y así se preparan a la victoria definitiva sobre el hombre –o, mejor, sobre el animal que “imagina ser hombre”110 y es probablemente el Anticristo111– sus tres enemigos más insidiosos: “el demonio, el Estado y la técnica”112. Los cuales, explica Volpi113, en la visión del sudamericano equivalen, respectivamente, a la perversión de la trascendencia, la institución cuyo crecimiento conlleva el decrecimiento proporcional del individuo y la mortífera tentación de lo posible114.
Aun ofreciendo una imagen tétrica y escalofriante, pero también límpida e instructiva, del desolado paisaje de la modernidad y de los resultados nihilistas que ha propiciado115, contemplados por él como “un fango que no logra modelar mano alguna”116 y como un tiempo que ha otorgado al hombre “el derecho de vomitar en público”117 y un alma desertificada como la corteza lunar118, nuestro autor no está sin embargo supinamente arraigado en el pasado, no obstante ser el guardián de las herencias, “hasta de la herencia del revolucionario”119, y el promotor, bien que ante un tribunal de indiferentes, de la rehabilitación de tantos asesinados como ha habido a lo largo de siglos120; tampoco aspira a su mera restauración121, porque el reaccionario, que es un juez insobornable y no un soñador nostálgico122, no quiere “que se retroceda” sino “que se cambie de rumbo”, ya que para él el pasado no es meta sino “ejemplificación de sus sueños”123. Anhela por tanto que el sórdido presente no se prolongue en el futuro124, esperando –como un “simple patólogo” que diagnostica la enfermedad y se confía a Dios como “único terapeuta”125– la producción de un nuevo milagro126 que abra las puertas no a una “sociedad paradisíaca”, sino a “una sociedad semejante a la sociedad que existió en los trechos pacíficos de la vieja sociedad europea, de la Alteuropa, antes de la catástrofe demográfica, industrial y democrática”127. No olvida, por otra parte, que también en la época moderna se han registrado “tres grandes empresas reaccionarias”, a saber, el humanismo italiano, el clasicismo francés y el romanticismo alemán128, el cual permitió incluso operar a algunos, como Taine, de la “catarata enciclopedista”, permitiéndoles “discernir la disimilitud de los individuos, la diversidad de los propósitos, la diferencia de las épocas”, por lo que deben ser considerados reaccionarios incluso si a veces se creían deterministas y ateos129. Sabiendo también que la historia, aunque “irreversible”, no es sin embargo “irreiterable”130, el reaccionario, mientras espera su momento, si alguna vez llega, se rebela contra el Estado según sus propias posibilidades, aspirando a destruirlo o al menos a debilitarlo en cuanto usurpador de la autoridad131: al contrario que el revolucionario, que, progresista como es, actúa con el fin de robustecer el Estado, del que es “un funcionario en potencia”132, olvidando que, a fin de que una sociedad no se marchite, es necesario “un Estado débil y un gobierno fuerte”133.
Según Gómez Dávila, aquel que es reaccionario, y por tanto no duda en declarar que “el hombre es un problema sin solución humana”134 y en proclamar “la presencia englobante” del misterio contra la tendencia moderna a disminuir su importancia135, expresando con ello un pensamiento “lúcido” aunque “impotente”136, está condenado de todas formas “a una celebridad discreta, ya que no puede congraciarse a los imbéciles”137. Al progresista, que “triunfa siempre”138, le puede oponer que “tiene siempre razón”: y en política, tener razón “no consiste en ocupar la escena, sino en anunciar desde el primer acto los cadáveres del quinto”139. En particular, está dotado de la sabiduría que le guarda de “enseñar a Dios cómo se deben hacer las cosas”140; no concede su confianza a lo que no la merece, como la voluntad del individuo141; sabe ver “la índole paradójica de los hechos, de los hombres, del mundo”142 y piensa que aquello que es “importante” no es demostrable, sino que puede ser solamente mostrado143; no niega “la importancia de la economía o del sexo, sino la índole económica o sexual del valor”144; reconoce la existencia del mal –que da “vértigo” y, como los ojos, “no se ve a sí mismo”145– y de sus astucias, la mayor de las cuales consiste en “su mudanza en dios doméstico y discreto, cuya hogareña presencia reconforta”146; está animado por el loable deseo “de extirpar del alma hasta las ramificaciones más remotas de la promesa del ofidio”147; piensa que “el hombre moderno progresista y democrático” se encarga personalmente de ejecutar sobre sí mismo la venganza de su más empedernido antagonista148; está seguro de que el mundo moderno no será castigado, siendo él mismo el castigo149; se indigna no por determinadas cosas, sino por “cualquier cosa fuera de lugar”150; no se le escapa que la izquierda y la derecha han firmado, contra él, un pacto secreto de agresión perpetua151.
Adversario implacable de las “ideologías optimistas”, que incitan a fusilar inicialmente por amor, proponiéndose sanar a la humanidad, y después por rencor, porque la humanidad resulta insanable152, y hostil de cualquier modo a todos los programas que fomentan ideales, puesto que “todo individuo con ‘ideales’ es un asesino potencial”153, Gómez Dávila tiene blancos contra los que desencadena con frecuencia la pluma: entre ellos, en primera línea, “el entusiasmo del progresista, los argumentos del demócrata, las demostraciones del materialista”154, el fetiche de la libertad155 y la infeliz idea de la igualdad, que pulveriza cualquier pretensión subjetiva de diversidad156. “Desvelo de la era moderna, porque la salud sólo importuna al enfermo”157, y “sueño de esclavos”, dado que “el hombre libre sabe que necesita amparo, protección, ayuda”158, la libertad de hoy en día se resuelve para el autor, en realidad, al igual que la tiranía, en un “estado de servidumbre”: servidumbre para colmo “clandestina”, si se tiene en cuenta que lo que oprime al hombre es “la opinión”, y no precisamente “manifiesta” como en el caso de la tiranía, en la que es “la fuerza” lo que domina a la persona159. En cuanto a la igualdad, el colombiano ve en ella un paradigma desarrollado a despecho del sentir íntimo de los hombres –en verdad más iguales de lo que piensan y menos de lo que dicen160, dispuestos de todos modos a inventar la desigualdad, para matar el tedio, si nacieran iguales161– y no obstante ser evidente que “las jerarquías son celestes”, incluso que “hay una jerarquía de perfecciones”, aun siendo perfecta cada una de ellas162, mientras que en el infierno todos son iguales163. Del mismo modo que lo son frente a la muerte, único suceso de la vida terrenal, inexorable “taller de jerarquías”, que respeta los dictados de la democracia164. Por lo demás, una glosa sobre la cual parece evidente la influencia de Carl Schmitt devela que lo que configura “la estructura política elemental” es el cruce de la relación vertical entre superior e inferior con la relación horizontal entre amigo y enemigo165.
‘Democracia’, por otro lado, es un término con el que, al parecer del autor, se designa “menos un hecho político que una perversión metafísica”166 (dado que con respecto a la “pasión igualitaria”, que enmascara la “atrofia de la facultad de distinguir”, según él se debería hablar de “perversión del sentido crítico”167). En efecto, propugnar la democracia es para el sudamericano, como aclara Volpi168, pretender instalar en el escenario del mundo una impracticable “teología del hombre-dios, en la medida en que ésta” –o sea, la democracia– “asume al hombre como Dios y deriva de este principio sus comportamientos, sus instituciones y sus realizaciones”169. Si el único fin del hombre es el hombre, observa al respecto Gómez Dávila, de ahí desciende “una reciprocidad inane, como el mutuo reflejarse de dos espejos vacíos”170. Por eso es necesario sustraerse a la perniciosa magia de los apóstoles de la democracia, portadora de un relativismo axiológico fundado sobre el orgullo171 y opuesto a la objetividad valorativa de la reacción172. Tarea que parece fácil a sus ojos, una vez sabido que aquellos “describen un pasado que nunca existió y predicen un futuro que nunca se realiza”173; cultivan un programa, señalado por tres célebres palabras –liberté, egalité, fraternité–, que nos regalará, después de la “etapa liberal: que fundó la sociedad burguesa”, y de la “etapa igualitaria: que funda la sociedad soviética”, la “etapa fraternal, a la cual preludian los drogados que copulan en hacinamientos colectivos”174 (“un ambiente sexual, colectivista, industrioso, caracterizó el predominio de la hembra en la horda arcaica”, anota el colombiano –acaso inspirado por la lectura de Johann Jacob Bachofen–, que luego sigue así: “desaparecido el predominio viril fundado por el jinete, la sociedad individualista y guerrera de los últimos milenios retorna a su viscosa matriz primitiva”175); crean ordenamientos que se distinguen por una singular característica: cuanto más graves son los problemas que surgen, tanto mayor es el número de ineptos llamados a resolverlos176; y en todo caso regímenes que conducen a un estado de alarma permanente, propensos como son a eludir las implicaciones concretas de la doctrina en la que se fundan177 (en esto quizá se puede ver una referencia, por parte de un Gómez Dávila precursor de una profundización teórica que incumbe actualmente a todo filósofo que se precie, a las normas que, ante ciertas circunstancias que indican un peligro colectivo real o supuesto, consienten a los detentadores del poder de gobierno decidir la suspensión total o parcial de las leyes que atribuyen derechos subjetivos fundamentales178); acuñan organizaciones sociales que, por un lado, siguen manchándose con matanzas –las cuales, a diferencia de las de antaño, que se debían “al ilogismo del hombre”, pertenecen “a la lógica del sistema”179–, y por otro, reservan la cicuta al reaccionario180.
“Razón181, progreso182, justicia”183, o sea, los goznes en torno a los que gira la democracia184, en cuyo jardín solo logran florecer la retórica185, la frustración186, la envidia187 y la grosería188, le parecen a Gómez Dávila “las tres virtudes teologales del tonto”189: o sea, de aquel que no tiene o no ejercita la inteligencia, la cual “es espontáneamente aristocrática, porque es la facultad de distinguir diferencias y de fijar rangos”190. Filtro capaz de transformar el mundo en algo interesante191, únicamente gracias a ella –siempre peligrosamente atraída por la imbecilidad, como los cuerpos lo son hacia el centro de la tierra192– se puede existir en vez de limitarse a vivir, como le sucede a la mayoría193, rehuyendo de la espasmódica búsqueda de soluciones a los verdaderos problemas del hombre y persiguiendo en cambio la plena conciencia de estos194, con el apoyo de la filosofía.
Según Gómez Dávila, en efecto, esta, que es “actitud solitaria”195, consiste propiamente en el “arte de formular lúcidamente problemas”196, pero problemas verdaderos, los cuales, precisamente por ser verdaderos, tienen historia y no soluciones197: no pudiendo considerarse tales, desde luego, aquellas que son etiquetadas con ese nombre, computables en verdad entre los emblemas de la ideología de la estupidez198, puesto que “inventar soluciones no es ocupación de inteligencias serias”199, las cuales saben perfectamente que, referida a problemas verdaderos, “la palabra ‘solución’ tiene sonoridad grotesca”200 y por ello tienden a “descubrir un problema en toda solución”, que es “el acto filosófico genuino”201. Así pues, en opinión del colombiano, que reivindica como “santos patronos” a Montaigne y Burckhardt202, esto es, al maestro del escepticismo y al de la historia203, lo que conviene a la filosofía, llamada a dar cuenta de los grandes interrogantes que azotan a la existencia204 a través de un lenguaje accesible205, es mostrar que “los problemas metafísicos no acosan al hombre para que los resuelva, sino para que los viva”206 (y, por otro lado, “el hombre vive de sus problemas y muere de sus soluciones”207); que el universo está empeñado en una aventura metafísica, a falta de la cual todo es trivial208 (“el mundo”, por lo demás, “felizmente es inexplicable”209); que el mal está presente como “vestigio de una resaca metafísica”210 y asume formas varias211; que existe el misterio y cómo debe ser circunscrito, sin pretender explicarlo212. En cambio, no se adapta a la filosofía banalizar el destino del hombre, olvidando las enseñanzas de la tragedia griega y del dogma cristiano213, ni excogitar razones “para dudar de lo evidente”214, y por tanto de Dios; y tampoco predicar nada, salvo que se trate de lo eterno215, dado que “todo fin diferente de Dios nos deshonra”216. Se confirma así la idea, ya expuesta por Volpi217, de que para el autor de los Escolios –que hace suyo el credo ut intelligam de San Anselmo, traduciéndolo en un innovador “creo para volverme inteligente”218– creer en Dios es un acto filosófico (no por casualidad define depender de Él como “el ser del ser”219) y hacer filosofía sin la fe resulta imposible220.
Lo importante, observa Gómez Dávila, no es en ningún caso “que el hombre crea en la existencia de Dios”, sino que “Dios exista”221. En su opinión, tampoco puede perturbar la opinión de aquel que, dando crédito a una “noticia dada por el diablo que sabe sumamente bien que la noticia es falsa”222, encuentra que Dios ha muerto: aun siendo interesante, esa opinión no es capaz de rozar a Dios223 y ni siquiera representa “el máximo error moderno”, constituido en cambio por la creencia de que “el diablo ha muerto”224. Sobre Nietzsche, el pensador que con más autoridad ha anunciado la muerte de Dios, nuestro autor tiene, por otro lado, una opinión que no es de ningún modo desdeñosa”225, que tiende incluso a la admiración por “un alma tan noble” –así es definida ya en Notas226–, como atestiguan varios textos, entre ellos los siguientes: “el Übermensch es recurso de un ateísmo inconforme. Nietzsche inventa un consuelo humano a la muerte de Dios; el ateísmo gnóstico, en cambio, proclama la divinidad del hombre”227; “Nietzsche es solamente malcriado; Hegel es blasfematorio”228; “como la filosofía es tierra colonizada por aristotélicos y kantianos, un Kierkegaard o un Nietzsche, más que soberanos constitucionales de sus reinos, parecen usurpadores imperiales”229; “leer a Nietzsche como respuesta es no entenderlo. Nietzsche es una interrogación inmensa”230; “Nietzsche es el paradigma del reaccionario que claudica, adoptando las armas del enemigo, porque no se resigna a la derrota”231; “a pesar de su rabia contra el cristianismo, el linaje de Nietzsche es incierto. Nietzsche es un Saulo que la demencia rapta en el camino de Damasco”232, “Nietzsche sería el único habitante noble de un mundo derrelicto. Sólo su opción podría exponerse sin vergüenza a la resurrección de Dios”233; “si el cristiano pudiese ser demócrata, todos los venablos de Nietzsche lo hubiesen traspasado”: pero la hipótesis no se da, porque “la democracia proclama la soberanía del hombre, el cristianismo la de Dios”234.
Además de escribir que lo prefiere como postulado de la estética más que de la ética235, pareciéndole que es “la hermosura en que florece la hermosura”236, de Dios dice el colombiano que es “el término con que le notificamos al universo que no es todo”237; que nos permite mirar el mundo sin tener que elegir “entre temblar o mentirnos”238; que es el único para el que “somos irreemplazables”239; que también en nosotros quiere “la sed de lo grande, lo noble, lo bello”240; que no pide “nuestra ‘colaboración’, sino nuestra humildad”241; que no exige “la sumisión de la inteligencia, sino una sumisión inteligente”242; que, a través del cristianismo –portador de la noción de perdón y no de pecado243–, enseña no ya “que el problema tenga solución, sino que la invocación tiene respuesta”244; que afortunadamente podría ser injusto, hasta el punto de llegar a perdonar nuestras culpas245, especialmente en el momento del juicio final, el cual, no menos afortunadamente, no le corresponde al hombre246; que desgraciadamente la Iglesia católica le ha traicionado a veces, por ejemplo con aquel Concilio Vaticano II –por otro lado, solo una voz “en el verdadero concilio ecuménico de la Iglesia”, representado por su historia247– que parecía “un conciliábulo de manufactureros asustados porque perdieron la clientela” más que una asamblea episcopal248.
Lejos de comprender que la religión no “se originó en la urgencia de asegurar la solidaridad social, ni las catedrales fueron construidas para fomentar el turismo”249, este cónclave, añade el colombiano, ha abierto el camino a un “catolicismo electoral”, que prefiere “el entusiasmo de las grandes muchedumbres a las conversiones individuales”250, y a una Iglesia que, no habiendo conseguido que los hombres practiquen lo que enseña, se limita a enseñar lo que los hombres practican251. Salvo prometerles –a través del sucesor de los apóstoles, que lo proclama desde el solio pontificio– que “encabezará el ‘progreso de los pueblos’ hacia un paraíso suburbano”252.
Con todo y con eso, Gómez Dávila, que se retrata como “un pagano que cree en Cristo” –el agitador crucificado cercano al Pantocrátor bizantino y no al “modelo de las asistentas sociales”253– más que como un cristiano254, en la convicción, por otro lado, de que “el paganismo es el otro Antiguo Testamento de la Iglesia”255, sigue profesando el cristianismo256, única doctrina que plantea todos los problemas257 y que enseña “lo que el hombre quisiera creer y no se atreve”258, llegando incluso a reconocerlo como su “patria”259. Por otra parte, sostiene nuestro autor, “lo que se piensa contra la Iglesia, si no se piensa desde la Iglesia, carece de interés”260. Y desde dentro de la Iglesia, que perpetúa para él “la creación postrera del patriciado romano”261, se oye su voz que escarnece a los promotores del cambio262, culpables sobre todo de haber perseguido –incluso aboliendo los “viejos idiomas litúrgicos”– el archivo de toda la herencia proveniente del pasado griego y latino263, y reclama una religión “monástica, ascética, autoritaria, jerárquica”, porque así debe ser una “verdadera religión”264.