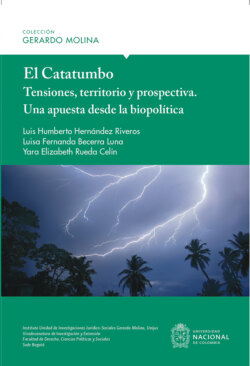Читать книгу El Catatumbo: Tensiones, territorio y prospectiva - Una apuesta desde la biopolítica - Luis Humberto Hernández Riveros - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ad portas de una nueva fase civilizatoria
ОглавлениеEn nuestro criterio, la situación energética de los años setenta del siglo xx inaugura el cierre de la fase moderna descrita e impele la constitución de una tercera fase en la historia de la humanidad, sustentada en las denominadas energías limpias y en la red comunicacional o internet. Ambas son comprendidas desde lo local y, a su vez, están interrelacionadas.
Para algunos, estamos ante un nuevo tipo de sociedad, precisamente por las características originales que las redes adoptan. Las NICTS son el elemento fundamental de esta profunda transformación. […] Este paradigma entró en gestación desde los años cincuenta con el desarrollo de los circuitos integrados y, en los setenta con los microprocesadores, viendo una expansión progresiva hacia redes interactuantes más poderosas en una escala global. (Escobar, 1999, pp. 356-357)
La inflexión que se manifiesta a partir del crack petrolero, acaecido entre 1973 y 1974, va a cuestionar tanto al modelo de Estado de bienestar keynesiano como al socialista real soviético, al poner de manifiesto una serie de síntomas propios de una encrucijada sistémica, por lo permanente y global: el lunes negro del 19 de octubre de 1987, los tequilazos mexicanos de 1994 y 2009, los ruidos del milagro asiático en 1997, junto a Japón, Rusia y el corralito argentino de 1999 que se repite en el 2002, la burbuja de las puntocom en el 2001, la recesión en el 2008 en Estados Unidos, la debacle griega asesorada por el FMI en el 2010, la recesión española entre el 2008-2010, y la más reciente y global del 2015-2016.
Como tabla de salvación ante estas situaciones, renacen formas políticas trasnochadas, nacionalistas y chovinistas de la mano de regímenes autoritarios de índole corporativista, o emergen como novedosas formas híbridas, como la China capitalista económica y socialmente y comunista políticamente, en medio de un mundo que se mantiene en una situación de tensa incertidumbre. De esta forma es caracterizado un periodo de transición, en donde lo viejo se resiste ante lo nuevo que empieza a emerger.
El cambio de rumbo hacia la eficiencia energética solo comenzó en serio tras la primera crisis del petróleo en 1974. El Club de Roma había advertido del círculo vicioso que estaba produciendo: explosión demográfica, incremento de la producción industrial, aumento de la demanda energética y contaminación excesiva. (Pauli, 2011, p. 181)
En esa situación crucial se destaca la denominada incertidumbre ambiental, visibilizada en la década de los ochenta y estrechamente relacionada con la producción y consumo de las energías fósiles,
[…] resultado del uso de maquinarias pesadas, la depredación de los bosques, la minería tanto formal como informal, el mal uso de los suelos, la indolencia ante la desaparición de elementos abióticos y bióticos. También se evidencia mediante la sobrepoblación, tanto de personas como de especies, los animales y plantas en peligro de extinción, la depredación de combustibles fósiles no renovables, el mal o deficiente uso o aprovechamiento de los recursos renovables. Así como los efectos dejados por las guerras y el crecimiento insostenible de las industrias entre otras. Sin embargo, todos estos problemas tienen un denominador común: la conciencia social. (Reynosa, 2015)
Ese impacto ambiental y el agotamiento en el mediano-largo plazo del petróleo (50-100 años) hacen necesaria la generalización del uso de la energía eléctrica, cuya producción se alimenta de diversas fuentes limpias. La producción y utilización de esta electricidad, debido a la diversidad de fuentes, no requiere de grandes capitales y concentraciones industriales y financieras, como tampoco de medios de transporte de igual índole. Sus propiedades naturales —renovables, dispersas y localizadas— permiten su uso de una forma ambientalmente sana, su cogestión y autogestión individual y colectiva. Estas son sus principales fuentes:
• Energía solar: la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la solar fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el calor del sol).
• Energía eólica: la energía que se obtiene del viento.
• Energía hidráulica o hidroeléctrica: la energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce.
• Biomasa y biogás: la energía que se extrae de materia orgánica.
• Energía geotérmica: la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra.
• Energía mareomotriz: la energía que se obtiene de las mareas.
• Energía undimotriz u ola motriz: la energía que se obtiene de las olas.
• Bioetanol: combustible orgánico apto para la automoción que se logra mediante procesos de fermentación de productos vegetales.
• Biodiésel: combustible orgánico para automoción, entre otras aplicaciones, que se obtiene a partir de aceites vegetales.
• El hidrógeno: es el elemento más ligero, básico y ubicuo del universo. Nunca se termina ni contiene un solo átomo de carbono; por lo tanto, no emite dióxido de carbono al ser utilizado como fuente de energía eléctrica. “Será la próxima gran revolución tecnológica, comercial y social de la historia” (Rifkin, 2004, p. 20).
Como también es posible obtener electricidad a partir del calor, la fricción, la presión, el magnetismo y la bioquímica, se abre entonces todo un arcoíris de posibilidades energéticas. Este incluye la producida por los mismos cuerpos biológicos a través de la química del potasio, el sodio y el calcio, que no necesita de pilas, cables ni metales, por lo cual requiere menos energía externa y la disminución en la dependencia de la minería. “Se trata de un nuevo enfoque de la gestión de la demanda: la intervención en el lado del suministro […] teniendo en cuenta que los ecosistemas generan energía de manera mucho más eficiente que nuestros sistemas artificiales” (Pauli, 2011, p. 182).
De esa manera se abre la posibilidad de obtener electricidad a partir de las diferencias entre el pH del suelo y el de los árboles, a partir de las diferencias de temperatura de los cuerpos con su entorno cálido o frío, a partir de la gravedad y la presión –por ejemplo, por la fuerza ejercida por las estructuras de los edificios sobre un suelo de cristales piezoeléctricos–, por la vibración, o a partir de la energía cinética generada por el movimiento propio del sistema sanguíneo. También se hace posible la construcción de pilas de combustibles que operan como miniplantas energéticas: almacenan energía química y la convierten en electricidad mientras se les suministra combustible oxidante.
A diferencia de las fuentes fósiles, que son depósitos de energía que en el consumo se disipan entrópicamente —de ahí su efecto ambiental—, tenemos que estas fuentes alternativas —como la solar, la mayor de todas— permiten la concentración de la energía disipada localmente —a través de paneles solares— o mediante el uso de las diversas fuentes descritas —ubicadas en lugares dispersos— para transformarlas en electricidad, que cubre las necesidades globales desde múltiples nodos locales y a través de redes de intercomunicación. Así que podemos ir dejando de lado esas imágenes de grandes depósitos de los que salen diversas fuentes contaminadas y contaminantes, para imaginar flujos limpios de energía más intercomunicados, diversos y constantes. Estos mantendrían en funcionamiento permanente la red sin stock críticos por efecto de la acumulación y obrarían armoniosamente a través de la complejidad distribuidora-productora. Tales redes intercomplejas van siendo topias, como internets7 de energía locales, como se ilustra en la India,
[…] en dónde debutó a lo grande en julio de 2012, cuando el país sufrió el peor apagón, entrando en pánico gran parte del país, mientras en una pequeña aldea de una zona rural de Rajastán siguió como si nada gracias a su microrred de electricidad verde. (Rifkin, 2014, p. 135)
Este sistema de producción, intercambio y distribución de energía diversa y local interconectada pone en otros términos a las grandes corporaciones transnacionales, montadas sobre los grandes yacimientos de energía fósil y su estructura de administración vertical y monopólica, para dar cabida al ejercicio de la participación directa de los productores y distribuidores individuales y colectivos —organizados en pequeñas y medianas empresas comunitarias autosuficientes, autogestoras y cogestoras con otras comunidades e individuos locales—. Esta producción diversa, como decía Gandhi, no se basa en la fuerza, sino en la gente en su propio hogar; no es una producción para las masas sino de las masas. Este sistema de producción, de la mano de las tecnologías de punta como la producción en 3D, sigue la filosofía de acceso de código abierto —por ejemplo, el software con las instrucciones para imprimir objetos no es propiedad de nadie— y ocupa materiales de origen local; todo lo anterior la hace una tecnología que no requiere de grandes capitales y de aplicación universal.
Lo interesante del asunto es que, si bien estas energías no son aún dominantes en la canasta energética —pues alcanzan cuando más el 10 % del planeta—, sí van siendo un hecho cada vez más generalizado y objeto de atención por parte de las sociedades y Estados proclives al bienestar o buen vivir, como lo podemos ver ilustrado en la tabla 4.
TABLA 4. Países productores y usuarios de energías limpias
Fuente: Hermosilla (2013).
En América Latina el caso más elocuente es Costa Rica, que generó 99,35 % de su electricidad con recursos renovables durante el primer semestre del 2017, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cence).
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) produjo 5575,61 gigavatios hora con las cinco fuentes renovables de la matriz nacional: agua (74,85 %), geotermia (11,10 %), viento (11,92 %), biomasa (1,47 %) y sol (0,01 %). El respaldo térmico representó 0,65 %. (Madriz, 5 de julio del 2017)
Por eso consideramos que estamos transitando hacia una nueva fase en la historia de la humanidad: estamos pasando de procesos macros y gigantes, de causas y efectos de grandes revoluciones, a otra de procesos micros, de pequeñas revoluciones locales, cotidianas y permanentes. Dichas revoluciones son proclives a la generación de tecnologías pequeñas y hermosas, como diría Schumacher (1983): arquitectas de lazos de reciprocidad solidaria, proclive a la conformación de comunidades que se reconocen e identifican en el diálogo participativo de sus diferentes saberes, y que pulsan en pro de la satisfacción del bienestar y felicidad de todos y todas en convivencia armoniosa.
Esta civilización se puede denominar del procomún colaborativo, al decir de Jeremy Rifkin: “está en alza y es probable que hacia 2050 se establezca como el árbitro principal de la vida económica en la mayor parte del mundo” (Rifkin, 2014, p. 11). A partir de ese año, consideramos que el petróleo entrará en picada productiva ante el agotamiento de las últimas reservas, en la actualidad, objeto del fracking.
Esta supuesta nueva situación civilizatoria requiere de nuestra habilidad para conceptualizar lo que está apareciendo, para pensar y actuar de otra manera la política y el tipo de educación y cultura requeridas. Las redes deben ser vistas como la fuente de prácticas culturales y posibilidades prometedoras. De esta manera es posible hablar de una política cultural del ciberespacio, así como la de la producción de ciberculturas que crean resistencia, transformación o presentan alternativas a los mundos dominantes, ya sean virtuales o reales (Escobar, 2003, p. 355).
La revolución científica y cultural, junto al uso de la razón, reivindica la emoción, el lenguaje, la biología del amor y la noción de lo público, por cuanto es el
[…] amor […] la emoción que funda lo social: sin la aceptación del otro en la convivencia no hay fenómeno social. Y hubo una cultura matrística que funcionó bajo esos principios: sin dominación de un sexo sobre el otro y sin guerras. ¿Se trata acaso de retornar a aquella cultura de hace 8 mil años?
No, es imposible. Pero sí podemos intentar una convivencia basada en el respeto, en la colaboración, en la conciencia ecológica y en la responsabilidad social. Y el camino para lograrlo es la democracia.
Los grandes valores, los grandes ideales de justicia, paz, armonía, fraternidad, igualdad han nacido de la biología del amor y son los fundamentos de la vida en la infancia. Yo pienso que estos valores son propios de la experiencia de la educación basada en la cultura matrística que recibe el niño en su infancia, fundada en el respeto, la cooperación, la legitimidad del otro, en la participación, en el compartir, en la resolución de los conflictos a través de la conversación. (Maturana, 1 de marzo del 2010)
En esas condiciones, la vida misma se erige como el máximo bien y valor de nuestro ser, lo cual se hace evidente mediante el respeto expresado en todas las formas. Este supuesto periodo civilizatorio de la humanidad lo podemos ver sintetizado en la tabla 5.
TABLA 5. Periodo del procomún colaborativo
| Procomún colaborativo: prospectivas |
| Patrón energético: energías limpias Giro comunicacional: la internet. Administración: cogestión y autogestión. Democracia participativa. Territorio: el cuerpo, local, el lugar. Tecnología: micro. Software. La vida: reconciliada. |
Fuente: elaboración propia.