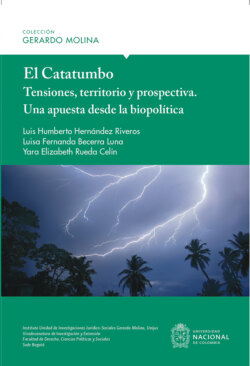Читать книгу El Catatumbo: Tensiones, territorio y prospectiva - Una apuesta desde la biopolítica - Luis Humberto Hernández Riveros - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPresentación
Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
ALBERT EINSTEIN
A finales de los años sesenta del siglo pasado, mis padres, Rosa Albina y Luis Francisco, campesinos de la zona cafetera occidental del departamento de Norte de Santander –por donde se difundió el cultivo del café al país–, fueron atraídos por el Catatumbo, ubicado en el nororiente de ese departamento; se fueron y no regresaron. Rodolfo, hijo de mi padre, les siguió los pasos y se enganchó como obrero de la Colpet; vivió el ciclo propio de la economía de enclave petrolera, asentada en la zona desde los años treinta. Ramón, hijo de mi madre y líder campesino cafetero del departamento, llegó al Catatumbo junto a su hijo Diego en 1989; posteriormente, en el 2000, huyeron hacia Venezuela por las acciones del paramilitarismo que había llegado en 1999, al mando de Salvatore Mancuso, para instaurar un periodo de terror.
Carlos, el hijo mayor del matrimonio, que acompañó en su aventura a mis padres desde sus inicios, oficiaba como telefonista en Tibú, lugar central de la región. Temeroso de la situación por el asesinato de su hermano Luis Jesús, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), pidió su traslado a Cúcuta en 1995. Los tres hijos de Luis Jesús fueron beneficiados en el año 2000 por el aporte que el Gobierno otorga a las víctimas del conflicto. José Ángel, quien cierra el ciclo familiar, una vez termina sus estudios en el Colegio Francisco José de Caldas de Tibú en 1985, se enroló como maestro misionero rural al servicio de la pastoral social que lidera el obispo Leonardo Gómez Serna. En el año 2007, ya vinculado a la nómina oficial de maestros, pidió su traslado. En 1955, Mario murió al ser arrastrado por un cerdo antes de cumplir el primer año de vida; en 1961, Rosa, la única mujer de la estirpe, murió de malaria y diarrea a la edad de ocho años.
Esta saga es paráfrasis de muchas otras historias de familias que buscaron otra vida en el Catatumbo, cuya característica de atractor de esperanzas y escape de desventuras humanas no termina. Como la mayoría de las regiones que componen la geografía del país, parece resistirse al destino de convivir con mejores conflictos para darle una segunda oportunidad de vida humana a sus descendientes.
Vi por primera vez el Catatumbo a la edad de 10 años en una travesía que hicimos desde el municipio de Ocaña hasta Cúcuta, junto con dos de mis tías nodrizas (Berta y Paulina), por una trocha de 253 kilómetros de distancia cuyo transitar duraba entonces unas 12 horas. En la mitad del trayecto encontramos Tibú. Lo significativo entonces fue haber visto por primera vez a mi madre durante el tiempo que duró la parada del bus, una media hora. En 1970, volví para reconocerla y compartir las experiencias de vida con mis hermanos.
A mediados de los años ochenta, interesado por la historia petrolera de la región, me acerqué a las experiencias de los jubilados de los petroleros de la Colpet afiliados al Sindicato del Campo (Sidelca), con sede en Cúcuta y presididos por Adolfo Guerrero y Marcos Navarro. Acompañé a la Unión Sindical Obrera (USO) Tibú de la mano de sus dirigentes –entre otros, José Sadi Manosalva y Héctor López– en la promoción de los mercados cooperativos en la región y la construcción de viviendas para los habitantes marginados de Tibú.
Ahora, como miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia, vuelvo a ver al Catatumbo con sinigual esperanza de verlo convertido –a raíz del naciente proceso de paz– en un escenario cuyas tensiones permitan la convivencia en medio de mejores conflictos entre quienes le apuestan a dejar de ser parias en la tierra que han deseado, amado y soñado, para quedarse y hacerse miembros de una nación aún en construcción.
II
El estudio se corresponde con un ensayo académico desarrollado en seis capítulos. Se contextualiza en una reflexión biopolítica que pone las relaciones de poder de la vida misma en el centro de sus preocupaciones. Se comprende el territorio no como un espacio geográfico, que existe independiente de la voluntad de los hombres y mujeres, sino que se concibe como una construcción temporoespacial de vida compleja, interrelacionada con la vida humana hipercompleja y tejida alrededor del lenguaje.
Para su abordaje se tuvo en cuenta su proceso histórico. El Catatumbo es considerado como una región típica de enclave (Hernández, 2001) en cuya historia se pueden reconocer tres periodos: 1) antes del enclave —siglo XVI-1930—, 2) el enclave —1920-1975—, y 3) el posenclave —desde 1976 hasta 2017, cuando se da la firma de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se abre el periodo del posacuerdo—. Se concluye con la propuesta de cuatro posibles escenarios hacia el 2030.
El ejercicio analítico se centra alrededor de las tensiones sociopolíticas y sus niveles de desarrollo de diferencia, de oposición, de contradicción y de antagonismo, que se corresponden con el grado de tensión expresado en el lenguajear (Maturana, 2002). A partir del diálogo entre pares, ese proceso puede llegar al debate entre iguales, que son dos niveles ideales para la convivencia democrática y la realización de la vida en medio de la diferencia. Sin embargo, al alcanzar el nivel de la discusión entre contendientes, se da inicio al conflicto propiamente dicho; si deriva en su confrontación al sacrificarse el uso de la palabra, por cuanto se han constituido en enemigos, se declara el estado de la guerra, es decir, de muerte.
De igual manera, se reconoce al Catatumbo como una zona1 polisémica: diversos autores académicos, políticos y sociales la han denominado zona aborigen, de frontera, de enclave, de colonización, de refugio, de actividades ilícitas (narcotráfico y contrabando), guerrillera, Zona de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres, denominación reciente otorgada por el Gobierno) y, para el movimiento campesino, una Zona de Reserva Campesina (ZRC). Adicionalmente, ha sido incluida por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública como zona prioritaria del Plan Espada de Honor. Además, es una zona de frontera exterior altamente dinámica y porosa en relación con Venezuela. Internamente, tiene influencia sobre regiones como el Caribe, al norte, Santanderes y el centro, al occidente, y con los Llanos y Boyacá, al sur.
Se hace referencia a la etimología y las definiciones de los conceptos considerados claves en el texto —quizás con cierto abuso en sus pies de página— con el objetivo de rescatar la riqueza de sus raíces y con la pretensión de que el documento en su conjunto pueda convertirse en un texto guía para los maestros de la región.
Una entrada descriptiva de sus potencialidades nos permite considerar al Catatumbo como un sistema natural y ambiental atractor y expulsor. Ha sido escenario de los más diversos dramas de conflicto y guerra, por parte de actores advenedizos y recurrentes, que propician el desplazamiento forzado de una población que persiste en asentarse como territorio con sus identidades y sueños, pero que debido a la huida se quedan inconclusos. De ahí que, en nuestra consideración, el paso inicial y fundamental del posacuerdo debe consistir en garantizar la consolidación de esos asentamientos, es decir, impedir el desplazamiento como condición sine qua non para que las poblaciones se constituyan en un territorio de vida auténtico.
Pero también se considera que el porvenir del Catatumbo y el posacuerdo se encuentra enmarcado, de una parte, en la emergencia de la crisis civilizatoria de dimensión planetaria, fundamentada en el uso de fuentes energéticas que hagan sostenible la vida en el planeta, así como en la comunicación en red. De otra parte, en el orden nacional y a raíz de los acuerdos con la insurgencia, se enmarca en la clausura del régimen político del Frente Nacional, que dominó las relaciones de poder del país por cerca de doscientos años; el clientelismo y la exclusión son sus principales características, y esta última es causa fundamental de la existencia del conflicto político. Su superación constituye el nuevo contexto, propicio para poner fin a la exclusión del conjunto de cuerpo social en la participación de los logros socioeconómicos y culturales alcanzados por el país; en consecuencia, requiere del diseño e implementación de políticas públicas que se correspondan con un nuevo régimen político que ponga al centro de su gestión la inclusión en todos sus ámbitos.
Se espera que este nuevo régimen propicie la descentralización y la participación de sus ciudadanos y que, en consecuencia, se legitime desde los diversos lugares y territorialidades que lo conforman, y gatille a las autoridades de los niveles político-administrativos municipales, departamentales, regionales y nacionales, para que se hagan responsables de lo que les compete en el despliegue de los acuerdos y resolución de los requerimientos de la transición del proceso de paz. El régimen debe generar políticas que, en su conjunto, entramen el tejido de acciones del diverso nivel de responsabilidad requerido y, al estar coordinadas institucionalmente, hagan posible la construcción de una sólida convivencia ciudadana; en nuestro criterio, la visión y misión del nuevo régimen político.
Bajo esas condiciones y propósito, se considera fundamental el proceso educativo para el diseño de planes de convivencia que estén ligados a la formación y constitución de la generación del posconflicto, y desarrollen la capacidad de tejer mejores tensiones que garanticen la instauración y consolidación de un mejor porvenir local y regional. En consecuencia, hace falta un proceso de formación que reconsidere la variable de la ocupación por encima de la del empleo.
Finalmente, como colectivo de investigación adscrito al grupo de estudios de Seguridad y Defensa, y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, queremos agradecer a todos los que han hecho posible este esfuerzo; en especial, a las y los docentes que nos colaboraron en el trabajo de campo. Este esfuerzo, pese a sus limitaciones, puede contribuir en los propósitos que se van tejiendo desde lo local y las regiones más afectadas por el conflicto, en procura de vivir la utopía de una Colombia en paz.
LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, 12 octubre del 2019