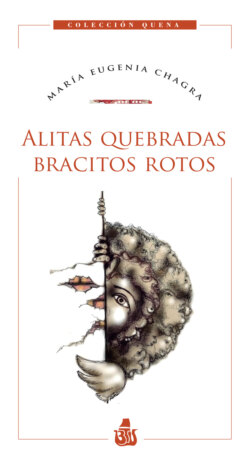Читать книгу Alitas quebradas, bracitos rotos - María Eugenia Chagra - Страница 10
ОглавлениеEran dos pasillos, uno corto encajado entre dos puertas, donde solían hacerse arrumacos las parejas en la penumbra de los atardeceres, antes que anocheciera y alguno de los habitantes habituales decidiera pasear su osamenta por esa zona temida por todos en la oscuridad, y uno larguísimo, por donde transitaban conocidos y no tanto, este cruzaba por delante de la salita de recibir, en donde con seguridad estaban instalados muchos otros o por lo menos dos o tres.
El lugar más visitado de la casa era el comedor de diario, en el cual, a más de jugar a las cartas, comer y remendar medias, a veces, algún pariente del campo que visitaba la ciudad en el afán de realizar algún trámite o compra o vaya a saber qué cosa, pues nunca se les entendía muy bien entre los modos, las ropas, los olores y las palabras extrañas, se quedaba a dormir sobre un colchón o una manta tirada en el piso según fuera su uso y costumbre.
Hubo uno que gustaba de acostarse sobre la mesa, lo que representaba una incomodidad incomprensible, pues si bien como relaté estaba confeccionada de madera de las más duras como para resistir el permanente traqueteo, y era lo suficientemente amplia, lo cual evitaba una fortuita caída accidental en medio del sueño profundo, siempre se hallaba cubierta por ese hule tachonado con flores de estridentes y variados colores que la protegía de los enseres que le asentaban encima, pero que la tornaba tremendamente caliente y pegajosa.
Se me mezclan las imágenes de este con otro de cuando era más pequeña, pero ese creo que dormitaba en un cajón, estaba rodeado de flores y el mantel que cubría la superficie debajo de él había trocado de ordinario hule en delicado lino bordeado de encaje, como los más preciados tapetes que adornaban el coqueto tablero del comedor de recibo. No lo recuerdo con claridad.
La mayoría de las veces solía observar lo que acontecía en ese lugar, si no parada al lado de alguno, como ya lo apunté anteriormente, desde dentro del gran ropero que presidía el espacio cubriendo la pared de atrás.
Era un mueble enorme formado de tres cuerpos altísimos que cerraban unas trabajadas puertas cubiertas con brillantes espejos; desde sus ensambles espiaba atentamente sin que ninguno me descubriera, en su interior se guardaba de todo un poco, pero en especial capas y sacones de fiesta que no cabían en ningún otro sitio, también alguno que otro disfraz de colombina o arlequín, de bailarina o emir que se lucían en los bailes de carnaval.
Naftalina, alcanfor y lavanda mezclaban sus aromas y yo soñaba dentro, escondida entre paños y entre sedas, fuera del alcance del mundo, en un espacio tan amplio que mi flacura podía acomodarse con holgura, escapada de todos en un recinto propio, casi un hogar, en medio de tantos, privilegio poco común.
Asimismo allí, cuando aprendí a leer, cosa que nadie me enseñó pero que de tanto ojear de costado los diarios terminé resolviendo sin que los demás se avisparan, me demoraba largas horas, a la escasa luminosidad de un velón encendido que a la sazón casi provoca un incendio, lo que me obligó a ejercitarme en la destreza de deslizarme con muchísimo mayor esmero, actitud que me sirvió luego en incontables asuntos que requerían de esa habilidad. Allí dentro, confinada en el guardarropas, investigué temas de diferente interés en las abultadas hojas de un gran libro que estaba guardado en ese mueble.
Pertenecía al Nono y le servía para presumir con los tópicos que dominaba, mas yo pude enterarme de que él obtenía toda la información de este enorme manual, que según pude apreciar era el único con el que contaba toda la casa.
Grande, tapas duras color marrón con letras doradas de molde. Hoy todavía lo conservo en el fondo del ropero y cuando estoy aburrida me da por inspeccionarlo de a ratos.
Se llama «El libro de los diez mil consejos».
En incalculables cosas me ilustró: de lo que es menester obrar para cuidar la salud, para mejorar el cabello, alimentar a los niños, protegerse de las almas en pena, es decir, de todo cuanto de otro modo nunca me hubiera anoticiado.
Me sirvió de consuelo en épocas en que no entendía nada y todo era una confusión sin arreglo, de compañía en mi casi permanente soledad, eso a pesar de los tantos y tantos que llegaban y se iban, que habitaban y deshabitaban la casa.
Es que parece suceder que mientras más gente se amontona más solitario se está.