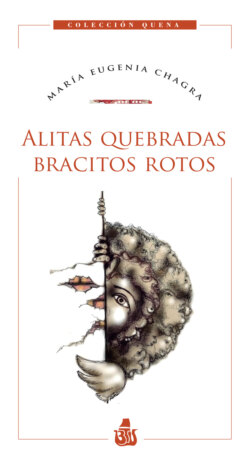Читать книгу Alitas quebradas, bracitos rotos - María Eugenia Chagra - Страница 7
ОглавлениеCuando niña, éramos muchos en mi casa entre parientes directos, habitantes de diferentes especies, visitantes de los más diversos y otros, tantos, que yo andaba entre todos medio perdida y confundida, bueno, hoy en día todavía suelo confundirme un poco, de tanto en tanto, hay quienes dicen que siempre; no es verdad, solo de a ratos, cuando intento recordar y poner orden a mis ideas, a veces, solo a veces, se me enredan y se mezclan y no logro saber claramente si soy niña o mayor, si es de día o ya de noche, si hace frío o es verano y, sobre todo, me es difícil identificar, retornando al pasado, cuál era habitante, visitante o pariente, si este era hombre, mujer, distinto, viejo, enano o menudo.
Lo que pasa, y es para comprender, es que éramos muchos en casa y nunca en número fijo o estable ni ubicados en las mismas posiciones ni categorías, y yo, yo era la más pequeña y jamás me explicaban cómo sucedían las cosas, en realidad nadie me platicaba de nada, actuaban casi como si no existiera, como si todo fuera producto de mi imaginación, hasta yo misma.
En el mejor de los casos, me trataban como a un estorbo al que desalojaban permanentemente, a cada paso, si no el uno, el otro. Me quitaban del medio del pasillo, cuando avanzaban apresuradamente entre risas y comentarios, o serios y compuestos, según se tratara de un paseo o de salir apurados a realizar algún trámite o qué se yo qué cosa más, o me empujaban de las bancas.
Una vez, cuando ya tenía algo más de edad y podía contar hasta diez sin equivocarme, calculé con los dedos de mis dos manos tres veces diez las oportunidades en que en una sola mañana me mudaron de lugar alrededor de la mesa del comedor de diario. Siendo que se trataba de una mesada enorme de madera sólida como para soportar el maltrato cotidiano, y que a su vuelta cabían sentados no menos de veinte comensales que, si se apretaban un poquito unos con otros, podían sumar hasta veinticuatro o veinticinco apoltronados en incómodas sillas de respaldar recto y duro vestidas con unos delantalitos que cambiaban de vez en vez según se iban ensuciando con manchas de comida, líquidos varios, o eran quemados por alguna colilla de cigarrillo o habano, estropicios desmedidos que hacían igualmente imprescindible mantener el tablón forrado con un gran hule decorado a rayas verticales verdes y horizontales amarillas, o al revés, cuyos centros adornaban unos rosetones rojos o azules, según fuera el caso; claro que en otras ocasiones solo lo revestía un linóleo naranja o azulino o de cualquier tonalidad.
En fin, en tanto se iban ubicando y levantando, a mí me desplazaban de asiento, hasta que venía otro y me corría de nuevo, para arrellanarse a tomar un café, coser una prenda a las apuradas, charlar con alguno que ya estaba instalado allí o simplemente descansar un rato.