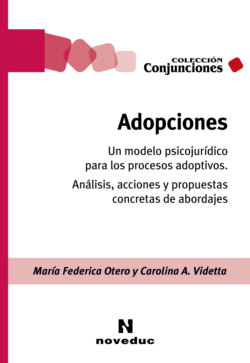Читать книгу Adopciones - María Federica Otero - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL DERECHO HUMANO A LA VIDA FAMILIAR DESDE EL DERECHO ARGENTINO
ОглавлениеLa CDN, de la misma forma que otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita a los Estados Parte y les impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella.
Ello, toda vez que, cuando los Estados ratifican un tratado internacional, asumen el deber de asegurar la efectividad de los derechos allí reconocidos con todos los medios a su alcance (conf. art. 26 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados22). Por ello, no solo deben abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que tienen, además, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio.
Al respecto, el Comité de Derechos del Niño en su Observación General Nº 5 (2003), sobre Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, sostuvo que la revisión general de toda la legislación interna y las directrices administrativas conexas para garantizar el pleno cumplimiento de la CDN constituyen una obligación ineludible de los Estados.
La CDN fue aprobada por nuestro país por la Ley Nacional Nº 23849 el día 21/09/1990 e incorporada a la Constitución Nacional, adquiriendo jerarquía constitucional, con la reforma de 1994 conforme artículo 75, inciso 22. En este sentido y siguiendo la doctrina constitucional contemporánea, afirma Herrera (s/d) que:
(…) la tradicional pirámide jurídica de Kelsen, en cuyo vértice se aloja la Constitución, comparte el “trono normativo” con otras herramientas legales bajo el concepto de un “bloque de constitucionalidad federal”, convirtiendo a dicha figura geométrica en un trapecio. De esta manera no solo prima en el orden jurídico interno la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que aquella jerarquiza –sea de manera originaria o derivada–, sino también las opiniones consultivas y sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, la CDN es de aplicación directa en el ordenamiento jurídico nacional so pena de incurrir en responsabilidad internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Con el objetivo de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de todos los derechos de las y los NNA, el Estado argentino sancionó en 2005 la Ley Nacional Nº 26061 de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esto produjo un quiebre de paradigma en la historia jurídica de las niñeces y adolescencias de nuestro país: se dejó atrás la concepción paternalista propia de la llamada doctrina de la situación irregular o modelo tutelar, que consideraba a las/os NNA como menores, incapaces y objeto de protección y representación por parte de sus progenitores –o demás representantes legales– y el Estado (Gil Domínguez, Famá y Herrera, 2012). De este modo, se dio paso a la creación del sistema nacional de protección integral.
El artículo 32 de la ley Nº 26061 dispone que el Sistema de Protección integral de derechos está conformado por órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional, regional y local, orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las/os NNA y reparar el daño ante la vulneración de los mismos.
Este Sistema de Protección tiene el objetivo, entre otros, de garantizar el derecho de las/os NNA a vivir en familia, como el mejor ámbito para el desarrollo de sus capacidades. Así, ante una situación de amenaza o vulneración de los derechos de las/os NNA en su núcleo familiar, mediante medidas de protección, el Estado debe asistir a las familias para que estas puedan ejercer sus responsabilidades de crianza. Las mismas van desde lograr el fortalecimiento familiar, mediante medidas que la doctrina ha denominado “medidas ordinarias de protección de derechos” tendientes a mantener al/a la NNA con su familia a través de la implementación de algún programa de política social, hasta incluso, en situaciones excepcionales (y siempre que se hayan realizado todas las acciones previas), separar al/a la NNA de su núcleo familiar, a través de la implementación de medidas de tipo excepcional, adoptadas por el órgano administrativo, con un posterior control de legalidad por parte del poder judicial.
Las medidas ordinarias, de acuerdo al artículo 37 de la ley Nº 26061, pueden consistir en:
1 aquellas tendientes a que las/os NNA permanezcan conviviendo con su grupo familiar;
2 solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;
3 asistencia integral a la embarazada;
4 inclusión de las/os NNA y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
5 cuidado de las/os NNA en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de las/os NNA a través de un programa;
6 tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de las/os NNA o de alguno de sus progenitores, responsables legales o representantes;
7 asistencia económica.
Tal como lo indica la última parte del artículo, tal enunciación no es taxativa, lo que implica que se puede adoptar cualquier otra medida que tenga por objeto el fortalecimiento familiar. Solo cuando las mismas no hayan dado resultado o toda vez que la situación de vulneración de derechos del/de la NNA sea grave, se puede adoptar una medida de tipo excepcional, cuyo elemento o particularidad reside en la separación de un/a NNA de su grupo familiar de origen.
En este sentido, las causas que posibilitan la adopción de las medidas excepcionales son aquellos supuestos fácticos donde las/os NNA deberían estar temporal o permanentemente privadas/os de su medio familiar, con el objeto de lograr la cesación de la violación o amenaza de conculcación (por acción u omisión) de los derechos de las/os NNA, como así también la reparación de los daños que pudieran haberse provocado (Gil Domínguez, Herrera y Famá, 2007).
Estas medidas deben ser limitadas en el tiempo y solo pueden prolongarse mientras persistan las causas que les dieron origen. Así, las mismas se caracterizan por ser:
Además, existe un estándar regional incorporado a la Ley Nacional Nº 26061 (conf. art. 33) que dispone que la falta de recursos materiales de los progenitores, de la familia, de los representantes legales o responsables de los mismos –sea circunstancial, transitoria o permanente– no debe autorizar nunca la separación del/de la NNA de su familia nuclear, ampliada o de aquellos con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.
En todo caso, la situación de pobreza debería ser la alarma para la intervención del Sistema de Protección a través de las políticas públicas. En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2017:
(…) la pobreza no puede ser por sí sola la causa de la separación del niño de sus padres, y la consecuente privación de otros derechos consagrados en la Convención Americana, sino que ha de considerarse un indicio de la necesidad de tomar medidas para apoyar a la familia (párrs. 344 y 345).
La obligada perspectiva de derechos humanos fue la que impulsó la reforma y posterior sanción del Código Civil y Comercial (CCyC), y sobre la cual se asentaron los cambios acontecidos en el derecho nacional, tal como surge del Decreto 191/2011 que creó la Comisión Redactora al afirmar:
(…) que el sistema de derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes transformaciones culturales y modificaciones legislativas. En este sentido cabe destacar la reforma constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación a nuestra legislación de diversos tratados de Derechos Humanos, así como la interpretación que la jurisprudencia ha efectuado con relación a tan significativos cambios normativos.
Específicamente en materia de adopción, de los Fundamentos del proyecto –antecedente directo del CCyC– surge que “El legislador debe a los niños sin cuidados parentales una normativa actualizada, ágil y eficaz, dirigida a garantizar su derecho a vivir en el seno de una familia adoptiva en el caso de no poder ser criados por su familia de origen o ampliada”.
Es así como el CCyC modificó el instituto de la adopción, tomando en cuenta la norma preexistente –ley Nº 26061– e involucró al Sistema de Protección, poniendo de relieve que la institución tiene en miras, primordialmente, el interés de las/os NNA por sobre el de las/os adultas/os comprometidas/os, teniendo siempre en cuenta el fin último del instituto: la realización del derecho constitucional-convencional del/de la NNA a la vida familiar.