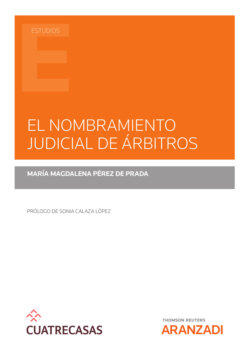Читать книгу El nombramiento judicial de árbitros - María Pérez de Prada - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Sobre la evolución legislativa del arbitraje
ОглавлениеEl origen más inmediato de la regulación arbitral en España se encuentra en el Código Civil, en el que se dedicaban los ya derogados artículos 1820 y 1821 (Capítulo II del Título XIII del Libro Cuarto) al denominado contrato de compromiso o “de comprometer en Árbitros”63.
Debe tenerse en cuenta que a estos artículos les precedía la regulación de la “transacción”64, que subsiste actualmente y cuyos preceptos resultaban también de aplicación a los compromisos, según lo dispuesto en el propio artículo 1821 del CC65.
El artículo 1820 del CC señalaba que “las mismas personas que pueden transigir pueden comprometer en un tercero la decisión de sus contiendas”, por lo que atendía a la capacidad de las partes en el seno de la transacción y, a su vez, el 1821 del CC remitía al procedimiento de la LEC, lo que evidenciaba la insuficiencia de aplicación práctica de esta regulación66.
Si bien es cierto que, mediante la posterior Ley de 22 de diciembre de 1953, por la que se regulaban los arbitrajes de Derecho Privado67, los mencionados preceptos dejaron de tener aplicación práctica, lo cierto es que no fue hasta la entrada en vigor del apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje68, cuando explícitamente quedaron vacíos de contenido69.
El Real Decreto de 3 de febrero de 1881, por el que se aprueba el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LECA”), en su Título V, denominado “De los juicios de Árbitros y de amigables componedores”, seguía, fundamentalmente, las prescripciones contenidas en las anteriores Leyes de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio de 1830 y de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, que reconocían la dualidad de arbitraje y amigable composición.
Mediante la Ley de 22 de diciembre de 195370, por la que se regulaban los arbitrajes de Derecho Privado, fueron derogados los arts. 790 a 839 de la LECA, que se limitó a reconocer la existencia del arbitraje. En su Exposición de Motivos se justificó que, España, como uno en los países de más densa cohesión social, adoptaba, en el seno del arbitraje, dimensiones de cada vez mayor amplitud que requerían de una reforma urgente. En efecto, en 1956, el profesor Guasp, inspirador de la Ley del 53, señaló que “cuando se quiere preguntar si esa institución que llamamos arbitraje (…) es importante en el mundo del Derecho y por qué, se obtiene, sin duda, una respuesta rotundamente afirmativa”71.
Entre otras cuestiones, se subrayaron las inconsistencias que entonces residían en la figura del arbitraje, que se entendía como “una especie que ni permite litigar en él, por las posibilidades abiertas a una parte de mala fe para obstaculizar su implantación, ni deja litigar fuera de él, por la excepción que permite invocar en contra de la intervención de Jueces y Tribunales”.
Con objeto de aliviar estos inconvenientes, esta Ley se erigió como el remedio y reforma de las normas vigentes en aquel momento. Sin embargo, resultó una normativa “encorsetada” y manifiestamente reticente a la aplicación de la figura del arbitraje fuera del ámbito estrictamente civil (como en el ahora tan habitual tráfico mercantil o internacional)72.
Posteriormente, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, no solo derogó expresamente las disposiciones del Código Civil relativas al contrato de compromiso, sino que abordó su evidente evolución como una legítima alternativa a la jurisdicción.
Así lo reconocía la propia Exposición de Motivos, en la que se especificaba que esta nueva reforma había sido reclamada desde diversos sectores y corporaciones: “La sustitución del régimen jurídico del arbitraje de Derecho Privado vigente viene siendo reclamada desde diversos sectores y corporaciones. La Ley de 22 de diciembre de 1953 supuso un innegable avance sobre la situación existente con anterioridad”. Y añade el Legislador que, “sin embargo, la Ley de 1953 estaba concebida para la solución arbitral de conflictos de derecho civil en el más estricto sentido de la palabra: la práctica ha demostrado, en cambio, que dicha Ley no sirve para solucionar mediante instrumentos de composición arbitral las controversias que surgen en el tráfico mercantil, ni menos aún para las que surgen en el tráfico mercantil internacional”.
Esta nueva legislación trataba con expresa claridad de fomentar el ámbito de aplicación del arbitraje (en contraposición a la Ley de 1953) y ofrecía una nueva regulación en lo relativo al dictado de los laudos.
De esta forma, se seguían las orientaciones que, en palabras de la Recomendación 12/1886 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales, propugnaba que los gobiernos legislaran de modo que el arbitraje constituyera “una alternativa más accesible y eficaz a la acción judicial”.
A pesar de la inspiración provocada por la citada Recomendación, este esfuerzo del Legislador no fue, en absoluto, suficiente. Y, ello, en la medida en que no fue hasta la entrada en vigor de la actual LEC de 2000 que se propugnó la modernización del proceso civil en su totalidad (incluida la normativa conexa, como la del arbitraje).
Mediante la comparecencia del 14 de febrero de 2001 del Ministro de Justicia en aquel momento, D. Ángel Acebes Paniagua, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, se anunció la modificación de la Ley de Arbitraje, por lo que la Ley de 1988, que prometió una auténtica revolución en la institución del arbitraje, llegaba a su fin tan solo quince años después de su promulgación73.
En esta comparecencia se señaló la absoluta necesidad de modernizar la legislación en esta materia “que había quedado obsoleta” a fin de adecuarse a las exigencias existentes y extender su eficacia a otros órdenes jurisdiccionales74. En sus propias palabras:
“Con una nueva ley de arbitraje, que sustituya a la actualmente vigente, que ha quedado rápidamente obsoleta, pretendemos asentar un conjunto de medidas que faciliten y abaraten el recurso al arbitraje, doten de eficacia al laudo, extendiendo su posible aplicación a los ámbitos tanto administrativo como laboral”75.
Con ocasión de esta comparecencia fue constituida una Comisión de Codificación formada por juristas (nacionales e internacionales) a fin de que crear una nueva regulación en la que se reflejaran activamente las medidas de adaptación y modernización de la Ley de Arbitraje que habían sido prometidas.
En esta línea, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, fundamentó su naturaleza en los dictados de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI”) UNCITRAL76, de conformidad con la recomendación de la Resolución 40/72 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 11 de diciembre de 1985, denominada “Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional” que, en su sesión plenaria 112 a., señalaba lo siguiente:
“(…) Convencida de que la Ley modelo, junto con la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional recomendado por la Asamblea General en su resolución 31/98 de 15 de diciembre de 1976, contribuye de manera importante al establecimiento de un marco jurídico unificado para la solución justa y eficaz de controversias nacidas de las relaciones comerciales internacionales77.
(…) Recomienda que todos los Estados examinen debidamente la Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta la conveniencia de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades específicas de la práctica del arbitraje comercial internacional”.
Siguiendo las prescripciones reproducidas en la página web de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional78, la Ley Modelo está inicialmente “formulada para ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus Leyes sobre el procedimiento arbitral a fin de que tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del arbitraje comercial internacional”. En opinión de Arias Lozano79, la Ley Modelo es, sin duda, un verdadero referente internacional y, lo que es más importante, refleja el consenso global sobre aspectos prácticos y regulatorios del arbitraje, adaptándose, de este modo, a los distintos sistemas legales existentes.
La regulación contenida en la Ley Modelo describe exhaustivamente las diferentes fases del procedimiento arbitral, incluso el alcance de la intervención del Tribunal y el reconocimiento y ejecución del laudo y, lo más relevante, es fruto del consenso y acuerdo internacional.
Finalmente, la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre fue promulgada con objeto de mejorar y aclarar “algún aspecto” de la Ley 60/2003. En lo que a este punto interesa, la Exposición de Motivos de esta nueva regulación señala que el propósito no es otro que una “reasignación” de las funciones judiciales del arbitraje, en pro de la seguridad jurídica y eficacia de esta institución.
Sin embargo, como veremos a lo largo de este trabajo, lejos de esclarecer las verdaderas funciones judiciales, esta modificación ha introducido nuevas dudas en el planteamiento de esta materia80. Como muy acertadamente señaló Olivencia Ruiz, la Ley 11/2011 supuso una reforma “inoportuna, abordada en tiempo inconveniente y escaso, gestada y tramitada con innecesaria urgencia, con celeridad que ha restado ocasión al debate, serenidad y reflexión a su factura”81.