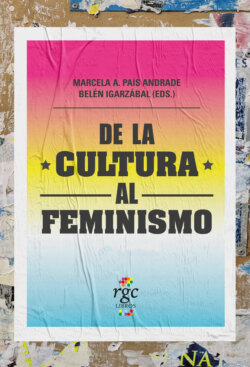Читать книгу De la cultura al feminismo - Marcela País Andrade - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
La publicación de De la cultura al feminismo surge con un doble propósito. Por un lado, visibilizar distintas experiencias artísticas/culturales llevadas a cabo por mujeres, disidencias, diversidades, colectivas (trans)feministas u otres que se vienen desarrollando en los últimos años en la Argentina. Por otro, observar cómo estas experiencias (colectivas o individuales) vienen tensionando –sabiéndolo o no– el diseño, la ejecución y la gestión de las políticas culturales públicas. Por lo tanto, esta compilación da cuenta de las disputas, resistencias y negociaciones que se dan en el marco de los procesos artísticos/culturales en vínculo con las distintas formas de vivenciar las sexualidades en la actualidad.
En este sentido, podemos observar cómo se vienen resignificando, en la Argentina por lo menos, derechos básicos como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que generó una fuerte visibilización de lo político de la sexualidad (Rubin, 1989). En su momento, otras leyes habían tenido el mismo efecto: Ley 25.673 de Creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002); Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006); Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (2009); modificación del artículo 2 de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil (conocida como “Ley de Matrimonio Igualitario” sancionada en 2010); Ley 26.743 de Identidad de Género (2012); Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2012) y en 2013, la Ley 26.862 de producción Médicamente Asistida también conocida como “Ley de producción Humana Asistida” o “Ley Nacional de Fertilización Asistida” (País Andrade, 2018).
Así también, se puede subrayar el surgimiento, cada vez más ampliado, de distintos movimientos sociales que demandan el cumplimiento de los derechos adquiridos. El #NiUnaMenos (Argentina), que se replicó en diversos países de la región; y los feminismos afro, indígenas, populares y/o comunitarios (Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Guatemala, entre otros), que denuncian “la opresión” estatal en las poblaciones no blancas y de sectores sociales vulnerables, y el #EleNão (Brasil).
Es indudable que este contexto desborda durante el 2018 con las disputas en la agenda pública por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En paralelo –y como respuesta tal vez a las resistencias de estas leyes–, se popularizan cada vez con más fuerza historias distópicas1 en clave (trans)feminista y/o centradas en las mujeres (cine, novelas literarias, series producidas para la televisión lineal y/o plataformas digitales como Netflix, YouTube, etcétera) que plantean la “vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y el temor a que el progreso hacia la equidad entre los sexos se haya estancado o quizá incluso retrocedido” (Alter, 2018: s/d).
A la vez, se reactualizan ficciones extranjeras como The water cure (Sophie Mackintosh), The power (Naomi Alderman), El cuento de la criada (Margaret Atwood), La mano izquierda de la oscuridad (Ursula K. Le Guin), Patternmaster (Octavia E. Butler) y Quemar las naves (Angela Carter). Dichas obras literarias, ya en décadas anteriores, ponían en cuestión o alertaban sobre ciertas nociones como las desigualdades de género, las identidades sexo genéricas, misoginia, derechos reproductivos, violencia hacia las mujeres, disidencias/diversidades sexuales, colectivos LGBTTTIQ+2 y sexismos institucionalizados, entre otros temas/problemas (País Andrade y Suárez, 2019).
En este sentido, compilar las experiencias que se relatan en libro contribuye al conocimiento de las nuevas formas de relacionamiento que se establecen entre el Estado, las políticas culturales y las organizaciones de la sociedad civil (específicamente, de los movimientos de mujeres, géneros/(trans)feminismos/disidencias/diversidades/otres). Esto se materializa en las subjetividades de artistas y hacedorxs culturales que resignifican, sabiéndolo o no, sus contenidos, narrativas, relatos, producciones, obras, movimientos, colores e imágenes reproduciendo creativas formas políticas de resistencia y/o transformación social que tienen como eje central (pero no único) la deconstrucción de un sistema patriarcal basado en la desigualdad de géneros.
De esta forma, las prácticas narradas en estas páginas nos van trazando formas de ser y estar en el mundo que disputan lo que se entiende por sexualidades/diversidades/disidencias. Por ello hemos convocado a distintas personas, espacios y colectivas (sabiendo que nos faltaron muchxs) para que el relato de sus experiencias se transforme en un aporte político y categórico para comprender cómo nos habitan las políticas culturales en un momento sociohistórico particular y las formas situadas geopolíticamente de hacer cultura.
A quienes escriben, les propusimos que –en pocas páginas– relaten en tono personal y fluido cómo transversalizan las cuestiones de género(s)/(trans)feminismos/diversidades/disidencias en y desde la organización y puesta de sus experiencias culturales. Además, les hicimos varias preguntas-guía que podían servirles para ordenar sus relatos. Algunas de las preguntas que pusimos a jugar fueron: ¿Cómo se despertó tu inquietud en relación a la perspectiva de género? ¿Cómo era tu espacio de trabajo en relación a estos temas? ¿Cuándo empezó a despertarse la necesidad de implementar una perspectiva de género en tu trabajo/en un proyecto/en el producto? ¿Cómo llegó el feminismo a tu espacio cultural? ¿Cómo fue el proceso de juntarte con otras personas que tenían las mismas inquietudes? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cómo se formó el colectivo? ¿Hubo trabajo transversal con otros espacios/colectivos/organismos públicos? ¿Cómo es el proyecto que están haciendo o qué hicieron? ¿Qué transformaron? ¿Qué desafíos tienen para el presente? Para pensar: ¿Cómo fue ser mujer/disidencia/diversidad en tu espacio laboral? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo crees que será en 10 años?
El objetivo de estas indagaciones apuntó a provocar reflexiones acerca de las formas de gestión, de producción, de relato cultural que cada unx fue desarrollando. Esto es, repensar en cada caso, sus comienzos, sus inflexiones y puntos de quiebre que hicieron tomar conciencia de las inequidades vividas o perpetuadas que resultaron el puntapié para adoptar una postura feminista o transfeministas. Y así, contar cómo nacieron o cómo se transformaron. Siempre en relación y transformación con otres.
Este proyecto ha sido posible gracias al trabajo colectivo y sororo de distintas personas con diferentes colores de piel, de ojos, de pelo, diferentes contexturas corporales, sectores sociales, distintas edades y viviendo en diversas localidades que trabajan como actrices, bailarinxs, músicxs, payasxs, poetas, escritorxs, académicxs, recreólogas, performers, gestorxs culturales, murguistas, artistas plásticas, dramaturgas, directoras, publicistas y periodistas.3
Sus aportes se caracterizan por la solidez conceptual de su contenido y por la complicidad amorosa con la cual lxs autorxs no han compartido sus experiencias, las cuales hemos organizado en cinco capítulos.
De la Cultura al Feminismo se compone de una introducción a la obra, cinco capítulos y una reflexión final que nos permitirá abrir otras preguntas posibles para pensar los vínculos entre lo cultural y los (trans)feminismos. En el capítulo “Gestión Cultural”, hemos puesto en diálogo aquellos escritos que narran experiencias de intervención y/o investigación con perspectiva de géneros/(trans)feminismos/disidencias/diversidades/no binaries que han sido de gran aporte a los estudios del campo de la política pública y a las formas de gestionar lo cultural. Han escrito allí: Marcela A. País Andrade (docente/investigadora de la Universidad de Buenos Aires, UBA/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET); Adriana Benzaquén (Coordinadora del área de Formación del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, CCC) y Rocío Bustamante (Universidad de Tres de Febrero, UNTREF); Romina Bianchini (Presidenta de la Fundación Proyecta Cultura y coordinadora de la Red de Mujeres x la Cultura); Soledad Asurey, Julieta Carunchio, Julieta Hantouch y Abril Sanguineti (Colectivo FIERAS) y Celia Coido (Coordinadora General del Consejo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
En el capítulo “Espacios Socioculturales”, hemos agrupados aquellas personas y colectivas que han logrado –de y desde sus prácticas artísticas– visibilizar y llevar a las incumbencias del Estado, las cuestiones de géneros/(trans)feminismos/disidencias/diversidades/no binaries en distintos ámbitos sociales y/o culturales. Son parte de este apartado Bibiana Quagliotti (Asociación de Trabajadorxs del Estado, ATE, y Unión de Trabajadorxs de la Educación, UTE); Griselda Flesler, Valeria Durán y Celeste Moretti (equipo de la materia Diseño y Estudios de Género en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, FADU, de la Universidad de Buenos Aires, UBA); Lisa Kerner (casaBrandon); Bruna Stamato (colectiva feminista Tertulia de Mujeres Afrolatinoamericanas); Paloma Dulbeco (Feria Internacional del Libro Feminista); Soledad Toriggia, Guadalupe Canales, Lía Alix Junco y Julieta Nebra (colectiva Chispa Indómita); clau bidegain (poeta no binarie, docente, activista de la disidencia sexogenéricx, militante de la Educación Sexual Integral, ESI, con perspectiva transfeminista y cuir); Inés Moisset y Carolina Quiroga (Nuestras Arquitectas, estrategia feminista en Arquitectura) y Alejandro Jedrzejewski (Movimiento Juventud Trans).
En el capítulo “Danzas y Arte Urbano” se pone al cuerpo y al espacio público en el lugar de las disputas (¿con el Estado?) entre los derechos a la diversidad, el arte (¿callejero?) y las trayectorias sexualizadas de las personas de carne y hueso. Entran a dialogar entonces los escritos de Kukily (colectivo artístico afrofeminista); Estado Payaso (asociación civil); Mariana Docampo (Tango Queer); Agustina Vigil (madres bailarinas); Gisela Viera y Camila Losada (Hablemos de Violencia sin Carpa, colectiva circense) y La Guander Murga (murga de mujeres estilo uruguayo).
En el capítulo “Literatura, música y artes plásticas” se encuentran diferentes experiencias que dan cuenta de la politización de la sexualidad y las cuestiones genéricas en el marco de los derechos por medio de la palabra, la visibilización de las mujeres/disidencias/diversidades/no binaries en los escenarios y la organización de colectivas que disputan estos espacios. En este bloque nos vamos a encontrar con Ese Montenegro (activista por los Derechos Humanos, en particular de los colectivos LGBTTTIQ+; masculinidad trans, ilustrador y editor); Alejandra M. Zani (poeta, periodista, investigadora cuir); Cecilia Szperling (nosotras Proponemos Literatura); Gabriela Larralde (escritora, investigadora y docente universitaria, Universidad Nacional de las Artes, UNA/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO/Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES); Nadia Fink (escritora, periodista y fundadora de la editorial Chirimbote); Catalina León, Elena Blasco y Cristina Schiavi (nosotras Proponemos); Fátima Pecci Carou (nosotras Proponemos Arte/Murales); Paula Maffia (música); Paula Rivera (INAMU) y Mushy Quiroga (género y ruralidad).
Las experiencias que se narran en el capítulo “Medios y nuevas narrativas” nos sintonizan con formas de comunicar lo cultural con enfoques de géneros/(trans)feminismos/disidencias/diversidades/no binaries; de la misma manera que nos advierten sobre las condiciones materiales y simbólicas de quienes trabajan en ello. Aquí, nos encontramos con las experiencias de Victoria Bornaz (documentalista y productora audiovisual); Azul Lombardía (actriz, guionista, directora); Julia Zárate y Mujeres Audiovisuales (MUA); Silvina Acosta (Sociedad Argentina de Gestión de Actores/Actrices Intérpretes, Sagai, y parte de Actrices argentinas); Helena Klachko (periodista); Lesbodramas Animados de ayer y hoy (ciclo de literatura y música, Instagram); Rocío Restaino (mujeres en publicidad); Mariana Carbajal (periodista), Carolina Spataro (docente/investigadora de la Universidad de Buenos Aires, UBA/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET) y Belén Igarzábal (FLACSO).
Para finalizar, encontrarán un apartado “A modo de cierre: logros, puentes y desafíos” que nos permite encontrar puntos en común y disrupciones entre las experiencias narradas en ambos tomos que nos permiten visibilizar lo hecho y abrir otras preguntas posibles para los desafíos que se nos presentan.
Antes de invitarlxs a la lectura de estos libros queremos agradecer a lxs amigxs, colegas y compañerxs que cálidamente nos fueron “recomendando” a muchxs de lxs autorxs que escriben en estas páginas: Milena Annecchiarico, Mariana Carbajal, Celia Coido, Emiliano Fuentes Firmani, Ese Montenegro, Hernán Morel y Laura Waisbrod.
En un momento histórico donde la Argentina, por primera vez, tiene un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como respuesta política a décadas de demandas de mujeres, feminismos, diversidades y disidencias, este proyecto convocó al diálogo a las diferencias, a disputar la homogeneidad y a desafiar las formas cotidianas de ser y estar en el mundo. En las páginas de sus dos tomos no se intenta unificar maneras de entender los feminismos, las categorías (por eso no construimos un glosario), las prácticas culturales y sus formas de gestionarse, sino que apostamos a visibilizar las diversas maneras posibles que, como prácticas sistemáticas en el campo sociocultural, se convierten en experiencias registradas en tanto “patrimonio” que dejan huella de un momento histórico-político particular. Confiamos además en que serán categorías políticas de estudio para las generaciones de hacedorxs culturales por venir. Muchos de los artículos incluían como notas al pie distintos repositorios digitales distintos repositorios digitales. Para facilitar su lectura los hemos organizado bajo la categoría de “archivo” al final de cada propuesta.
Tampoco definimos a priori el lenguaje para comunicarnos: entendemos que lenguaje escrito es una forma de visibilizar las marcas genéricas y las relaciones de poder, por ello utilizamos la “x”, la “e” y en algunos casos la “a/o” cuando nos referimos a universales en los que pueden incluirse todas las personas, sin importar si se reconocen como mujeres, varones, trans, intersex y/o no-binaries. Como resultado, estas páginas abordan, de una u otra manera, el problema de lo cultural y el poder en los procesos de formación de las políticas públicas, su gestión y el Estado, las reconfiguraciones identitarias de los colectivos sexogenéricos en el campo de la cultura, del espacio público, la profundización de los procesos de desigualdad y la precarización de la vida, el problema de las identidades/subjetividades, la(s) sexualidad(es) y el cuerpo/la cuerpa. Estos libros se convierten así en un mapeo o cartografía iniciada que espera retroalimentarse permanentemente. Para nosotras, esta experiencia cultural ya dejó de ser nuestra porque danza en una sinergia de género(s) potente que nos transforma a todxs en y desde la práctica política de la vida misma.
Marcela A. País Andrade y Belén Igarzábal
Bibliografía
País Andrade, Marcela A. (2018). “La transversalización del enfoque de géneros en las políticas culturales públicas: el caso del Ministerio de Cultura argentino” en Revista Temas y Debates, año 22, n° 35, pp. 161-180. Disponible en https://temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/article/viewFile/405/239
País Andrade, Marcela A. y Suárez, Camila (2019). “Disputas reales en textos distópicos ficcionales. Un abordaje crítico sobre la realidad distópica de la Ley de Educación Sexual Integral argentina” en Revista Prácticas y discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales, UNNE, año 8, n° 12, pp. 173-194. Disponible en http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos/article/view/16671/45454575768867
Rubin, Gayle (1989). “Notas para una teoría radical de la sexualidad” en Vance, Carol (comp.), Placer y peligro, pp. 113-187. Madrid: Revolución.
1 Entendemos la distopía como un lugar imaginario indeseable; por tanto, como opuesto a la utopía. Es recreado generalmente por el cine y/o las novelas literarias anticipando los peligros potenciales que en nuestra sociedad actual se están gestando en las prácticas extremas de ciertas ideologías y/o conductas derivando en sistemas injustos y crueles.
2 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexs, Queers, +.
3 Los textos fueron solicitados y escritos entre finales de 2019 e inicios de 2020.