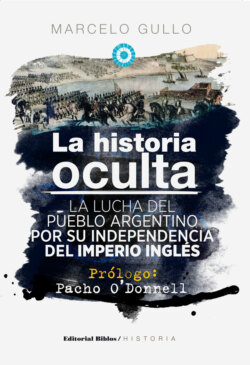Читать книгу La historia oculta - Marcelo Gullo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Al principio era la industria
América tuvo que bastarse a sí misma. Y ello le significó un enorme bien: se pobló de industrias para abastecer en casi su totalidad el mercado interno.
José María Rosa
El nacimiento de un pueblo nuevo
La conquista de América fue “una guerra relámpago”, producto fundamentalmente de la alianza de los conquistadores con los pueblos indígenas brutalmente sometidos por los aztecas e incas en el proceso de construcción de sus respectivos imperios y de la utilización, por parte de España, del barco y del caballo, elementos que dieron a los castellanos una velocidad imposible de ser alcanzada por las masas indígenas. Tras una etapa preparatoria en las Antillas, Castilla se lanza a la conquista y colonización de América, cuyo resultado final será la conformación de un pueblo nuevo en la historia, un pueblo caracterizado por el mestizaje biológico y cultural.[6]
Todas las partes constitutivas de América entran en relación luego de milenios de dispersión en los que las comunicaciones entre los pueblos que habitaban este continente fueron totalmente fragmentarias. En pocas décadas se funda la red de villas y ciudades esencial de la América española.[7]
Monopolio e industrialización
Fue entonces cuando Hispanoamérica quedó encerrada por España en la barrera del “monopolio”. Es decir que ninguna otra nación europea podía comerciar directamente con la América española. Sin embargo, España –dado que su industria cuidadosamente fomentada por los reyes católicos había sido gravemente destruida por las erróneas políticas económicas aplicadas por sus sucesores– no estaba en condiciones de exportar manufacturas a Hispanoamérica.[8] Asimismo, dado que los mares estaban infestados de corsarios y piratas, el comercio de ultramar implicaba grandes riesgos, hecho que también contribuía a aumentar los costos de las mercaderías transportadas desde España hacia América.
Las aguas atestadas de piratas obligaron a España a desarrollar un sistema de flotas que tuvo vigencia por doscientos años:
Desde 1526 se prohibió a los buques mercantes navegar sin protección desde las Indias o hacia ellas. Debían ir en flota y armados de acuerdo con las normas dictadas por la Casa de Contratación de Sevilla. (Haring, 1972: 330)
La América española se vio, entonces, desabastecida y obligada, siempre, a pagar precios exorbitantes por todas las mercaderías europeas.
En 1550 se estableció un sistema de convoyes periódicos entre España y América, y hasta 1660 los gastos de mantenimiento de aquellos convoyes y otras flotas para la protección de la navegación fueron cubiertos por un impuesto a las importaciones y exportaciones, llamado “avería”, que se constituyó en una pesada carga para el comercio americano, dado que él solo llegó a representar, en los años en que España se hallaba en guerra, un 30% del valor de las mercaderías importadas y exportadas.
En 1566 se estableció que debían partir desde España hacia las Indias dos flotas al año, una en primavera hacia el golfo de México y la otra, en verano, hacia el istmo de Panamá. Toda la América del Sur española era abastecida a través del istmo de Panamá, desde donde se distribuían las mercaderías, vía océano Pacífico, a Perú y Chile. El comercio entre España o el istmo de Panamá y América del Sur usando la ruta atlántica vía Buenos Aires-estrecho de Magallanes, para llegar al puerto del Callao, estaba virtualmente prohibido.[9]
Importa destacar que, en 1588, el poderío marítimo español se derrumbó con el desastre de la Armada Invencible, y paradójicamente España quedó –como bien destaca José María Rosa (1954)– en la situación de ser la mayor potencia colonial del mundo pero sin una escuadra con la cual defender sus colonias.
Incluso antes de la terrible derrota de la flota española en el canal de la Mancha, más precisamente desde 1580, “a menudo se omitió una flota por año y, hacia mediados del siglo XVII, cuando la prosperidad de la monarquía declinó, las salidas se tornaron más irregulares” (Haring, 331). Hasta hubo años en los cuales no partió ninguna flota desde España hacia América.
América tuvo, entonces, que producir las manufacturas que España no podía mandarle o, cuando lo hacía, eran demasiado caras o bien eran despachadas muy esporádicamente.
América tuvo que bastarse a sí misma. Y ello le significó un enorme bien: se pobló de industrias para abastecer en casi su totalidad el mercado interno. Malaspina, escritor del siglo XVII, nos dice que “el movimiento fabril de México y el Perú era notable”. Habla de 150 obrajes en el Perú, que a veinte telares cada uno, daban un total de tres mil telares. Y Cochabamba, según Haenke, consumía de 30 a 40.000 arrobas de algodón, en sus manufacturas. (Rosa, 1954: 21)
El obraje es la forma en que se anuncia, en la América española, la etapa manufacturera. Juan de Solórzano Pereira, en su obra Política indiana, define los obrajes como centros de trabajo “donde hilan, tejen y labran no sólo jerga, cordellates, bayetas y frazadas y otros estambres de poco arte y precio, como al principio solían hacerlo, sino paños buenos de todas suertes y jerguetas y rajas y otros tejidos de igual estima que casi se pueden comparar con los mejores que se llevan en España” (citado por Sánchez, 1965: 71). Estos centros manufactureros que poblaron la América española desde México hasta Córdoba del Tucumán se encontraban, generalmente, instalados a las orillas de los ríos, dado que utilizaban el agua como fuerza motriz y para diversas operaciones de su labor. De ahí que, como destaca el destacado pensador peruano Luis Alberto Sánchez, se los clasificara en batanes, trapiches y chorrillos.
Con respecto a las industrias que se desarrollaron en la América española, Clarence Haring destaca:
La manufactura más desarrollada en las colonias fue la textil… [hubo] un temprano desarrollo de las manufacturas de seda en Nueva España (México). Se produjeron también tejidos de lana y algodón y pronto aparecieron obrajes tanto en los pueblos indígenas como en las ciudades españolas. Sólo las clases altas usaban las telas finas, importadas de España; el común se vestía con los materiales del país. Los tejidos de lana eran los más comunes en las mesetas de Nueva España y Perú, y había abundancia de carneros merino, raza sumamente desarrollada en las colonias. La industria textil colonial fue reconocida oficialmente en tempranos decretos reales; se hallaban obrajes por doquier, desde Guadalajara en el norte, hasta Tucumán, en el sur… Y mientras las manufacturas textiles decaían palpablemente en España, la cantidad de establecimientos en las colonias siguió aumentando proporcionalmente con el crecimiento de la población. (266)
Fue, entonces, durante el reinado de Felipe II –como consecuencia del proteccionismo económico que, de facto e involuntariamente, había creado el sistema que España había adoptado para administrar el comercio con las Indias occidentales– cuando la América española comenzó a industrializarse. El monopolio permitió que, protegida de la competencia de las potencias industriales de la época –los Países Bajos, Francia, Génova y Venecia–, pudiera nacer en la América española la industria textil. Importa destacar que fue en ese mismo momento histórico cuando la reina Isabel I de Inglaterra estableció un férreo proteccionismo económico que creó las condiciones necesarias (similares a las que el monopolio producía en la América española) para que Inglaterra pudiera desarrollar su industria textil.[10]
Hay que tener presente –como destaca Rosa– que, hasta el advenimiento de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, la producción manufacturera de la América española pudo competir, en muchos casos, con los productos fabricados en Europa, puesto que entre ambos no existía mayor diferencia de costo ni de calidad, aunque es preciso aclarar que las potencias europeas habitualmente practicaban lo que hoy denominamos dumping, es decir que procedían, a fin de ganar un mercado y aniquilar a la competencia local, a la venta de sus productos por debajo del costo real de producción.
Cuando las provincias eran ricas y Buenos Aires pobre
Los territorios que hoy forman parte de la República Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de Perú y de Uruguay constituyeron partes integrantes del virreinato del Perú hasta 1776. En ese enorme territorio se conformó un importante mercado interno.[11] Cada región del virreinato se fue especializando, progresivamente, en la producción de una o dos mercaderías que, por diversas razones (costos de producción respaldados por ventajas comparativas o facilidades de transporte), tenían un precio competitivo en el mercado interno.[12]
Es preciso resaltar que, contrariamente a lo postulado por la historia oficial, los pobladores del virreinato no fueron “víctimas” del monopolio español, sino beneficiarios de éste, dado que el monopolio fue la causa de que surgiera la vida industrial. Asimismo, la necesidad de mano de obra era tal que terminó generando una situación laboral beneficiosa, una situación que en términos actuales denominaríamos “de pleno empleo”.
Como bien destaca Rosa, el tan desprestigiado monopolio produjo la “autonomía industrial” de la América española en general y del virreinato del Perú en particular. Sin embargo, España no poseía la capacidad naval de controlar y vigilar el Atlántico Sur, situación que provocó que el Río de la Plata se convirtiera en un verdadero “nido de contrabandistas”:
Y este contrabando, imposible de perseguir, acabó siendo tolerado… Tan tolerado fue el contrabando, tanto se lo consideró un hecho real, que la Aduana no fue creada en Buenos Aires sino en Córdoba –la llamada aduana seca de 1622– para impedir que los productos introducidos por ingleses y holandeses en Buenos Aires compitieran con los industrializados en el norte. (Rosa, 1954: 26)
Hubo, de esa forma, en el virreinato del Perú dos zonas aduaneras: la monopolizada y la franca.
Aquella con prohibición de comerciar, y ésta con libertad –no por virtual menos real– de cambiar sus productos con los extranjeros. Y aquella zona, la monopolizada, fue rica; no diré riquísima, pero sí que llegó a gozar de un alto bienestar. En cambio, la región de Río de la Plata vivió casi en la indigencia. Aquí, donde hubo libertad comercial, hubo pobreza; allí, donde se la restringió, prosperidad. Y eso que Buenos Aires tenía una fortuna natural en sus ganados cimarrones que llenaban la pampa. Los contrabandistas se llevaban los cueros de estos cimarrones –necesarios como materia prima en los talleres europeos– dejando en cambio sus alcoholes y abalorios (fue entonces cuando los holandeses introdujeron la ginebra). Era éste un trueque muy parecido al que realizaron hasta ayer los comerciantes blancos con los reyezuelos de África. Buenos Aires, entregando los cueros de su riqueza pecuaria por productos extranjeros, no podía tener –y no tuvo– industrias dignas de consideración.
Era tan poco rica que el Cabildo empeñaba sus mazas de plata para mandar un enviado a España […] Indudablemente el virtual librecambio no reportaba provecho alguno. Todo lo contrario. No solamente no hubo industrias a causa de la fácil introducción de productos europeos, sino que los contrabandistas acabaron por extinguir el ganado cimarrón. (Rosa, 1954: 26)
En aquellas regiones beneficiadas por el “monopolio” y libres del contrabando, el desarrollo del proceso de industrialización llegó a ser tan vertiginoso y eficiente que, el 2 de septiembre de 1587, el obispo de Tucumán, fray Francisco de Victoria, realizó la primera exportación de productos textiles –sombreros, sobrecamas y frazadas tejidas en Santiago del Estero– con destino a Brasil.