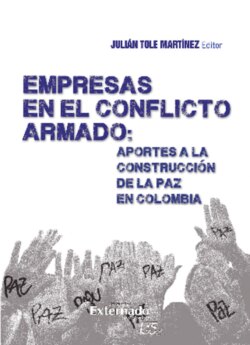Читать книгу Empresas en el Conflicto Armado : Aportes a la Construcción de la paz en Colombia - Mary Martin Beth - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
ОглавлениеDesde sus inicios, el conflicto armado colombiano ha sido un fenómeno particularmente complejo por su naturaleza “muldimensional”. Dicho en otras palabras, “[…] la guerra no es unívoca en su causalidad”14, ya que no se limita a grupos alzados en armas, se entrecruza violencia de grupos paramilitares, crimen organizado, insurgentes, narcotraficantes, etc., y cada uno se alimenta de las carencias políticas y socioeconómicas estructurales del país, que ha significado un péndulo entre la guerra y la búsqueda de la paz15.
En medio de este péndulo existe una histórica relación de colaboración y de coacción de actores económicos en el conflicto armado16, de ello dan cuenta las numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos de empresas transnacionales17, que no se limitan a los abusos laborales, despojo de la propiedad privada, desapariciones o muerte, desplazamiento forzado: también se les acusa de destrucción del medio ambiente y las formas tradicionales de subsistencia de comunidades, de violaciones de derechos de minorías éticas, corrupción, competencia desleal, entre otros, que marcaron gran parte de la memoria y de los conflictos sociales desde el siglo XIX hasta la fecha18. Esta memoria histórica de violaciones de derechos humanos se agrava en los últimos sesenta años, donde el conflicto armado interno colombiano gira en torno de una violencia generalizada, que según Pécaut, se ha convertido en “[…] un modo de funcionamiento de la sociedad”19, donde participan diferentes actores económicos, entre ellos, las empresas transnacionales20.
Este actor del conflicto armado ha estado presente directa e indirectamente a través de sus relaciones económicas y rara vez se tiene en cuenta en los procesos de paz. Sin importar el origen o el sector económico de las empresas transnacionales, ellas han operado en todo el territorio desde que por primera vez se tuvo noticia de la inversión extranjera en Colombia21, que para algún sector de la doctrina se remonta al gobierno del presidente Francisco de Paula Santander en el periodo republicano, principalmente con el arribo de empresas europeas de casas comerciales, industria artesanal y de explotación aurífera22.
Desde el siglo XIX, el sector extractivista ha sido un actor económico del conflicto colombiano. Un ejemplo, que ilustra este aserto, ocurrió en medio de los conflictos armados entre centralistas y federalistas por la abolición de la esclavitud, que tuvo como protagonista los intereses económicos de las empresas mineras y los intentos por aplicar la Ley de Libertad de Vientres de 1821. Para superar el viejo modelo colonial de la hacienda esclavista fueron necesarias varias guerras entre partidos políticos hasta que finalmente, con la Ley de Manumisión de 1851 del gobierno del presidente José Hilario López, se abolió la esclavitud23.
Si las causas de la guerra no son unívocas, el rol de las empresas como actores económicos del conflicto tampoco es unívoco: basta con recordar los impactos positivos de las empresas en el mejoramiento de la infraestructura de los territorios donde operan entre 1864 y 1875, período del federalismo de los Estados Unidos de Colombia (durante la vigencia de la Constitución de Rionegro), que a pesar de los conflictos armados internos y revueltas políticas que sacudían al país durante este periodo, el gobierno del Estado de Antioquia emprendió a través de las empresas el mejoramiento y desarrollo de una red de caminos, la construcción de un sistema telegráfico, la organización de un sistema de correos departamentales y la construcción del ferrocarril que uniría a Medellín con Puerto Berrío24.
Luego, en los últimos lustros del siglo XIX, bajo el llamado movimiento de la Regeneración, que tuvo efectos en el ámbito político y económico, se alcanzó alguna industrialización del país gracias a la adopción del patrón oro y las inversiones extranjeras inglesas en materia ferroviaria25. En sus primeros años del siglo XX, después de la cruenta Guerra de los Mil Días, Colombia inició una nueva expansión de la inversión extranjera, esta vez con empresas predominantemente norteamericanas, cuya operación se centró en la exploración y la explotación del sector minero-petrolero, así como la producción y exportación de productos agrícolas26.
Nuevamente, este actor económico del conflicto armado cambia su rol antes de que el Estado colombiano fuera golpeado por “la crisis económica de los años treinta, más el afán del gobierno por un acercamiento a Estados Unidos, [que] determinaron este favoritismo hacia la compañía [United Fruit Company]”27. El favoritismo o la excesiva protección de los intereses de empresas transnacionales permitió e incluso promovió actos tristemente célebres contra la población civil, como fue el caso de las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores de la United Fruit Company, la cual inició operaciones en Colombia desde 1899, con un dominio del 80% del mercado bananero en la zona del Magdalena28 y constituyó una de las pocas empresas extranjeras que sobrevivieron al periodo de proteccionismo económico que caracterizó al país desde el gobierno de los presidentes Olaya Herrera (1930-1934) y López Pumarejo (1934-1938), y duró hasta la apertura económica de los años ochenta29.
El proteccionismo económico junto al Estado intervencionista keynesiano explica en gran medida por qué las empresas transnacionales tuvieron muy poca presencia en Colombia durante cincuenta años30, reemplazadas por un “Estado empresario” que se robusteció en medio del conflicto armado. Empero, la crisis del Estado intervencionista a finales de la década de los setenta31 permitió retomar la vieja idea del liberalismo laissez-faire, laissez-passer, que creó la necesidad de fortalecer a las empresas privadas y a la inversión extranjera para lograr el crecimiento económico32. Este modelo proteccionista coincide con el llamado periodo de “la Violencia” que, según Oquist, en el imaginario de la mayoría de los colombianos comenzó el 9 de abril de 1948, momento que consolidó la expansión del conflicto armado en todo el territorio nacional y arraigó la lucha entre los partidos políticos: los “pájaros” conservadores y las guerrillas liberales33.
En tal escenario de violencia surgieron los diferentes grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, después de la Operación Marquetalia, operación militar contra las repúblicas independientes en la región del sur del Tolima; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que se inspiró en la Revolución cubana, y que realizó su primera acción militar en enero de 1965, en el departamento de Santander; el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se fundó en 1967; y en el año 1973, nació el Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla que actuó en zonas urbanas; por otra parte, en la década de los ochenta, a estos grupos guerrilleros se sumó la aparición de grupos paramilitares34.
Así, después de medio siglo de violencia armada y proteccionismo económico, las empresas transnacionales vuelven a tener un protagonismo, mucho mayor que en el pasado, gracias a las ideas neoliberales de apertura económica y liberalización del comercio, que no se limitan a una transformación de la estructura del mercado por el impacto de las tecnologías de la información y comunicación; la propia empresa sufre una mutación en el mundo globalizado (mediante una economía de escala que deslocaliza los procesos productivos, transforma la personalidad jurídica empresarial, etc.). Transformación que fue blindada jurídicamente por los Estados, en particular, Colombia mediante normas internas (desde el texto de la Constitución de 1991) e internacionales (TLC, TBI, etc.) que promocionan y protegen de la inversión extranjera35.
Tristemente, los beneficios del proceso de apertura económica neoliberal se vieron limitados en Colombia desde sus inicios debido a la intensificación del conflicto armado interno en la década de los noventa y por la propia incapacidad estatal al implementar el nuevo modelo económico. Así las cosas, pese a que muchas empresas transnacionales desarrollaron sus actividades económicas “indiferentes” al conflicto, en la práctica, al operar en territorio colombiano resultó imposible que sus actividades no tuvieran alguna relación con las causas o los resultados de la violencia. Por esta razón, sin ninguna escapatoria, las empresas transnacionales tuvieron algún relación, directa o indirecta, como víctimas, victimarios o gestores de paz.
Una vez finalizada la oscura década de los noventa, según investigaciones realizadas por Fedesarrollo, se inició
[…] a partir de los años 2000, un proceso de consolidación de la seguridad en el país que resultó en la recuperación de la confianza inversionista y en los flujos de IED hacia Colombia. Entre 2003 y 2014, este flujo tuvo un incremento promedio anual del 38,19%, pasando de 1720 millones de dólares en 2003 a 16151 millones en 2014[36].
Esta mejoría, según algún sector de la doctrina, se explica por el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el país, denominado por el presidente Álvaro Uribe “Política de Seguridad Democrática”37, que favoreció la efectividad de la política de atracción de inversión y un auge de la economía colombiana desde el 2007[38]. El aumento de la confianza inversionista en Colombia representó un alto nivel de productividad y crecimiento de diferentes sectores económicos, principalmente el minero-petrolero, lo cual puede resultar paradójico debido a la percepción negativa internacional que se tenía del país en materia de inseguridad y narcotráfico. Según Rodríguez, “[e]n su apuesta por la inversión extranjera, Uribe logró que esta aumentara en 164% durante su primer mandato, concentrada en los sectores de minería e hidrocarburos”39. Estas políticas de “seguridad democrática” recrudecen el conflicto armado y se consolida una “economía de guerra” que, en palabras de Le Billon, son un conjunto de agentes y transacciones más o menos regulares mediante el cual los actores acceden a los recursos necesarios para mantener sus actividades, como armas, provisiones y medicinas, y se lucran de los activos y recursos que capturan40.
Con todo, este aumento de la confianza inversionista se convirtió en la “tormenta perfecta” para estudiar para la relación entre la empresa y el conflicto armado. A partir del 2010, con la elección del presidente Juan Manuel Santos, según Acosta Ortega, se llegó una “tercera vía”, o al camino alternativo para Colombia, que representa “[…] una corriente de opinión nueva, moderna, en la que el enfoque correcto es el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”41, que trató de ofrecer soluciones distintas a los paradigmas económicos y políticos dominantes, principalmente al incesante conflicto armado colombiano.
Pese a las críticas, no puede negarse que las negociaciones de los Acuerdos de Paz de iniciadas en el 2012 y que finalizaron el 24 de noviembre de 2016 fueron el primer paso para “silenciar algunos fusiles” de los actores armados en Colombia; empero, como lo advierten Granada, Restrepo y Vargas, ningún acuerdo ha eliminado los gérmenes de la violencia y las raíces de la conflictividad colombiana. Desafortunadamente, hoy por hoy los Acuerdos tan solo han silenciado los fusiles de una de las dimensiones del conflicto, en otras palabras, tan solo incluye a las FARC42.