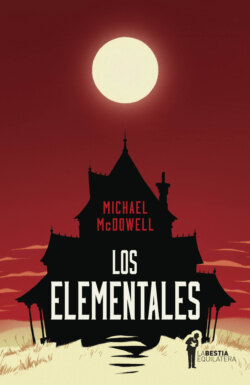Читать книгу Los Elementales - Michael McDowell - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
Una desolada tarde de jueves, en los últimos y sofocantes días del mes de mayo, un grupo de deudos se había congregado en la iglesia de San Judas Tadeo en Mobile, Alabama. El acondicionador de aire del pequeño templo ahogaba el ruido del tráfico en la intersección de calles, pero a veces no lo conseguía y el estridente graznido de la bocina de un coche sobrevolaba la música del órgano como un acorde mutilado. El lugar estaba en penumbras, era húmedo y frío, y apestaba a flores. Habían distribuido dos docenas de imponentes y onerosos arreglos florales en líneas convergentes detrás del altar. Un enorme tapiz de rosas plateadas cubría el féretro azul claro y habían desparramado pétalos en el interior de satén blanco. En el ataúd yacía el cuerpo de una mujer que no superaba los cincuenta y cinco años. Tenía rasgos cuadrados y duros, y las líneas que bajaban de las comisuras de su boca hasta el mentón eran dos surcos profundos. Marian Savage no se había dejado llevar serenamente.
Dauphin Savage, el hijo sobreviviente del cadáver, estaba sentado en un banco a la izquierda del ataúd. Llevaba puesto un traje azul oscuro de la temporada anterior que le quedaba demasiado estrecho y la banda de seda negra que le ajustaba el brazo parecía más un torniquete que un brazalete de luto. A su derecha, con vestido negro y velo negro, estaba su esposa Leigh. Leigh alzó el mentón para echar un vistazo al perfil de su finada suegra en el féretro azul. Dauphin y Leigh iban a heredar casi todas las posesiones de la muerta.
Big Barbara McCray —madre de Leigh y la mejor amiga del cadáver— estaba sentada detrás y lloraba a los gritos. Su vestido de seda negra gemía contra el roble lustroso del banco mientras se retorcía de pesar. A su lado se encontraba su hijo, Luker McCray, que revoleaba los ojos exasperado ante las efusiones de su madre. La opinión de Luker sobre la muerta era que no había mejor lugar para ella que un ataúd. Junto a Luker estaba su hija India, una chica de trece años que no había conocido en vida a la difunta. India observaba con interés los tapices ornamentales de la iglesia con la intención de reproducirlos en un bordado en punto cruz.
Del otro lado de la nave central se encontraba la única hija mujer de la difunta: una monja. La hermana Mary-Scot no lloraba, pero de vez en cuando se oía el lánguido repicar de las cuentas de su rosario contra el banco de madera. Varios bancos más atrás de la monja se hallaba Odessa Red, una negra flaca y adusta que había sido mucama de la muerta durante tres décadas. Odessa llevaba un sombrerito de terciopelo azul con una sola pluma, teñida con tinta china.
Antes de que comenzaran las exequias, Big Barbara McCray codeó a su hija y le preguntó por qué no había un programa impreso del servicio. Leigh se encogió de hombros.
—Fue una decisión de Dauphin. Menos problemas para todos, así que no dije nada.
—¡Y no invitaron a nadie! —exclamó Big Barbara.
—Dauphin incluso pidió que los portadores del féretro esperaran afuera —comentó Leigh.
—¿Pero sabes por qué? —preguntó su madre.
—No, señora —respondió Leigh, que ignoraba el motivo, pero no tenía la menor curiosidad por averiguarlo—. ¿Por qué no le preguntas a Dauphin, mamá? Está sentado aquí a mi lado y escucha cada palabra que me dices.
—Pensaba que te darías cuenta sola, querida. No quería perturbar a Dauphin en su dolor.
—Cierra el pico, Barbara —la reprendió su hijo Luker—. Sabes muy bien por qué es un funeral privado.
—¿Por qué?
—Porque somos los únicos en todo Mobile que habrían asistido. No tiene sentido anunciar la llegada del circo cuando todo el mundo odia al payaso.
—Marian Savage era mi mejor amiga —protestó Big Barbara.
Luker McCray rio entre dientes y codeó a su hija. India levantó la vista y le sonrió.
Dauphin Savage, que no había prestado demasiada atención a lo que ocurría, giró la cabeza y dijo sin asomo alguno de rencor:
—Por favor, mantengan la compostura. Acaba de llegar el sacerdote.
Todos se arrodillaron para recibir la bendición sumaria del cura y después se pararon para cantar el himno “Ven a morar conmigo”. Entre la segunda y la tercera estrofa, Big Barbara McCray dijo en voz muy alta:
—¡Era el preferido de Marian! —Miró a Odessa, sentada al otro lado del pasillo. Una breve inclinación de la pluma teñida confirmó su opinión.
Mientras los otros coreaban el “Amén”, Big Barbara McCray suspiró:
—¡Ya la estoy extrañando!
El sacerdote leyó el responso con excesiva rapidez, aunque con expresividad asombrosa. Dauphin Savage se levantó, fue hasta la punta del banco —como si se considerara indigno de pararse más cerca del ataúd— y pronunció un breve discurso sobre su madre.
—Todos quienes tuvieron la suerte de conocer bien a mamá la querían mucho. Desearía poder decir que fue una mujer feliz, pero si lo hiciera mentiría. Mamá nunca volvió a ser feliz después de la muerte de papá. Nos crio a Mary-Scot, a Darnley y a mí con todo el amor del mundo, pero siempre decía que tendría que haber muerto el mismo día que enterraron a papá. Y después murió Darnley. Sabemos que mamá lo pasó muy mal en sus últimos años: la quimioterapia es tremenda para el cuerpo, eso nadie lo discute, y ni siquiera estamos seguros de que cumpla su cometido. Por supuesto que lamentamos que haya muerto, pero no podemos lamentar que haya dejado de sufrir.
Dauphin respiró hondo y contempló a Marian Savage en su ataúd. Después apartó la vista y prosiguió, con una voz más triste y más dulce:
—Lleva puesto el mismo vestido que usó cuando me casé con Leigh. Decía que era el vestido más hermoso que había tenido en su vida. Cuando terminó la fiesta se lo sacó, lo colgó en el ropero y anunció que lo reservaría para esta ocasión. Se alegraría mucho si viera todas estas flores que tenemos aquí, si viera cuánta gente la quería. Desde que mamá falleció, los conocidos empezaron a llamar a casa para preguntar si debían enviar flores o hacer una donación a algún centro de investigación sobre el cáncer. Y Leigh y yo, cualquiera de los dos que atendiera el teléfono, invariablemente respondíamos: “Manden flores”. A mamá le importaba un bledo la caridad, pero siempre decía que esperaba que la iglesia se llenara de flores cuando ella muriera. ¡Quería que el perfume de las flores llegara hasta el cielo!
Big Barbara McCray asintió vigorosamente y murmuró bien alto, para que todos la escucharan:
—Así era Marian… ¡Eso la pinta de cuerpo entero!
Dauphin prosiguió:
—Antes de ir a la funeraria, pensar en mi madre muerta me perturbaba. Pero ayer fui y la vi, y ahora me siento bien. ¡Se ve tan feliz! ¡Tan natural! ¡La miro y pienso que en cualquier momento se sentará en el cajón y se burlará de mis palabras! —Dauphin giró la cabeza hacia el ataúd y le sonrió con ternura a su difunta madre.
Big Barbara aferró el hombro de su hija.
—¿Metiste mano en esa elegía, Leigh?
—Cierra la boca, Barbara —dijo Luker.
—Mary-Scot —dijo Dauphin, mirando a la monja—. ¿Querrías decir algo acerca de mamá?
La hermana Mary-Scot negó con la cabeza.
—¡Pobrecita! —susurró Big Barbara—. Apuesto a que el dolor le impide hablar.
Se produjo una incómoda pausa en la continuidad de las exequias. El sacerdote miró a Dauphin, parado inmóvil junto al banco. Dauphin miró a su hermana, que jugaba con las cuentas de su rosario. El organista asomó la cabeza sobre la baranda, como esperando una señal para empezar a tocar.
—Precisamente por esto se necesita un programa impreso —susurró Big Barbara al oído de su hijo, fulminándolo con una mirada acusadora—. Cuando no hay programa impreso, nadie sabe qué hacer. Y además podría haberlo pegado en mi álbum de recortes.
La hermana Mary-Scot se levantó súbitamente.
—¿Entonces hablará, después de todo? —preguntó Big Barbara con una voz cargada de esperanza que todos oyeron.
La hermana Mary-Scot no habló, pero el hecho de que se levantara del banco funcionó como una señal. El organista pisó con torpeza los pedales graves, que sonaron discordantes, bajó como pudo de su cubículo y se escabulló por una pequeña puerta lateral.
Con sombrío gesto conspirativo, el sacerdote asintió en dirección a Dauphin y la monja y giró abruptamente sobre sus talones. Sus pasos siguieron los ecos de las pisadas del organista al salir del templo.
Parecía que los dos oficiantes, por alguna razón específica y abrumadora, habían decidido abandonar la ceremonia antes de que llegara a su fin. Y era evidente que el funeral no había terminado: todavía faltaban el segundo himno, la bendición y el postludio. Los portadores del féretro esperaban en la puerta de la iglesia. Los deudos habían quedado a solas con el cadáver.
Desorbitadamente atónita ante aquel proceder inexplicable, Big Barbara se dio vuelta y con voz alta y clara le dijo a Odessa, que estaba sentada a varios metros de distancia:
—Odessa, ¿qué piensan que están haciendo? ¿A dónde fue el padre Nalty? ¿Por qué dejó de tocar el órgano ese muchacho… cuando recibe una paga especial por los funerales? ¡Y yo sé perfectamente bien que es así!
—Señorita Barbara… —dijo Odessa, con una mezcla de cortesía y súplica.
—Barbara —dijo Luker en voz baja—. Date vuelta y cierra el pico.
La matrona empezó a protestar, pero Dauphin murmuró con tono doliente y desdichado:
—Big Barbara, por favor…
Big Barbara, que adoraba a su yerno, se quedó quieta y callada en el banco, aunque le costó mucho esfuerzo.
—Por favor, recemos en silencio por mamá —dijo Dauphin. Los otros inclinaron obedientemente las cabezas.
India McCray vio por el rabillo del ojo que la hermana Mary-Scot extraía una larga y angosta caja negra que llevaba oculta bajo el escapulario y la sostenía apretada entre sus manos.
Deslizó una uña larga y pintada sobre el dorso de la mano de su padre.
—¿Qué tiene ahí? —le susurró al oído.
Luker miró a la monja, sacudió la cabeza para manifestar su ignorancia y le susurró a su hija:
—No sé.
Durante largos segundos no hubo ningún movimiento en la iglesia. El acondicionador de aire se encendió de golpe y ahogó el ruido del tráfico. Nadie rezaba. Dauphin y Mary-Scot, avergonzados y evidentemente muy incómodos, se miraban fijamente a través de la nave central. Leigh había cambiado de posición, de modo que su cuerpo apuntara hacia un costado. Con el codo apoyado sobre el respaldo del banco, mantenía levantado su velo de tul negro para poder intercambiar miradas perplejas con su madre. Luker y su hija se habían tomado de la mano para comunicarse su extrañeza. Odessa miraba al frente con rostro inmutable, como si no tuviera permitido expresar sorpresa ante nada que pudiera ocurrir en el funeral de una mujer mala como Marian Savage.
Dauphin exhaló un sonoro suspiro y le hizo un gesto de asentimiento a su hermana. Los dos avanzaron lentamente hacia el altar y ocuparon sus puestos junto al ataúd. No miraron a su madre muerta. Apesadumbrados, clavaron la vista en un hipotético horizonte. Dauphin recibió la caja negra que le extendía la monja, corrió la traba y levantó la tapa. Los McCray estiraron el cuello al unísono, pero no pudieron espiar su contenido. Las caras de los hermanos Savage tenían una expresión tan aterrada y solemne a la vez que hasta Big Barbara se reprimió de hablar.
La hermana Mary-Scot extrajo de la caja un cuchillo reluciente, de hoja angosta y puntiaguda y unos veinte centímetros de longitud. Como si fueran uno, Dauphin y Mary-Scot empuñaron el lustroso mango de la daga. La pasaron dos veces en posición horizontal sobre el ataúd abierto y luego dirigieron la punta hacia el mudo corazón de su madre.
El asombro de Big Barbara era tan grande que tuvo que pararse; Leigh la aferró del brazo y también se levantó. Luker e India hicieron lo propio, y Odessa se puso de pie al otro lado del pasillo. Así parados, los deudos alcanzaban a ver el interior del ataúd. Parecían estar esperando que Marian Savage se irguiera para protestar contra aquel proceder tan extraordinario.
La hermana Mary-Scot soltó el mango del cuchillo. Sus manos temblaron sobre el féretro, sus labios pronunciaron una plegaria muda. Bajó la mano hacia el ataúd, apartó la mortaja de lino y abrió desmesuradamente los ojos. La carne sin maquillar de Marian Savage tenía ese peculiar color amarillo que distingue a los muertos de los vivos. Mary-Scot retiró la prótesis y dejó al descubierto la cicatriz de la mastectomía. Con la respiración entrecortada, Dauphin levantó bien alto el cuchillo.
—¡Dios santo, Dauphin! —gritó Mary-Scot—. ¡Termina con esto de una buena vez!
Dauphin enterró apenas la hoja reluciente en el pecho hundido del cadáver. La mantuvo enterrada unos segundos, temblando de pies a cabeza.
Después retiró el cuchillo con extrema lentitud, como si temiera causarle dolor a Marian Savage. La hoja emergió bañada en los líquidos coagulados del cuerpo, que no había sido embalsamado. Nuevamente estremecido por la sensación de estar tocando un cadáver, Dauphin colocó el cuchillo entre las manos rígidas y heladas de su madre.
La hermana Mary-Scot arrojó a un costado la caja negra vacía, que rebotó contra el lustroso piso de madera. Cerró la mortaja rápidamente y sin mayores ceremonias acomodó la tapa del ataúd sobre el cuerpo mutilado de su madre. Después golpeó tres veces, con fuerza, sobre la tapa. El sonido era perturbadoramente hueco.
El sacerdote y el organista reaparecieron por una pequeña puerta lateral. Dauphin y Mary-Scot corrieron juntos hacia la entrada de la iglesia y abrieron las enormes puertas de madera para dar paso a los portadores del féretro. Los seis avanzaron presurosos por la nave central, cargaron el ataúd sobre sus hombros y, al son de un postludio atronador, lo sacaron a la feroz luz del sol y el calor aplastante de esa tarde de mayo.