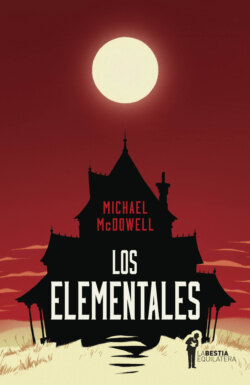Читать книгу Los Elementales - Michael McDowell - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1
La casa donde vivían Dauphin y Leigh Savage había sido construida en 1906. Era un lugar amplio y confortable de habitaciones generosas donde imperaban los arabescos y otros detalles cuidados y agradables en los hogares a leña, las molduras, los marcos y los cristales. Desde las ventanas del primer piso se veía la parte de atrás de la gran mansión Savage sobre Government Boulevard. La casa de Dauphin era la segunda residencia de los Savage, reservada para los hijos menores y sus esposas. Los patriarcas, los hijos mayores y las viudas residían en la Casa Grande, como la llamaban. Marian Savage había expresado su deseo de que los recién casados Dauphin y Leigh vivieran con ella en la Casa Grande mientras no tuvieran hijos —los bebés y los niños no le despertaban el menor interés—, pero Leigh había rechazado amablemente la invitación. La nuera de Marian Savage dijo que prefería instalarse en un espacio propio lo antes posible y comentó que los acondicionadores de aire de la Casa Chica eran mucho más potentes.
Y a pesar del calor de ese jueves por la tarde, cuando la temperatura en el cementerio superaba los treinta y ocho grados, el porche vidriado de la casa de Dauphin y Leigh resultaba casi incómodo de tan fresco. Los dos robles magníficos que separaban el jardín trasero de la Casa Chica del vasto terreno de la mansión filtraban el sol implacable que, en ese mismo instante, azotaba el frente de la casa. Big Barbara se había quitado los zapatos y las medias en ese porche inmenso, lleno de muebles de grueso tapizado cubierto con complejos estampados florales. Sentía las baldosas frías bajo los pies y tenía mucho hielo en su escocés.
Luker, Big Barbara e India eran los únicos que estaban en la casa en ese momento. En deferencia a la difunta, les habían dado asueto a las dos mucamas de Leigh. Sentada en la punta de un mullido sofá, Big Barbara hojeaba un catálogo de las tiendas Hammacher-Schlemmer y marcaba algunas páginas para que Leigh las estudiara luego con atención. Luker, que también se había sacado los zapatos, yacía estirado en el sofá cuan largo era, con los pies apoyados sobre la falda de su madre. Y sentada frente a una larga mesa de caballete que estaba detrás del sofá, India dibujaba sobre papel cuadriculado los diseños que había memorizado en la iglesia.
—La casa parece vacía —observó Luker.
—Porque no hay nadie —dijo su madre—. Las casas siempre parecen vacías después de un funeral.
—¿Dónde está Dauphin?
—Dauphin fue a llevar a Mary-Scot de regreso a Pensacola. Esperemos que esté de vuelta para la hora de la comida. Leigh y Odessa están en la iglesia, ocupándose de lo que falta. Escucha, Luker…
—¿Qué?
—¡Espero que a ninguno de ustedes se le ocurra morirse antes que yo, porque ni siquiera puedo empezar a contarte los problemas que acarrea organizar un funeral!
Luker no respondió.
—¿Big Barbara? —dijo India cuando su abuela terminó de masticar el último cubito de hielo que tenía en la boca.
—¿Qué pasa, querida?
—¿Aquí siempre hacen eso en los funerales?
—¿Qué hacen? —preguntó Big Barbara incómoda, sin darse vuelta para mirarla.
—Clavarles cuchillos a los muertos.
—Esperaba que no estuvieras mirando en ese momento —dijo Big Barbara—. Pero te aseguro, querida, que no es algo que ocurra todos los días. De hecho, nunca he visto hacerlo antes. Y lamento muchísimo que hayas tenido que verlo, no imaginas cuánto.
—A mí no me molestó. —India se encogió de hombros—. Estaba muerta, ¿no?
—Sí —dijo Big Barbara. Miró a su hijo, como si esperara que interrumpiera aquel lamentable diálogo. Pero Luker tenía los ojos cerrados. Big Barbara se dio cuenta de que fingía estar dormido—. Pero eres demasiado joven para enterarte de esa clase de cosas. Yo fui por primera vez a un casamiento a los nueve años, pero no me permitieron asistir a un funeral hasta los quince… Y eso fue después del huracán Delia, cuando la mitad de la gente que conocía en el mundo salió volando por los aires. ¡Hubo muchísimos funerales ese mes, te lo aseguro!
—Yo ya había visto muertos antes —dijo India—. Un día iba caminando a la escuela y había un hombre muerto en un umbral. Mi amiga y yo lo tocamos con un palo. Le movimos el pie y salimos corriendo. Y una tarde estábamos comiendo dim sum en el Barrio Chino con Luker…
—¿Estaban comiendo qué cosa? ¿Así les dicen a las tripas?
—Estábamos almorzando en el Barrio Chino —dijo India para no entrar en detalles—. Y cuando salimos del restaurante vimos a dos niñas chinas atropelladas por un camión cisterna. Fue muy desagradable… vimos el cerebro y todo lo demás. Después le dije a Luker que jamás volvería a comer sesos… y de hecho jamás volví a comerlos.
—¡Eso es terrible! —exclamó Big Barbara—. Esas pobres niñas… ¿eran gemelas, India?
India no lo sabía.
—¡Qué historia espantosa! —chilló Big Barbara, y empujó los pies de Luker de su regazo—. Esas cosas solo pasan en Nueva York. No veo por qué continúas viviendo allí ahora que estás divorciado.
—Amo Nueva York —dijo Luker sin abrir los ojos.
—Yo también —dijo India.
—Tendrías que haber vuelto a casa cuando te divorciaste de… esa mujer.
—Odio Alabama —dijo Luker.
India no dijo nada.
—Luker —dijo Big Barbara, contenta de poder tocar su tema preferido—, el día más feliz de mi vida fue cuando llamaste para anunciar que ibas a divorciarte. Le dije a Lawton: “Lawton”, le dije, “yo…”.
—No empecemos —le advirtió Luker—. Todos sabemos lo que piensas de… esa mujer.
—Entonces levántate y sírveme otro escocés. El sufrimiento siempre, siempre me ha secado la garganta. Desde que era una niña.
Luker se levantó con parsimonia.
—Barbara, todavía no son las cuatro de la tarde. Y ya te bajaste de un trago el primer whisky…
—Tenía tanta sed que solo quería llegar al hielo. Tendrían que instalar un bebedero en ese cementerio. No sé por qué no ponen un bebedero. La gente tiene sed en los entierros como en cualquier otra parte.
Luker gritó desde la cocina:
—¡Eres una borracha, Barbara, y ya es hora de que hagas algo al respecto!
—¡Estuviste hablando con tu padre! —chilló Big Barbara. La miró a India—. ¿Tú tratas tan mal a tu padre como él a mí?
India levantó el lápiz rojo del papel cuadriculado.
—Sí.
—¡Entonces eres una manzana podrida! —exclamó Big Barbara—. ¡No sé por qué desperdicio mi amor con ustedes!
Luker le trajo el whisky a su madre.
—Lo serví liviano. Tiene más hielo y agua que otra cosa. No hay ningún motivo para que te emborraches antes de que baje el sol.
—Mi mejor amiga en el mundo está muerta —respondió Big Barbara—. Quiero brindar en su memoria.
—Hasta emborracharte como una cuba —dijo Luker en voz baja. Se dejó caer en el sofá y volvió a poner los pies sobre el regazo de su madre.
—Estíralos un poco más —le ordenó Big Barbara—. Así puedo apoyar el catálogo.
El silencio duró varios minutos. India continuaba su meticuloso dibujo con un manojo de lápices de colores; Luker aparentemente dormía; Big Barbara bebía su whisky a sorbos mientras hojeaba el catálogo que había apoyado sobre los pies de Luker.
—¡Santo Dios! —dijo Big Barbara, y le dio un puñetazo a Luker en las rodillas—. ¿Has visto esto?
—¿Visto qué? —murmuró su hijo sin curiosidad.
—Una máquina para hacer helados que cuesta setecientos dólares. Ni siquiera usa sal pedrés. Probablemente tampoco usa leche ni crema. Por esa suma de dinero solo tienes que enchufarla y cuatro minutos después obtienes un kilo de cereza-durazno-vainilla.
—Me sorprende que Leigh no haya comprado una.
—¡Tiene una! —dijo Big Barbara—. ¡Pero yo no tenía la menor idea de que le había costado setecientos dólares! ¡Setecientos dólares equivalen a la seña de una casa rodante!
—Las casas rodantes son de mal gusto, Barbara. Al menos puedes esconder la máquina de helados en el ropero. Además, Dauphin tiene dinero de sobra. Y ahora que Marian Savage por fin tuvo la delicadeza de estirar la pata, tendrá todavía más. ¿Van a mudarse a la Casa Grande?
—No lo sé, todavía no se deciden. No se decidirán hasta que volvamos de Beldame.
—Barbara —dijo Luker—, ¿a quién se le ocurrió que fuéramos todos juntos a Beldame? Lo digo porque Marian Savage falleció en Beldame. ¿Te parece que a Dauphin le hará bien estar en el mismo lugar donde murió su madre hace apenas tres días?
Big Barbara se encogió de hombros.
—¿No me creerás capaz de hacer semejante sugerencia, verdad? Tampoco fue cosa de Leigh. Fue idea de Dauphin: de Dauphin y de Odessa. Odessa estuvo en Beldame con Marian todo el tiempo, por supuesto. Esos días en que estaba tan enferma, Marian no cruzaba el vestíbulo si Odessa no la acompañaba. Y, además, Dauphin y Odessa pensaron que a todos nos haría bien ventilarnos un poco. Recordarás que, cuando Bothwell falleció, nadie volvió a Beldame hasta que pasaron seis meses… ¡Y ese año hubo un verano hermoso!
—¿Bothwell era el padre de Dauphin? —preguntó India.
Big Barbara asintió.
—¿Cuántos años tenía Dauphin cuando murió Bothwell, Luker?
—Cinco. Seis. Siete —respondió Luker—. No me acuerdo. Incluso había olvidado que falleció en Beldame.
—Lo sé —dijo Big Barbara—. ¿Quién se acuerda ya del pobre Bothwell? De todos modos, Marian tampoco pasó mucho tiempo allí: no pasó toda su enfermedad en Beldame. Hacía menos de un día que habían llegado con Odessa cuando Marian murió. Fue rarísimo. Hacía casi dos años que no salía de la Casa Grande: a duras penas se arrastraba fuera del dormitorio, dormía el día entero y pasaba toda la noche despierta quejándose. Y de golpe se levanta y decide que quiere ir a Beldame. Dauphin trató de convencerla para que no fuera. Yo misma intenté persuadirla, pero cuando a Marian se le metía algo en la cabeza no había manera de sacárselo. Así que se levantó de la cama y fue a Beldame. Dauphin quiso ir con ella, pero Marian no lo dejó. Ni siquiera le permitió que la llevara en coche. Johnny Red las llevó a las dos, a Odessa y a ella. Y no habían transcurrido veinticuatro horas de su partida cuando un policía golpeó a la puerta de Dauphin para avisarle que Marian había muerto. Fue horrible.
—¿Y de qué murió? —preguntó India.
—De cáncer —dijo Big Barbara—. El cáncer la devoró. Lo raro fue que haya durado dos años aquí y muerto repentinamente apenas llegó a Beldame.
—¿Odessa estaba con ella cuando murió? —preguntó Luker.
Big Barbara negó con la cabeza.
—Odessa estaba limpiando arriba o algo así y Marian cayó redonda en el balcón. Cuando llegó Odessa la mecedora todavía se balanceaba, pero Marian estaba muerta en el suelo. Odessa la llevó adentro a la rastra y la acostó en la cama, y después fue caminando a Gasque y llamó a la patrulla caminera. Intentó llamar a Dauphin, pero no había nadie en casa. Escucha, Luker —dijo Big Barbara bajando la voz—, India me dejó pensando… ¿tú sabes a qué se debe todo ese asunto del cuchillo?
Luker enterró la cara entre el almohadón y el respaldo del sofá, pero Big Barbara lo obligó a darse vuelta.
—Sí —respondió.
—¿Y entonces?
—Dauphin y Mary-Scot lamentaban no haber apuñalado a su madre cuando aún estaba viva, y era su última oportunidad.
En una esquina del porche, en una jaula suspendida a metro y medio del suelo, había un enorme loro rojo. El loro soltó un alarido.
Big Barbara lo señaló.
—¿Has visto? Nails entiende todo lo que dices. Marian amaba a ese pájaro. ¡No te atrevas a decir nada malo de ella delante de Nails! No le agrada.
—¿Y qué hace aquí ese bicho?
—Bueno, no podían dejarlo solo en la Casa Grande; se habría muerto en menos de tres horas sin tener a Marian cerca.
—Tendrían que haberlo enterrado con ella.
—Pensaba que los loros sabían hablar —dijo India.
Nails metió el pico entre los barrotes de la jaula y volvió a gritar.
—Justo ahora, este nos está ofreciendo una imitación perfecta de Marian Savage —dijo Luker.
—Luker —exclamó Big Barbara, retorciéndole los dedos de los pies—. No entiendo por qué dices cosas tan feas de la mujer que fue mi mejor amiga en este mundo.
—Porque era la perra más pérfida que pisó alguna vez las calles de Mobile.
—Desearía que no utilizaras ese lenguaje delante de una niña de trece años.
—India no puede verme —dijo Luker, que era invisible desde donde India estaba sentada—. Y además no sabe quién habló.
—Sí que sé —dijo India. Después se dirigió a su abuela—: Ha dicho cosas peores. Y yo también.
—Apuesto que sí —suspiró Big Barbara.
—Barbara, tú sabes lo mala que era esa mujer —dijo Luker—. Pobre Dauphin, lo trataba como basura cuando Mary-Scot aún vivía en la casa. Y después, cuando Mary-Scot entró en el convento, lo trataba como mierda.
—¡Shhh!
—Sabes que es verdad. —Luker se encogió de hombros—. Y así han sido las cosas durante más de doscientos años en esa familia. Los varones son dulces y de buen corazón, y las mujeres más frías que el acero.
—Pero son buenas esposas —protestó Big Barbara—. Marian fue una buena esposa en vida de Bothwell. Lo hizo feliz.
—Es probable que a Bothwell le gustara que lo clavaran a la pared y lo golpearan con una cadena de bicicleta.
—A ti te gusta —le dijo India a su padre. Big Barbara giró la cabeza para mirarla, entre acongojada y perpleja.
—India miente hasta por los codos —dijo Luker sin dar importancia al asunto—. No sabe nada de mi vida sexual. Solo tiene trece años —dijo. Acodándose en el sofá, le sonrió burlón a su hija—. Ni siquiera sabe qué es coger.
—¡Luker!
—Ay, Barbara, escucha una cosa… Ya que tengo los pies sobre tu falda, ¿por qué no me los frotas un poco? Esos zapatos me lastiman.
Big Barbara le sacó las medias y empezó a masajearle los pies.
—Está bien —dijo Luker—. Admitamos que las mujeres Savage son esposas aceptables. Pero lo cierto es que, como madres, son una porquería.
—¡Para nada!
—Barbara, no sabes lo que dices. ¿Por qué intentas defender a una muerta?
—Marian Savage…
—¡Las madres Savage se comen a sus hijos! —exclamó Luker.
Y el loro volvió a gritar.