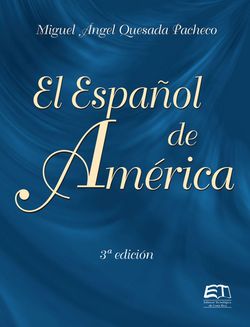Читать книгу El Español de América - Miguel Ángel Quesada Pacheco - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La teoría andalucista
ОглавлениеEs la teoría que más revuelo ha causado en los medios filológicos hispánicos. Como se ha visto en páginas anteriores, desde hacía siglos se habían oído opiniones provenientes de personas de cierto peso, según las cuales el español de América manifestaba cierto influjo o parecido andaluz. Sin embargo, nadie se lo había planteado en términos histórico-lingüísticos, hasta que, en 1920, M. L. Wagner publica un artículo en donde rebate la teoría sustratista afirmando que la influencia de las lenguas indígenas en el español americano se limita solamente al léxico, y que las divergencias fonéticas son comunes a toda América o a grandes regiones; por lo tanto, no pueden ser producto de tal o cual sustrato. En tercer lugar, afirma que los primeros pobladores de América eran en su mayor parte andaluces, con lo cual inicia la polémica sobre el andalucismo del español de América:
No hay duda de que hubo un poblamiento español predominantemente meridional durante los dos primeros siglos de la Conquista. (Wagner 1920: 294; traducción mía).
Wagner no solo apunta una influencia andaluza en el español ultramarino, sino que también señala una diferencia lingüística entre las tierras del interior y las costeras, las últimas con mayor acento andaluz. Al respecto acota:
Observando con detenimiento, notamos que los países y regiones con carácter lingüístico meridional español son las regiones pobladas primero y más persistentemente. En primer lugar las Antillas [...] luego la costa atlántica de México, Colombia, Venezuela [...] en Argentina igualmente en la costa [...] Son diferentes, empero, las condiciones de poblamiento en el interior de México, América Central, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, donde el español se introdujo lentamente. (Wagner 1920: 295; traducción mía).
Con la afirmación anterior se registra la primera división del español de América en tierras altas y bajas, causada por el influjo andaluz.
Contemporáneamente a Wagner, y sin conocer su artículo, el dominicano Pedro Henríquez Ureña refutaba la teoría andalucista, la cual calificaba de «una de las generalizaciones más frecuentes». Según él:
tal andalucismo, donde existe -es sobre todo en las tierras bajas-, puede estimarse como desarrollo paralelo y no necesariamente como influencia del Sur de España. (Henríquez Ureña 1921: 359).
Como se dijo anteriormente, Henríquez Ureña estaba motivado, entre otras cosas, por un profundo nacionalismo de corte americanista, el cual no le permitía ver influjos de otras partes, sino explicarse el desarrollo del español de América como paralelo al desarrollo del español peninsular y, por lo tanto, lejano a influjos tan directos.
En 1924, el célebre filólogo español Ramón Menéndez Pidal afirmaba lo siguiente:
El grueso de las primeras migraciones salió del Sur del reino de Castilla, es decir de Andalucía, de Extremadura y de Canarias, por lo cual la lengua popular hispanoamericana es una prolongación de los dialectos españoles meridionales. (cit. por Wagner 1927: 26).
con lo cual Menéndez Pidal se une a los partidarios de la teoría, la cual va a desarrollar con más datos años después (Menéndez Pidal 1962).
Habiendo conocido el artículo de Wagner (1920), el pensador dominicano Henríquez Ureña publica un articulito con el título de El supuesto andalucismo del español de América (1925), donde refuta las ideas wagnerianas, y en 1931 publica un estudio sobre el origen de los primeros pobladores de América, en donde llega a demostrar que, de 2774 pobladores, solamente 688 eran andaluces; el resto provenía de otras provincias españolas, entre las que destacaban los castellanos con 721 pobladores (Henríquez Ureña 1931: 120148). Fue tal el impacto que causaron sus estudios, que el mismo Wagner se retracta y acepta las conclusiones del filólogo dominicano, diciendo:
non sappiamo se le condizioni fonetiche dell’andaluso furono le stesse di oggi già al tempo della conquista. Sarà dunque prudente di non avventurarsi in vaghe ipotesi, tanto più che non siamo ancora sufficientemente informati sulle condizioni fonetiche di tutte le regioni spagnole e americane e non è ancora possibile delimitare esattamente le zone di estensione di questo o quel fenomeno. (Wagner 1949: 81).
A partir de la segunda mitad del siglo XX, P. Boyd-Bowman da a conocer sus estudios de carácter biogràfico, en donde muestra un alto procentaje de andaluces en la conquista americana: de 54.881 pasajeros a Indias entre 1493 y 1600, 20.229, o sea, 37% del total, procedían de Andalucía (Quesada Pacheco 1988a: 135). Boyd-Bowman no solo determina el alto porcentaje de andaluces, sino también hace resaltar el papel preponderante de la ciudad de Sevilla durante esos siglos, lo cual lo lleva a sugerir la teoría según la cual Sevilla dominó, comercial y lingüísticamente, el imperio marítimo trasatlántico español (Boyd-Bowman 1976: 585-586). Años más tarde, el mencionado lingüista (1975) descubre indicios de seseo y otras particularidades andaluzas en cartas escritas por pobladores americanos durante el siglo XVI.
Por su parte, Diego Catalán (1956 y 1958) introduce el concepto de español atlántico; rebate los desarrollos paralelos y demuestra que el seseo y el ceceo parten del cezeo (confusión de sonoras y sordas) y después vino el yeísmo. Los rasgos andaluces fueron llevados gradualmente, en ondas, de manera que se puede hablar de un puente de madera entre Sevilla y América.
El citado filólogo español Ramón Menéndez Pidal (1962) desarrolla las teorías planteadas por Boyd-Bowman y Catalán, al afirmar que el influjo andaluz continuó sintiéndose durante toda la Colonia, particularmente en las costas, mientras que las regiones interiores mantuvieron un andalucismo más tenue. Según Menéndez Pidal (1962: 164-165):
Al comienzo toda América hubo de recibir en la primera mitad del siglo XVI una lengua común de tipo castellano, con clara articulación de las finales, con ll, y, por supuesto, con la -d- intervocálica mantenida. No obstante, ya debía de prevalecer, como muy difundido, el ceceo entonces tan de moda, que muy pronto llegó a ser general a todas las regiones americanas [...] Este tipo de lengua, castellana con un sello andaluz poco profundo [...] se conserva sólo en las tierras de menos comercio y de escaso desarrollo social en los siglos XVI y XVII [...]
Un tipo opuesto debió de producirse desde muy temprano. Se caracteriza por un andalucismo más recargado y dialectal, en que la s de final de palabra o de sílaba se aspira, la -r y la -l implosivas se relajan tendiendo a confundirse, en que la aspiración de la j tiende a hacerse más débil, casi imperceptible, y la -d- intervocálica a debilitarse tanto que se pierde abundantemente. Este tipo más andaluzado obedece a un influjo más persistente de Sevilla, ejercido sobre las comarcas de vida principalmente mercantil.
Rafael Lapesa sustenta la opinión según la cual, si se quiere demostrar el andalucismo en América, habrá que determinar las fechas de los fenómenos en cuestión, el índice de pobladores peninsulares y diversos factores socioculturales para determinar si hay o no andalucismo. De esta manera, Lapesa se dio a la tarea investigativa en manuscritos medievales y llegó a demostrar que los fenómenos andaluces se daban antes del siglo XVI (Lapesa 1980: 370-390). Si bien Lapesa es andalucista, considera que el andalucismo es uno de los diversos elementos que entran en la formación del español americano.
La discusión sobre el andalucismo del español americano ha continuado hasta nuestros días, siendo aceptada por unos (los andalucistas) y rebatida por otros (los antiandalucistas), sin que se hayan puesto totalmente de acuerdo en determinar si los rasgos fonéticos que unen a Andalucía con América son simples desarrollos paralelos o bien influjo de Andalucía sobre América (cfr. Moreno de Alba 1993: 44). Sin embargo, para J. Frago no hay duda de la importancia andaluza en la conformación de América, tal como él mismo la describe: «Ningún grupo regional español con más asiduidad ni en mayor número que el andaluz hizo la carrera de Indias». (Frago 1994: 189).