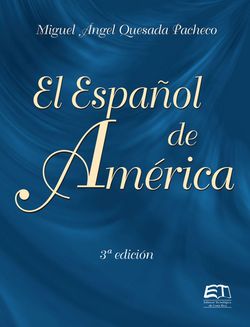Читать книгу El Español de América - Miguel Ángel Quesada Pacheco - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII
El acento y la entonación
Algunos de los puntos más notorios para cualquier hispanohablante cuando se trata de distinguir a otros hispanohablantes son los rasgos suprasegmentales. Es muy común oír a la gente decir: «Usted tiene un acento diferente». «Esa persona tiene un dejo». «Aquellos cantan al hablar; todo lo dicen cantado». Cárdenas (1967: 66) comenta que los hablantes de Jalisco dicen que los de otros estados mexicanos tienen «cierto tiple, cierta tonadilla,» y que los habitantes de zonas rurales y retiradas «presentan cierta ondulación en el cuerpo de los grupos que da la impresión de un canturreo». Por su parte, Montes (1996: 137), al referirse a los rasgos fonéticos caracterizadores del habla costeña de Colombia, dice: «Esto en cuanto a la fonética, unido naturalmente al muy peculiar tonillo costeño». Tal como afirma J. M. Sosa (2000: 493), comentarios como los anteriores nos permiten concluir que, en primer lugar, hay diferencias dialectales en la entonación; segundo, que los hablantes son conscientes de dichas diferencias, y tercero, que estos rasgos suprasegmentales permiten al hablante reconocer el tipo de dialecto de su interlocutor.
No obstante, a pesar de ser de uno de los niveles de habla más caracterizadores del español, los suprasegmentales están muy poco estudiados, de suerte que no es posible determinar zonas dialectales en Hispanoamérica a través del acento, la melodía en el habla o la entonación. R. García (1998) acusa en los trabajos sobre la entonación del español una falta consistente de desarrollo teórico y metodológico, en vista de que solamente se han hecho estudios fragmentarios, tomando a veces como base investigativa simples oraciones, y no todo el conjunto del habla; razón por la cual es difícil comparar o generalizar los resultados a que llegan los investigadores (García 1998: 429).
De esta manera, nada categórico se podrá decir del español de América mientras no salgan a la luz estudios monográficos sobre el tema (cfr. Revert 2001). A lo único que se podrá llegar, por ahora, es a aseveraciones aisladas dentro del conjunto de sus realizaciones suprasegmentales.
El acento
Al igual que en el español estándar, el acento en Hispanoamérica es de intensidad. Además, es uno de los elementos claves en el fenómeno del debilitamiento vocálico, por ver en el próximo capítulo, tanto en lo referente a la variación de timbre de las vocales átonas, como en lo pertinente a su proceso de desaparición. Dicho fenómeno está en estrecha relación con la oposición existente entre el acento tónico y las vocales átonas, al haber un relajamiento de las últimas por la fuerza desplegada por el primero (cfr. Lope Blanch 1983: 63; Sosa 1999: 232). Pero el acento también es el responsable del debilitamiento y la desaparición de consonantes como /n/ y /s/, según se infiere de estudios recientes sobre el español de Cartagena de Indias (Becerra 1991: 945).
En cuanto a los hiatos /aí, aú/, en el español de todo el continente están en retroceso los desplazamientos acentuales hacia el primer segmento vocálico: [ mais] maíz, [ rais] raíz, [ baul] baúl; en la actualidad solo se oyen en las zonas rurales (Montes 1992: 529).
Como fenómeno contrario, ocurre la hiatización de diptongos, aunque con mayor frecuencia en las zonas rurales y en los estratos de baja escolaridad: [fia1 uta] flauta, [ka1 usa] causa.
Navarro Tomás (1974: 53) registra en Puerto Rico hiatizaciones en los diptongos /ie, ue, ua, ui/: [pieSra] piedra, [ puerta] puerta, [kuatro] cuatro, [kuiSa] cuida (léase piedra, púerta, cúatro, cúida).
En general, en las zonas rurales de América se dan casos de alternancia vocálica en los hiatos /aí, eí/, al igual que en los diptongos /ai, ei/ tanto en los etimológicos como en los provenientes de la deshiatización: [peis] país, [a1 saite] aceite, [bainte] veinte.
Un rasgo peculiar del español estadounidense es la dislocación del acento en el grupo vocálico /ia/, característica del imperfecto del indicativo en los verbos de la segunda y tercera conjugación, lo cual trae como consecuencia una dipongación: venía ^ [be1 nja], tenían ^ [te1 njan], veía ^ [be'ja] (Lope Blanch 1990b: 155, 169, 176); esta tendencia también se observa en palabras con dicho grupo consonántico: día ^ [dja], tía ^ [tja] y, menos frecuentemente, en verbos con otros hiatos: creo ^ [kre' o], sean ^ [sjan] (Lope Blanch 1990b: 176, 179, 223, 301).
También se dan diferencias acentuales entre América y España, como se puede comprobar en el siguiente listado:
La esdrujulización
En Venezuela y Córdoba (Argentina) se ha registrado el fenómeno llamado esdrujulización, el cual consiste en acentuar la primera sílaba de una palabra: [ institusjon] institución, [ demokxasja] democracia. Es decir, hay prominencia tonal en la sílaba antepretónica (Zamora & Guitart 1988: 144). De acuerdo con Álvarez et al. (1992: 44-45), este rasgo, que se está extendiendo rápidamente en Venezuela, está relacionado con los programas radiales, en los cuales los locutores, debido a razones emotivas, trasladan el acento hacia la izquierda de la palabra.
Fuera de los dos sitios americanos mencionados, el fenómeno parece todavía no haber sido analizado en el habla de otros países hispanoamericanos.