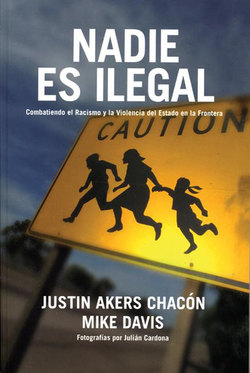Читать книгу Nadie es ilegal - Mike Davis - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Salvajes blancos
Lo primero que hicieron los vigilantes fue erigir una horca improvisada y colgar a Joaquín Valenzuela ante toda la población de San Luis Obispo. El desafortunado Valenzuela era probablemente inocente de las muertes recién ocurridas.
John Boesseneker1
Las pequeñas campañas y cortas batallas en áreas de Los Ángeles y San Diego que constituyeron la guerra de conquista de California entre 1846 y 1847, fueron sólo el preludio de un prolongado y más violento saqueo por parte de pandillas inglesas, filibusteros y vigilantes que expropiaron a los trabajadores nativos durante la década de 1850. La “frontera”, en primera instancia, no fue la línea que trazaron los Cuerpos Armados de Ingenieros Topográficos como consecuencia del Tratado de Guadalupe Hidalgo, sino la violencia genocida que la democracia jacksoniana desató en el sudeste. Esta violencia en la frontera, en una época que Marx llamaría “acumulación primitiva” es el tema de la épica narración Blood Meridian de Cornac McCarthy, un alucinante y rigurosamente histórico recuento sobre la pandilla Glanton que mató y arrancó cueros cabelludos a su antojo desde Chihuahua hasta San Diego. Para salvajes blancos como Glanton, la doctrina del destino manifiesto fue una divina licencia –“un imperialismo personal”– para matar y saquear los campos y aldeas indias2.
Los indios californianos fueron las primeras víctimas de la conquista inglesa. Las sociedades improvisadas de hombres blancos formadas en la fiebre del oro tenían un insaciable apetito de objetos sexuales y trabajo doméstico servil.
La primera legislatura acomodaba esta demanda a través de leyes que, en lo esencial, esclavizaban a mujeres y niños indios a sus amos blancos. Las bandas de “squawmen” (cazadores de indias), conducidas por personajes similares a Glanton como Robert “Growling” Smith, se diseminaron por los valles de Napa y Sacramento, raptando a las indias y asesinando a cualquiera que se resistiera. “Usted puede escucharlos hablar del descuartizamiento de una mujer india ‘como si rebanaran un viejo queso’ en sus correrías en busca de bebés”, escribió el Unión de Sacramento en 1862. “Los cazadores de bebés preparaban rancherías, mataban a los varones, violaban a las indias más hermosas y se escapaban con los niños”3.
La abducción y el asesinato de indios eran subsidiados por el gobierno del Estado, que emitió bonos para pagar a compañías de voluntarios –parecidos a los cazadores de Glanton– para exterminar a la población originaria de California. De una población de indios estimada en 150.000 en 1846 (ya reducida a la mitad de la etapa prehispánica) sólo quedaban 30.000 en 1870. Bret Harte, primer cronista junto con Mark Twain de la época de la fiebre del oro, describió una atrocidad ocurrida en una aldea india que fue atacada por vigilantes cerca de Redwood Coast en 1860: “Se podían ver los muertos y heridos por todas partes y en cada aposento los cráneos y los cuerpos de mujeres y niños descuartizados por hachas y perforados por cuchillos. También vimos los sesos de un niño que salían de su cabeza”4.
En los propios campos de oro, los vigilantes cumplieron su rol estereotípico de administrar la ruda justicia en la frontera, desempeñándose como una milicia étnica para desalojar por la fuerza a los mineros hispanoparlantes que habían sido los primeros en llegar al país. Si los yacimientos de oro fueron en poco tiempo la aproximación más cercana a la utopía jacksoniana de una “república de la fortuna”, conformada por productores formalmente iguales e independientes excavando en búsqueda de oro, también fue una cerrada democracia anglosajona que excluía a los “grasosos”, entiéndase “latinos u otras razas”. El punitivo impuesto de licencia a los mineros extranjeros aprobado por la primera legislatura de 1850 brindó un pretexto a los grupos de vigilantes armados para expulsar a los mineros mexicanos y chilenos. Cuando se resistían, eran linchados, como fue el caso de dieciséis chilenos en el distrito Calaveras, o de “la bella y llena de vida mexicana embarazada de nombre Josefa” en Placer County que le disparó a un minero norteamericano por llamarle “puta”5.
En la región minera alrededor de Sonora, unos mineros mexicanos y europeos atrevidos, guiados por revolucionarios franceses y alemanes exiliados en 1848, se resistieron a la intimidación inglesa en diversas confrontaciones que estuvieron cerca de desatar una guerra civil. “En las excavaciones”, relata el famoso historiador Leonard Pitt,
marchaban cuatrocientos norteamericanos –una máquina de terror– dirigiéndose al Columbia Camp, el cuartel general de los extranjeros. Colectaron el dinero de los impuestos de unos pocos extranjeros pudientes y asediaron al resto con la amenaza de dejarlos en ruinas. Un soldado recuerda haber visto “hombres, mujeres y niños empaquetando y mudándose, con bolsos y equipajes. Las tiendas eran derribadas, las casas y las chozas destruidas… hasta que el grupo armado arrestó a dos franceses exaltados… de la orden de los republicanos rojos… Los hombres se emborracharon, izaron en la punta de un pino la bandera de las barras y las estrellas, lanzaron un saludo y se marcharon”6.
Los “republicanos rojos” rápidamente organizaron su propia columna y asaltaron el poblado de Sonora, pero finalmente la mayoría de norteamericanos y la presencia del ejército regular conllevó al éxodo de los extranjeros de las minas de oro. Posteriormente, a muchos habitantes de Sonora les fueron robados sus mulas y caballos por la milicia de California cuando trataban de cruzar el Río Colorado en Yuma de regreso a casa.
Entretanto, en las comarcas “vaqueras” del sur y a lo largo de la costa central, las poblaciones de mexicanos pobres e indios de misión (neófitos) pelearon en encarnizadas batallas contra los usurpadores ingleses. Tipificados como forajidos, Tiburcio Vásquez, Pío Linares, Juan Flores y el casi mítico Joaquín Murieta, fueron, de hecho, bandidos y jefes de guerrillas en un sombrío conflicto que enfrentó a los grupos de vigilantes, compuestos por soldados desmovilizados y asesinos de indios, contra la desposeída “gente de razón”. En el sur, terratenientes aristócratas californios como los Sepúlveda y los Pico apoyaron a los vigilantes, pero en el norte, algunas de las mayores dinastías como el clan Berreyesa, que tuvo seis muertos entre sus miembros, fueron llevados a la extinción debido a conflictos con los ingleses.7
Uno de los mayores movimientos de vigilantes –de hecho, “uno de los más violentos en la época de la fiebre del oro”– fue la campaña organizada en Los Ángeles para derrotar a la llamada “Revolución de Flores”, guiada por Juan Flores y Pancho Daniel. Arrestado por los ingleses en 1855, Flores se escapó de San Quintín para unirse a las fuerzas de Daniel, un compañero de Joaquín Murieta, y una docena de trabajadores agrícolas y mineros. En enero de 1857, mientras visitaba a su joven amante india, Chola Martina, en San Juan Capistrano, Flores mató al sheriff de Los Ángeles Bartin y a tres miembros de su grupo. Los vigilantes, incluyendo a los texanos conocidos como “los chicos del monte”, capturaron a Flores después de varios enfrentamientos y fue linchado ante una gran muchedumbre al pie de Fort Hill, en el actual centro de Los Ángeles. Otros californios murieron de forma más anónima. Explica el historiador John Bossenecker que “Juan Flores fue el decimosegundo hombre aniquilado por los vigilantes de Los Ángeles”, “Diez sospechosos habían sido ahorcados y dos muertos a tiros. De ésos, sólo cuatro estaban realmente conectados con la banda Flores-Daniel”8.
Bossenecker ve estos incidentes como una larga carrera de guerras desatada en El Camino Real a mediados de la década de 1850, siendo el área de San Luís Obispo el segundo epicentro. Aquí la banda de Pío Linares, unida a Joaquín Valenzuela y el jinete irlandés Jack Powers, atacaron a viajeros y rancheadores ingleses, y los vigilantes ingleses en represalia aterrorizaron a los californios locales. Fue una guerra despiadada ambas partes. Primero los vigilantes habían matado a Linares en un famoso tiroteo y linchado a siete de sus compañeros, incluyendo a Valenzuela (por un asesinato que probablemente no cometieron). Al mismo tiempo, doscientos vigilantes forzaron la cárcel de Los Ángeles, se llevaron a Pancho Daniel, el líder sobreviviente de la banda de Flores, y lo colgaron en el portón más cercano. El Bulletin de San Francisco comparó la diferencia de actitudes entre “la clase baja de California, o los sonorenses” que juraron vengar al heroico Daniel, y “la clase respetable” que apoyó a sus ejecutores ingleses9.
Aunque el eje central de la violencia social en la fiebre del oro en California fue el conflicto entre los plebeyos californios y los indios, por un lado, contra los hijos de Destino Manifiesto, por el otro, los vigilantes más afamados fueron los negociantes y políticos de San Francisco que conformaron los dos Comités de Vigilancia de 1851 y 1855. El primer comité emergió a la vista pública en junio de 1851 cuando, bajo la histriónica incitación de Sam Brannan –el notorio mormón filibustero y especulador de tierras que había sido el publicista original de los descubrimientos de oro en 1849– un ladrón australiano llamado John Jenkins fue linchado en la vieja casa de encargo en Portsmouth Square.
Cuando el intendente trató de persuadir a los vigilantes de que dejaran la justicia en manos de la corte, Brannan vociferó: “¡Al diablo vuestra corte! ¡Nosotros somos la corte y los verdugos!”10. Otros, conocidos como “Sydney Ducks” (individuos de Sidney) –principalmente australianos e irlandeses culpados de incendios y crímenes en San Francisco– siguieron rápidamente el mismo camino que Jenkins, y un par de ellos fueron asesinados a patadas en las calles. “Como extranjeros en California”, escribe Robert Senkewicz en el relato del incidente, “los australianos eran considerados intrusos en el Jardín del Edén”. Los vigilantes –históricamente comerciantes, importadores, banqueros y abogados– cerraron el negocio después que la mayoría de los australianos dejaron la ciudad11.
Luego reabrieron en mayor escala en 1856 ante el reto del Tammany Hall –especie de maquinaria política que el carismático David Broderick (antiguo “Locofoco” de New York City) y su gran cantidad de seguidores católicos irlandeses construyeron en San Francisco. La muerte de dos prominentes líderes anti-Broderick –William Richardson (un mariscal de EE.UU.) y James King (editor de un periódico)– en dos confrontaciones distintas con los antiguos seguidores de Broderick, Charles Cora (apostador italiano) y James Casey (demócrata supervisor del condado) facilitó el pretexto inmediato para el reagrupamiento del comité. Pero el linchamiento de Cora y Casey en mayo de 1856 por el segundo Comité de Vigilancia, guiado por William Tell Coleman, un demócrata proesclavista de Kentucky, tuvo menos que ver con la justicia criminal que con la determinación de los comerciantes protestantes, ignorantes y anticatólicos, de contener el crecimiento de la maquinaria de Broderick.
Los vigilantes, en efecto, eran isurreccionistas empeñados en barrer con el poder político irlandés.
“Con Casey y Cora fuera de combate” escribe el padre Senkewica, “el comité volvió velozmente a su importante tarea. Rápidamente, varios operativos políticos de Broderick se hallaron rodeados en las calles por escuadras de vigilantes armados y conducidos al comité ejecutivo. Allí fueron juzgados por diversas ofensas, la mayoría relacionadas con fraude político y falsificación de papeletas. Después de condenarlos, lo que fue prácticamente automático, fueron enviados a los barcos que ya estaban esperando en el puerto, para su deportación12.”
Los funcionarios demócratas electos que sobrevivieron a la deportación fueron obligados a dimitir y reemplazados en la siguiente elección por candidatos avalados por Coleman, el dictador temporal de la ciudad, y por los vigilantes. El llamado “Partido del Pueblo” del segundo Comité de Vigilancia, pronto se unió al nuevo Partido Republicano y gobernó en San Francisco hasta 1867. La destrucción de su maquinaria política urbana, sin embargo, tuvo el irónico resultado de reconcentrar las ambiciones de Broderick en la política, y fue rápidamente elegido para la legislatura en el Senado de EE.UU. (El senador Broderick, demócrata de Tierra Libre, fue asesinado en un famoso duelo en 1859 con David Ferry, jefe de la Corte Suprema de Justicia de California, un rabioso partidario de la esclavitud.)
Uno de los oponentes contemporáneos de los vigilantes, William Tecumseh Sherman (entonces banquero de San Francisco), señaló que “como ellos controlaban la prensa, escribían sus propias historias”. De hecho, El Comité de Vigilancia de San Francisco fue exaltado por el filósofo Josiah Royce (en su libro California, de 1886) y el historiador Humbert Howe Bancroft (en su libro Popular Tribunals, de 1887) como parangón de libertad y virtud cívica. La imagen del heroico vigilante burgués que episódicamente sostiene su revolver para restaurar la ley y el orden en una sociedad invadida de inmigrantes criminales y políticos corruptos se convertiría en un mito permanente en California, inspirando a liberales anti-asiáticos entre los años 1910 y 1920 y a nativistas suburbanos de comienzos del siglo veintiuno.
1. John Boessenecker, Gold Dust and Gunsmoke (Nueva York: John Wiley, 1999), p. 113.
2. Cormac McCarthy, Blood Meridian, or, The Evening Redness in the West (Nueva York: Random House, 1985). Ver la importante discusión de Neil Campbell, “Liberty beyond Its Proper Bounds; Cormac McCarthy’s History of the West en Blood Meridian”, en Rick Wallach, ed., Myth, Legend, Dust (Nueva York: Manchester University Press, 2000).
3. Richard Street, Beasts of the Field (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004), p. 148.
4. Citado en James Rawls y Walton Bean, California: An Interpretative History (Boston: McGraw-Hill, 2003), p. 153.
5. Kevin Starr, California: A History (Nueva York: Modern Library, 2005), pp. 86-87.
6. Leonard Pitt, “‘Greasers’ in the Diggings”, en Roger Daniels y Spencer Olin, eds., Racism in California: A Reader in the History of Oppression (Nueva York: Macmillan, 1972), pp. 195-97.
7. Boessenecker, Gold Dust, pp. 68-69.
8. Ibíd., p. 130. Boessenecker, un defensor de la versión inglesa de esos eventos, es dogmático en relación a Flores, Daniels y el resto, caracterizándolos de “ladrones y no patriotas” (p. 133).
9. Ibíd., p. 131.
10. Arthur Quinn, Rivals: William Gwin, David Broderick, and the Birth of California (Nueva York: Crown Publishers, 1994), p. 108.
11. Robert Senkewicz, Vigilantes in Gold Rush San Francisco (Stanford, CA: Stanford University Press, 1985), p. 80.
12. Ibíd., pp. 172-73.