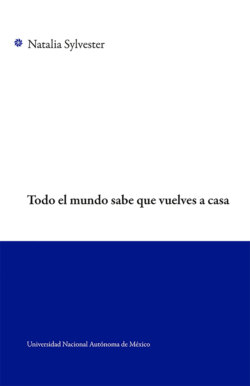Читать книгу Todo el mundo sabe que vuelves a casa - Natalia Sylvester - Страница 11
Capítulo 5
Junio de 2014
ОглавлениеHabía nubes que colgaban del cielo inadvertidas y nubes cuyas sombras se arrastraban sobre la superficie de la tierra, bloqueando al sol. Isabel, metida en el agua hasta el cuello, vio cómo el océano se volvía gris. La sal le picaba en los labios cuarteados y tenía que parpadear cada vez que una ola le besaba la cara.
Se dejó llevar por la corriente y se trepó a la espalda de Martín. Chango, le llamaba a ese juego. Los días en que el océano no jalaba a sus cuerpos en direcciones opuestas, se sujetaba —con las piernas alrededor de su cintura, los brazos sobre sus hombros y la cara apretada contra la parte alta de su espalda— y se quedaban de pie en el agua, juntos, livianos.
El momento pasó tan rápido como las nubes, que se extendían en el cielo como una telaraña. Habían conducido durante una hora y media desde McAllen hasta South Padre Island cubiertos por los últimos momentos del amanecer, acelerados como adolescentes. La noche anterior, la oficina de Martín se había inundado por una tubería rota, y como Isabel trabajaba turnos de 4 a 10 en el hospital, de pronto tuvieron una mañana de viernes libre. Día-libreee, le cantó Martín dulcemente al oído. Él se había encargado de empacar todo: toallas, sillas, latas de refresco en una hielera llena, con tortas de jamón y queso hasta arriba, una bolsa de papas y un balón de futbol que ella estaba segura de que jamás habían usado. Isabel sólo tuvo que ponerse el traje de baño.
La isla no era nueva para ella. Había sido el lugar donde acampaba en los fines de semana con su familia antes del divorcio, donde aprendió a nadar. Había sido la meca de sus amigos de la universidad durante las vacaciones de primavera, donde, a los 21 años, se había tirado del bungee por primera vez desde una plataforma elevada de sesenta metros desde la que la entrada de la tienda de recuerdos, con forma de tiburón gigante, se veía minúscula.
De todos modos, cuando sus pies tocaron la arena esa mañana, se sintió maravillosamente sorprendida.
—Esto es lo último que esperaba hacer hoy —dijo.
Martín le dio un beso en el codo, que estaba justo debajo de su barba.
—Te dije que tendríamos más días así. Una promesa es una promesa.
A su izquierda, a la distancia, estaba el muelle en el que Martín le había propuesto matrimonio. No había estado tan vacío entonces como estaba ahora, pero los pocos turistas y pescadores que paseaban por ahí habían tenido la amabilidad de fingir que no se daban cuenta de lo que estaba pasando, así que el momento se había mantenido privado en vez de convertirse en un espectáculo. Recordaba cómo, cuando Martín se arrodilló e incluso antes de que ella viera el anillo, le preocupó que éste se cayera entre los tablones de madera. Ella también se había puesto de rodillas, porque quería verlo a los ojos, y había ahuecado las manos debajo de las suyas como si el agua se fuera a escurrir entre sus dedos.
—No me lo tomé literal —contestó ahora.
—Ya sé. Pero si nos dábamos tiempo antes, podemos dárnoslo ahora.
Lo hizo sonar como algo que pudieran replicar, algo para nada finito.
Caminaron de regreso hasta sus toallas. Hacía tanto calor que la humedad se les evaporó de la piel en el tiempo que les tomó comer sus tortas. La arena estaba firme, tan densa que Isabel tuvo un calambre en el pie cuando intentó escribir su nombre en ella con el dedo gordo. Los pájaros merodeaban cerca de ellos, cada uno atento a las migajas que dejaban los demás. Para media tarde, estaban rodeados por los niños de la isla en uniforme de escuela, jóvenes celebrando la hora feliz en sus autos y jubilados en ropa de cuero que habían salido de sus departamentos sin más que una alfombra de playa donde recostarse.
Pronto le dio hambre y, como si nada, Isabel decidió que era hora de irse.
Cuando volvieron al auto, había varias llamadas perdidas y mensajes de voz de un número desconocido en el celular de Martín, una notificación tras otra.
—Alguien que me quiere vender algo —dijo, bajándole el brillo a la pantalla— . Ponlos, si quieres.
Ella se resistió. Si fuera una emergencia, mandarían un mensaje de texto. En el camino de regreso, se detuvieron a comer fish and chips en un restaurante del muelle. No fue hasta que llevaban casi una hora en la carretera y estaban lo suficientemente cerca de la casa y sus rutinas cuando Isabel empezó a escuchar los mensajes en el altavoz. El primero era una voz joven y profunda en español, probablemente número equivocado.
—Pon el que sigue —dijo Martín.
Era una variación del primero. Tío. Estoy aquí. En McAllen. Me dijeron que te llamara cuando llegara, para que pasaras por mí.
El siguiente, más urgente. Estoy justo en la autopista y Second Street. En una tienda llamada H-E-B. Traigo jeans y una playera azul marino con un tigre.
El último, como si hasta ahora se le hubiera ocurrido mencionarlo: Soy Eduardo.
—Carajo —dijo Martín—. ¿Por qué nadie me dijo?
—¿Sabes quién es?
Le cambió al carril de alta y le pidió a su esposa que volviera a poner el último mensaje. Aceleró antes de que el chico pudiera repetir su nombre.
—Es Sabrina. O sea, su hijo. No hemos hablado desde que él tenía trece, pero es su voz.
Ella intentó recordar quién era Sabrina, pero siempre le costaba trabajo con la familia de Martín. Había tantas tías y tíos que nunca podía llevar la cuenta, y más contando a los de México, a quienes no conocía.
—Sabrina es...
—Mi tía, del lado de mi papá.
—¿Hermana de Omar?
Estaba demasiado concentrado en abrirse paso en el tráfico como para contestar bien.
—Vamos a arreglar esto —dijo finalmente, y hasta entonces la posibilidad empezó a dibujarse para ella.
Pudo ver cómo, detrás de ellos, el cielo se oscurecía y el horizonte se volvía brumoso. Se habían ido de la playa justo a tiempo para evitar la tormenta.
El estacionamiento del H-E-B estaba atascado con los autos de las cinco de la tarde, todos esperando mientras los clientes entraban a comprar provisiones de último momento para el fin de semana. Casi al fondo del lugar había una torre de policía en la punta de una plataforma blanca que se levantaba hacia el cielo. No se veía tan grande como para sostener a más de uno o dos policías, y con sus vidrios polarizados era imposible ver lo que había dentro. Isabel nunca había pensando mucho en eso —asumía que buscaban traficantes de drogas o ladrones de autos insignificantes— hasta hoy.
—¿Por qué nadie nos dijo? —dijo otra vez Martín.
Se detuvo en la exhibición de muebles de exteriores a orillas del supermercado, donde una reja negra entrelazada con viñas delimitaba la zona de descuentos. Detrás de eso, al fijarse bien, vio a un chico. Un adolescente, quizá. Sus mejillas y su frente lucían quemadas y parte de su ropa estaba rasgada. Cuando vio a Martín, tomó la bolsa grande del suelo y se dirigió al auto. Apenas hubo tiempo de saludarse o abrazarse antes de que se apresurara a subirse al asiento trasero. Si vio a Isabel, no dio muestras de ello. Jaló el cinturón, que estaba debajo de él, haciéndolo a un lado como si fuera una molestia.
—Tienes que ponértelo. Es la ley aquí —dijo ella en español, más fuerte de lo que quería. Él le sonrió, asombrado—. ¿Quieres una coca? Hay unas en la hielera blanca que está detrás de ti. También hay un sándwich.
Los tomó y balbuceó un gracias. Martín finalmente los presentó, a través del espejo retrovisor, una vez que estaban en la salida. Ella intentó observarlo sin verlo fijamente; estaba lleno de raspones y heridas, y se preguntó qué tan pronto podrían llevarlo al hospital.
—¿A qué hora llegaste? —le preguntó.
— Hace dos o tres horas.
Ella asintió. Cuando un chico como él llegaba consciente a la sala de emergencias, ella le preguntaba su nombre, el año en el que estaban, su cumpleaños y si tenía hermanos o hermanas. Hacía tiempo había aprendido que preguntar la fecha o el nombre de la ciudad en la que se encontraban era demasiado específico: si el chico no podía contestar, no había manera de saber si tenía una contusión, si estaba desorientado o si sencillamente no lo sabía. Esta vez no preguntó nada de eso, por miedo a obtener respuestas reales. Volteó para otro lado para darle privacidad.
—¿Tu mamá sabe que estás aquí? —dijo Martín. Eduardo apretó más fuerte la bolsa con sus cosas.
—Todavía no.Pero fue su idea. Me dijo que te llamara.
— Le hablamos entonces. Cuando lleguemos a la casa.
Su tono era estable y su voz, lenta; Isabel reconoció esa cadencia. Martín tendía a sostener el aire dentro cuando intentaba mantener la calma.
Cuando llegaron a la casa, Eduardo preguntó si podía bañarse. Martín puso los brazos sobre los hombros del chico y caminó con él hasta el baño, a pesar de que estaba a pocos pasos de distancia. Isabel le trajo dos toallas limpias, un jabón y ropa que a Martín le quedaba un poco chica. La regadera silbó y la tubería crujió a través de las paredes. De cualquier modo, Isabel y Martín bajaron la voz, sus cuerpos acurrucados en la esquina de la cocina.
—Me hubieran avisado —dijo Martín.
—¿Qué más da a estas alturas? —No era su intención ser brusca, pero él no había dejado de repetir lo mismo desde que escucharon el primer mensaje— . Sólo tenemos que hablar con su mamá —añadió, frotando el brazo de Martín mientras hablaba.
—Seguro se fue hace meses.
Meses antes, Isabel había atendido a una adolescente y a su hermanito de seis años por deshidratación. Habían pasado más de un año de tren en tren, intentando cruzar no una, sino tres fronteras desde Honduras hasta Texas, y habían sido detenidos y deportados más veces de las que podían recordar. Esperaba que Eduardo no hubiera intentado subirse a la Bestia, pero no le dijo nada a Martín. En vez de eso, preparó una cafetera mientas él buscaba en los cajones el pequeño directorio con los teléfonos de su familia.
Ha sido un verano muy caluroso.
Afuera de la ventana de la cocina, en el patio de junto, el viento levantaba una espiral de polvo en el aire y el sol del atardecer pintaba el cielo de naranja rojizo. Isabel pensó en las mejillas quemadas de Eduardo, en cómo la grasa de su cara joven parecía sobrepuesta en su cuerpo esquelético.
—¿Cuántos kilómetros son de camino?
Una pausa, y luego el sonido frenético, manufacturado, de los dedos sobre una pantalla de celular.
—Mil ochenta y tres —contestó Martín. Ella respiró profundo.
Recuérdame, ¿Sabrina es la de en medio?
—La más joven. La única hermana de los siete.
Ella intentó imaginarse el árbol familiar. Los abuelos paternos de Martín estaban enterrados en McAllen, aunque él nunca había tenido interés en visitar sus tumbas. De Sabrina sólo sabía que era la única hermana de su papá que él había conocido .
Espera... eso quiere decir que Eduardo es tu primo, no tu sobrino.
—Por edad, podría ser su tío. Así me ve él, y así me dice. Ya sabes cómo son estas cosas.
—La verdad, no. Tú siempre asumes que todas las familias son iguales.
—Cierto. Se me olvidaba.
—¿Qué cosa?
—Nada —había encontrado el directorio y estaba apoyado en la barra de la cocina pasando las páginas—. —Ya sé que mi familia es una locura, pero eso no quiere decir que la tuya sea mejor.
—Nunca dije eso.
Quería que volteara a verla para que notara que lo decía sinceramente.
Pero lo piensas. Cada vez que te preguntan de dónde eres, te ríes y dices que tu familia ha estado aquí desde que Texas era un país.
La regadera se cerró.
—Es un chiste. Sabes que ésa no es mi intención.
Podían escuchar los pequeños movimientos de Eduardo en el baño; la cortina abriéndose, la toalla sobre el cabello mojado. Martín bajó la voz y se acercó a ella.
—Estoy seguro de que todo se aclarará cuando hablemos con su mamá.
—¿Listo? —dijo Martín cuando Eduardo entró a la cocina.
Marcó el número y se puso el teléfono en la oreja, luego lo separó para ver la pantalla. Terminó la llamada y volvió a marcar. Otra vez no entró y empezó a buscar de nuevo en las páginas del librito.
—Éste es el número, ¿cierto? Eduardo negó con la cabeza.
—Ése es el del restaurante. Tuvo que cerrarlo hace años —anotó otro número en el directorio con una caligrafía que lo hizo parecer todavía más joven—. Es el de nuestros vecinos.
Llamaron tres veces, pero nadie contestó.
—Lo intentamos al rato. No pasa nada.
Deseó que Martín no hubiera dicho eso. Era un pésimo mentiroso.
—Hubiéramos llamado antes, pero mi mamá no quería preocuparlos.
—Está bien —dijo Isabel.
—Lo importante es que llegaste a salvo.
Martín lo abrazó y sus cabezas chocaron una contra otra, sus cuerpos rígidos e inflexibles.
Se le ocurrió a Isabel, tras preguntar por la mamá de Eduardo como si la hubiera visto apenas ayer, que éste ere el bebé que Martín había tenido en sus brazos de recién nacido. Su esposo habría tenido 17 la primera y única vez que él y su hermana visitaron Michoacán con su mamá.
Isabel recordaba bien el viaje porque, cuando volvieron, Claudia le había mostrado fotos de ellos jugando con Eduardo. Le contó a Isabel todo sobre su tía, que no estaba casada y que acababa de tener un hijo de un hombre que la había abandonado. Le dijo que su madre la intentó convencer de que se fuera a Estados Unidos, pero ella se había negado. Aquí está mi casa, había dicho Sabrina una y otra vez. Eso había sido más de quince años atrás, poco antes de que las cosas entre ella y Claudia cambiaran.
—Debes estar cansado.
Buscó en los ojos verde claro de Eduardo, que brillaban como canicas contra el cuero, e intentó verse a sí misma y a su hogar a través de ellos.
—Tenemos un cuarto de visitas en el que puedes descansar —le ofreció Martín.
Descansar, pensó Isabel. La palabra le sonó extraña. ¿Descansar antes de volver a irte? ¿Descansar en un cuarto de visitas que puede convertirse en el tuyo durante noches enteras, semanas, años?
Había mucho que hablar, pero aún no era el momento. Como enfermera sabía que la confianza no se ganaba diciendo ciertas palabras, sino silenciando las que los pacientes no querían escuchar. Cómo y por qué sucedían las cosas, cómo las solucionarían ... eran asuntos que ellos compartirían a su propio tiempo. Los pacientes que le revelaban todo eran los más difíciles de dejar ir. Me caes bien, pero no quiero verte nunca más, ¿ok?, les decía. Y ellos siempre se reían al marcharse.
Sin verlo demasiado fijamente, intentó evaluar sus heridas.
—Tengo vendas y pomada en el baño. ¿ Por qué no me ayudas a arreglar el cuarto para que te cure?
Condujo a Eduardo por el pasillo y puso el kit de primeros auxilios encima de las sábanas limpias. Él se ofreció a cargarlas mientras se dirigían al cuarto de visitas.
Era un espacio simple de tres por tres metros en el que nada era nuevo excepto la alfombra, que el dueño anterior había reemplazado. Como no habían tenido ningún huésped todavía, esta habitación era su última prioridad. Las paredes estaban pintadas de beige y el colchón desnudo estaba sobre una base metálica que se zangoloteaba si te movías demasiado.
—No es... —empezó a decir, pero se detuvo. Quizá este espacio era la gran cosa, comparado con los lugares donde él había estado antes—. No es que recibamos visitas tan seguido, así que no habíamos hecho la cama ni nada.
Eduardo puso el edredón y el kit de primeros auxilios en el piso y colocó el cubrecama sobre el colchón. Estaban parados en lados opuestos de la cama viendo cómo las sábanas se llenaban de aire, formando paracaídas sobre la superficie.
—Mi mamá nos dejaba saltar en la cama a mis hermanas y a mí, para sacar el aire —dijo Isabel.
La mía también.
Cuando terminaron de tender la cama, Isabel le pidió que se sentara.
—¿Te subes las mangas, por favor?
Le advirtió que le ardería, pero él ni se movió. La cortada estaba abierta, pero no era demasiado profunda. La sangre, que no estaba seca, todavía, lucía brillante y granulosa, como un sándwich de mermelada partido a la mitad. Medía unos doce centímeros a lo largo del tríceps, hasta el codo. Isabel cortó un pedazo cuadrado de gasa a la mitad y le pidió que lo detuviera en su lugar mientras lo adhería a su piel.
—¿Hay más? —le preguntó.
Asintió. Se arremangó el otro lado y se tocó el hombro, alzando el codo hacia ella. Era un rasguño pequeño, del tipo que no tiene sangre sino carne blanca, punzante, que se niega a sanar. Le puso agua oxigenada y no dijo nada mientras alistaba un curita. Eduardo dio media vuelta y levantó la parte de atrás de su playera, mostrándole una herida similar a la primera. Torciendo su cuello, la miró a la cara.
Isabel asintió con seguridad y puso manos a la obra. Una pedazo de piel lastimada tras otro, él le mostró los souvenirs de su viaje. No le quitó los ojos de encima, esperando una reacción. Cuando acabó de curarle las heridas frescas, él le mostró las otras: moretones amarillos y verdes que llevaban semanas ahí, un punto en el cráneo dónde no volvería a crecer pelo, una uña del pie arrancada que iba creciendo poco a poco.
Isabel se arrodilló y tomó su pie desnudo entre sus manos, separando los dedos para examinarlos.
—Tomará un rato, pero vuelve a crecer —le aseguró. Eduardo se encogió de hombros.
Los policías hicieron una redada en la Bestia cuando alentó su paso, a las afueras de Monterrey. Se llevaron hasta mis zapatos. Yo sólo corrí. No me di cuenta de que ya no tenía uña hasta que vi la sangre en mi calcetín. No me dolió —añadió, como consolándola.