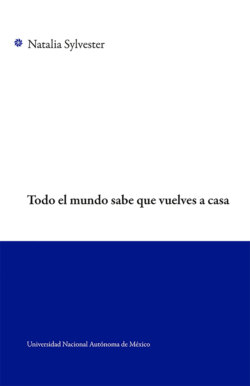Читать книгу Todo el mundo sabe que vuelves a casa - Natalia Sylvester - Страница 12
Capítulo 6
Marzo de 1981
ОглавлениеEn casa la llamaban gorda. Vieja. Fea. Porque cuando tu esposo te llama así frente a todos, tú te conviertes en un chiste. Y a todo mundo le encanta ser parte de un chiste.
Le habría gustado que él pudiera verla ahora. Su cuerpo gordo, viejo y feo alejándose de él. Caminando durante kilómetros y días y semanas, cruzando montañas y ríos, poniendo entre ellos un espacio más grande que su ira. Lo único que lamentaba era no haber podido ver su cara el día que se despertó —probablemente más tarde del medio día, con la cara pegajosa de baba, su aliento y sudor goteando alcohol— y se dio cuenta de que lo había dejado.
Finalmente. Fuera. Basta.
Pero todavía le dolía. No sólo la herida en su abdomen, sino la idea de él, de ese hombre por el que había aguantado tanto. Habría sido más fácil si hubiera llegado a odiarlo, pero Marisol no podía evitar amarlo todavía. Lo que más dolía eran los momentos en que lo extrañaba. En que fantaseaba que había salido a comprar comida o flores y no a putear como siempre, metiéndosela a mujeres sucias para volver a casa y abusar de ella como si no fuera más que un juguete para él, siempre abierta. Y luego, cuando ella se había desmayado un par de veces por sus golpes, cuando pensaba que finalmente se iba a morir, deseaba que él se le uniera.
¿Qué clase de amor era éste? ¿Qué clase de mujer sueña con matar a su marido? A veces miraba a su hija con miedo a que lo que sentía por su esposo y lo que sentía por ella vinieran del mismo lugar. ¿Y si el diablo interior la consumía y no quedaba nada puro para Josselyn? Nunca se lo perdonaría. No se convertiría en la mierda insignificante que su marido decía que era.
Pero ahora, en ese camino invisible, se preguntaba si había manera de evitarlo. Durante los primeros cinco días de viaje habían tomado tres diferentes autobuses. Al sexto, cuando se dio cuenta de que necesitaba racionar su dinero, se detuvieron en una iglesia para descansar y comer algo. Las monjas las despidieron con el estómago lleno, oraciones y dos galones y medio de agua. Como ella sólo podría cargar dos, tuvo que pedirle a su hija que le ayudara con el otro medio.
En la décima noche, en el autobús en que cruzarían medio país, Marisol sintió el cuerpo de un hombre restregarse con ella, sus dedos rajados jalarle el cuero cabelludo. Todos estaban dormidos, hasta Josselyn, que estaba acurrucada debajo de la cobija que compartían. Nadie habría pensado que sus gritos estaban fuera de lugar, pero Marisol temió que el forcejeo despertara a su hija en una pesadilla de la que nunca pudiera recuperarse. Silenciosamente, como un escarabajo volteado al revés, se retorció. Al menos eso había aprendido de su esposo, la velocidad: cuando ya no puedes protegerte, haz más difícil que te atrapen, que te lastimen, que te sometan. Esto había resultado contraproducente, claro, el día en que él le encajó un machete en el estómago. Había tenido la suerte de que estuviera borracho y demasiado débil como para que el machete la atravesara más allá de la piel. Una vecina la suturó y le dijo que la próxima vez eso no bastaría para salvarla.
¿Cómo hubiera podido saber que la próxima vez el ataque no vendría de su esposo, sino de aquel monstruo del autobús?
¿Cómo hubiera podido saber que toda la fuerza que quiso tener durante años finalmente se manifestaría en la penumbra en movimiento?
Ocurrió más rápido de lo que podía procesarlo. Incluso ahora, lo único que recordaba eran los ojos de ese hombre, cómo al intentar someter su cuerpo había jalado la cobija a un lado, desplazando la hambrienta mirada hacia su hija. Y luego cómo se habían sentido esos ojos, cálidos y elásticos, cuando Marisol los empujó dentro de su cráneo. Nadie se inmutó mientras el hombre se alejaba de ellas tambaleándose, aturdido de dolor. A veces se preguntaba si lo había soñado, si era una pesadilla que aún le latía en el pecho.
Esos fueron los primeros diez días del viaje. Ahora, con el desierto desplegado frente a ella, el tiempo se empezó a hundir, a estancarse.
—Mamá, estoy aburrida —dijo su hija, jalándose la playera que se había atado en la cintura.
Ésa había sido la queja principal de Josselyn desde el principio. No "¿falta mucho?", no "tengo sed" ni "tengo miedo", no "¿cuándo vamos a comer?" Josselyn apenas tenía ocho años y ya era sabia para su edad. Su mayor dolor no venía del hambre o del peligro, sino de no tener nada que hacer. Quizá su hija tenía razón. Quizá la falta de sentido era lo más riesgoso para su vida. Vivir, pero sin propósito. Existir sin ser visible. Dejar todo atrás y que todo te dejara a ti.
Bajó la mirada al piso. Sus tobillos y pantorrillas se estaban hinchando. Sus pies se sentían como si estuvieran a punto de desparramarse de sus zapatos de tela. Lo único que podía oír era su propia respiración y jadeos.
—Ya sé —le dijo a Josselyn—. Vamos. A. Jugar. A. Ver. Qué. Nopal. Me. Quiere. Más.
Cada palabra la sofocaba.
La cara de su hija se iluminó con la mención de su juego favorito. Hasta la mujer que caminaba cerca de ellas, la que se había unido al grupo unos días antes, sonrió. Ya no se acordaba de su nombre, pero la generosidad en sus ojos se había vuelto conocida.
—Yo primero, yo primero —dijo Josselyn.
Los pasos de la niña se convirtieron en saltos a medida que se aproximaba al nopal más cercano. Era una cosa pequeña y rechoncha. No como esos nopales altos, como árboles, que aparecen en las caricaturas. Los espinosos discos verdes brotaban en grupo. Señaló uno que era asimétrico: dos medios círculos unidos como siameses. Uno había crecido más alto y delgado, como tratando de alejarse de su gordo compañero.
—Éste me quiere un poquito —dijo Josselyn.
Esperó a que su mamá la alcanzara unos pasos más adelante. El resto del grupo les llevaba bastante ventaja; estaban lo suficientemente cerca para poder verlos, pero no escucharlos.
—Éste —se acercó a uno más bonito. La forma era casi perfecta, pero su piel era café y agrietada—... me quiere más.
—Éste no me quiere nada —dijo unos segundos después.
Habían llegado a uno que parecía atropellado. Estaba partido a la mitad, cada parte torcida en direcciones opuestas.
Marisol sonrió y le dijo a su hija que siguiera buscando.
Josselyn dio un alarido tan fuerte que el coyote volteó a verlas y les gritó que guardaran silencio. El sol había empezado a salir y el cielo estaba ya entre la luz y la oscuridad, no lo suficientemente luminoso como para poder ver demasiado, pero sí para que sus figuras se proyectaran en el horizonte.
—¡Éste es el que más me quiere! —dijo Josselyn, victoriosa en su susurro.
El nopal que había escogido tenía la forma perfecta, intacta de un corazón.