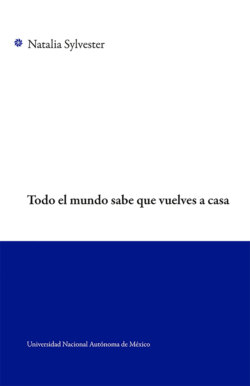Читать книгу Todo el mundo sabe que vuelves a casa - Natalia Sylvester - Страница 8
Capítulo 2
Marzo de 1981
Оглавление—Cada uno carga su propia agua —les dijo en inglés, y luego, cuando como respuesta sólo obtuvo miradas confundidas que apuntaban en su dirección (seis pares de ojos asustadizos negándose a hacer contacto visual) lo repitió lentamente.
—Agua. Cada uno carga su propia agua.
Los migrantes asintieron al mismo tiempo. Los dos hombres se pusieron de pie y arrastraron los pies hasta el pequeño vestidor de la habitación de motel para tomar una cantimplora para cada uno de los miembros del grupo.
El coyote intentó no ver cómo sus manos, agrietadas y sucias, apretaban el metal brillante. Además del dinero para gasolina que le había pagado a un amigo para dejarlo de este lado de la frontera, las cantimploras habían representado el mayor gasto. Le habían dicho que los migrantes quizá trajeran una propia, pero cualquier cosa hubiera podido pasarles en el largo trayecto del que venían llegando. A algunos les habían robado, otros simplemente habían perdido sus pertenencias, demasiado exhaustos como para cuidarlas. Así que trajo algunas extra. Planeaba recogerlas al llegar, junto con lo que restaba de la tarifa.
Los hombres regresaron a la esquina de la habitación donde estaban todos amontonados, cada uno con dos cantimploras de agua.
La esposa, novia o lo que fuera de uno de ellos se quedó viéndolo con los brazos cruzados, balbuceando algo sobre necesitar dos más para su amiga, la única del grupo que no estaba acompañada de un hombre. Eso sí, no se despegaba de su hijita, que no tenía más de cinco o seis años.
Les había dicho que los niños no estaban permitidos, pero había dos. Por lo menos el otro era varón, unos años mayor. Parecía más o menos de la misma edad que él tenía cuando empezó a trabajar el campo. Los niños aguantan el calor, pensó, dándole la espalda a la niña y a las dos mujeres. 99 grados fahrenheit a la mitad del desierto y ellas parecían muertas de frío.
Eran las 4: 25 de la mañana. Les había dicho que pasaran al baño antes de salir. Pronto dejarían el motel y lo seguirían siete cuadras hacia la carretera. Se dirigirían al norte, avanzando por la orilla de la carretera antes de internarse en los arbustos que estaban más allá del río. El resto era engañosamente simple, millas y millas de caminar y aguantar lo que sabía que ellos ni siquiera podían imaginarse todavía. Lo había hecho incontables veces, pero hoy era la primera vez que dirigía a un grupo él solo.
—Texas no es como su hogar —dijo, esta vez intentando no mirarlos—. Es como estar en un horno. Si siguen caminando no se cuecen. Eso no tuvo que repetirlo. Pero en cuanto puso su mano en la manija, escuchó la voz grave de uno de los migrantes que les daba a sus compañeros palabras de aliento. Se detuvo al percatarse de que la niña también estaba escuchando. Se arrodilló para verla bien y le insistió en que tomara un trago de su cantimplora.
—¿Estás lista para una pequeña aventura? —le preguntó.
Todos asintieron, como si la pregunta hubiera estado dirigida al grupo entero.
El migrante se puso de pie. Era apenas dos o tres pulgadas más alto que el resto, pero delgado y con una constitución mucho más atlética que los demás. Traía puesta una camiseta a rayas azules y grises y una mochila negra que le quedaba demasiado alta sobre la espalda, casi tocando la base de su cuello.
Mr. hero, pensó el coyote, y sabía que el apodo iba a pegar, al menos en su mente, porque este hombre se convertiría en el líder del grupo.
Él era sólo el guía, el que se sabía el camino, y para cruzar necesitaban más que instrucciones. Siempre era así: la esperanza y la fuerza tenían que salir de algún lado. Le alivió enterarse tan pronto de cuál sería la fuente.
Los miró mientras reunían sus cantimploras y bolsas de plástico llenas de fotos y ropa. Al salir de la habitación, contó sus cabezas de cabello oscuro. Seis. Le habían dicho que eran siete, pero sabía que no debía preguntar por el que faltaba. Hizo las cuentas como siempre, contando los días y los estómagos hambrientos de sus hijos, que lo esperaban en casa. Seis eran suficientes, siempre y cuando no tardara en venir otro grupo.
—Vamos —dijo, alzando la voz más de lo necesario en tal oscuridad.